Confesiones del estafador Félix Krull
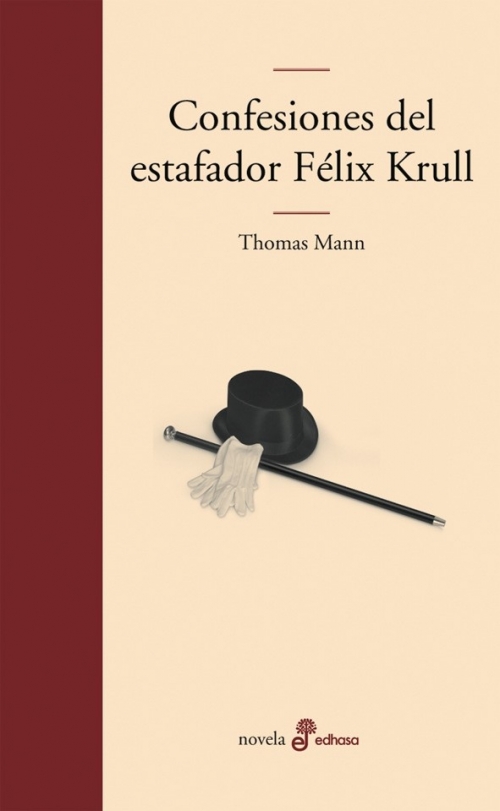
Resumen del libro: "Confesiones del estafador Félix Krull" de Thomas Mann
Probablemente la novela más juvenil jamás escrita por un anciano, es el más perfecto ejemplo de la ironía que caracteriza buena parte de la obra de Thomas Mann. A tenor de esta concepción estética de la vida, las trampas, los robos y las imposturas acaban no sólo por justificarse, sino incluso por constituir un estilo de vida de moralidad irreprochable. Thomas Mann, autor de obras tan profundas y reflexivas, como La montaña mágica, Muerte en Venecia, Doktor Faustus o Los Buddenbrook, legó a la posteridad una última novela desconcertante, irónica, burlona y probablemente una de las más sagaces y divertidas de todos los tiempos, sin rebajar un ápice su exigencia literaria. Probablemente, no hay modo más divertido de acercarse a este gran clásico de la literatura universal que leyendo esta novela.
Capítulo primero
Al tomar la pluma para, enteramente ocioso y retirado del mundo —sano, eso sí, aunque cansado, muy cansado (tanto que quizá sólo pueda avanzar en pequeñas etapas y con frecuentes recesos)—, al disponerme, como decía, a confiar mis confesiones al paciente papel con la pulcra y agradable caligrafía que me es propia, me asalta fugazmente la duda de si también por lo que respecta a mi educación y formación previa estaré a la altura de esta empresa intelectual. Ahora bien, puesto que cuanto he de contar se compone de mis experiencias, errores y pasiones más íntimos e inmediatos y, por consiguiente, domino a la perfección el contenido de mi relato, dicha duda afectaría a lo sumo al tacto y al decoro con que puedo contar a la hora de expresarme, y en estos casos no marcan tanto la diferencia, en mi opinión, unos estudios regulares y bien finalizados como el talento natural y el ser de buena cuna. Esto último se cumple, pues procedo de una familia burguesa refinada, aunque también un tanto disoluta; mi hermana Olimpia y yo estuvimos varios meses bajo la tutela de una señorita de Vevey, quien más adelante, como surgiera cierta rivalidad femenina entre ella y mi madre —en relación con mi padre, para más señas—, tuvo que abandonar su puesto; mi padrino, Schimmelpreester, a quien me unían unos estrechos lazos, fue un artista muy apreciado al que toda nuestra pequeña ciudad llamaba «señor catedrático», si bien es posible que tan bello y deseable título ni siquiera correspondiera a su condición; y mi padre, a pesar de ser redondo y orondo, poseía mucha gracia personal y siempre se esmeraba en expresarse con transparencia y escogiendo las palabras. Por sus venas corría sangre francesa, heredada de su abuela, e incluso había pasado sus años de formación en Francia y, según aseguraba, conocía París como la palma de su mano. Cuánto le gustaba intercalar en su discurso —y, además, con una pronunciación exquisita— giros como «c’est ça», «épatant» o «parfaitement»; también solía decir: «Eso lo voy a goûter», y hasta el fin de sus días contó con el favor de las mujeres. Dicho sea esto de antemano y sin entrar en más detalles. En cuanto a mi talento natural para las buenas formas, no puedo sino estar más que seguro de poseerlo, como toda mi engañosa vida habrá de demostrar, y creo poder confiar en él incondicionalmente también para este testimonio escrito. Por cierto, estoy decidido a proceder con sinceridad absoluta en mis anotaciones y a no rehuir los reproches de vanidad o desvergüenza. ¡Qué sentido y valor moral podría atribuirse, si no, a unas confesiones elaboradas desde un punto de vista que no sea el de la veracidad!
* * *
Nací en el Rheingau, esa zona privilegiada que, apacible y libre de cualquier aspereza ya sea en sus condiciones meteorológicas o en la naturaleza de su suelo, densamente sembrada de ciudades y pueblos de alegres moradores, sin duda se cuenta entre las más encantadoras de la tierra habitada. Aquí, a resguardo de los vientos inclementes gracias a los montes del Rheingau y felizmente expuestos al sol de mediodía, florecen esos célebres asentamientos cuyos nombres alegran el corazón del buen bebedor; aquí se encuentran Rauenthal, Johannisberg, Rüdesheim, y también la venerable ciudad de provincias en la que vine al mundo, tan sólo unos años después de la gloriosa fundación del Segundo Imperio Alemán. Un poco al oeste del recodo que describe el Rin al pasar por Maguncia y famosa por la fabricación de su vino espumoso, es el principal puerto de amarre de los barcos de vapor que navegan presurosos río arriba y río abajo, y debe de tener unos cuatro mil habitantes. La alegre Maguncia se hallaba, pues, muy cerca, al igual que los distinguidos baños del Taunus, por ejemplo: Wiesbaden, Homburg, Langenschwalbach y Schlangenbad, lugar este último que se alcanzaba en media hora de viaje en un trenecillo de vía estrecha. Cuán a menudo, en la estación templada, hacíamos excursiones mis padres, mi hermana Olimpia y yo, en barco, en coche o en tren, y hacia los cuatro puntos cardinales, pues en todas partes había algo interesante y digno de visitarse, fuera obra de la naturaleza o del ingenio humano. Aún me parece estar viendo a mi padre, con su cómodo traje de verano a cuadros menudos, sentado con nosotros en algún merendero —un poco apartado de la mesa porque la barriga le impedía arrimarse—, disfrutando con infinito placer de un plato de cangrejos acompañado del dorado néctar de la vid. A menudo venía también mi padrino, Schimmelpreester, y, con mirada penetrante, observaba el paisaje y a las personas a través de sus redondos lentes de pintor, absorbiendo en su alma de artista lo grandioso y lo insignificante.
Mi pobre padre era dueño de la empresa Engelbert Krull, que fabricaba la ahora desaparecida marca de espumoso Lorley Extra Cuvée. En la parte baja de la ciudad, a orillas del Rin, no lejos del embarcadero, estaban las bodegas, y de niño yo solía pasear bajo aquellas frescas bóvedas, recorría inmerso en mis pensamientos los corredores empedrados que atravesaban la gran cuadrícula de estanterías, y contemplaba los ejércitos de botellas que reposaban allí semiinclinadas unas sobre otras en sus nichos, en hileras infinitas. ¡Aquí reposáis, pensaba para mis adentros (aunque, evidentemente, todavía no alcanzaba a articular mis pensamientos en palabras tan certeras), aquí reposáis en la penumbra subterránea, y en vuestro interior se clarifica y se prepara ya ese burbujeante néctar dorado que habrá de acelerar algún que otro corazón, que habrá de hacer resplandecer algún par de ojos! Aún os antojáis frías e insignificantes pero, magníficamente adornadas, algún día ascenderéis al mundo de los vivos y, en festejos, en bodas, en saloncitos reservados, dispararéis vuestro corcho hasta el techo con un soberbio estallido para sembrar entre los hombres la embriaguez, la frivolidad y el placer. De un modo similar hablaba el niño; y al menos hasta ahí acertaba, pues la empresa Engelbert Krull concedía una importancia inmensa a la apariencia de sus botellas, a esa última fase de su preparación que en el lenguaje técnico se denomina coiffure. Los corchos metidos a presión se sujetaban con alambre de plata e hilo dorado y se sellaban con lacre de color púrpura; sí, un solemne sello de lacre redondo como el de las bulas y los documentos oficiales antiguos colgaba de un cordel dorado bastante largo; los cuellos iban muy bien envueltos en papel de estaño brillante, y los vientres lucían una etiqueta de barrocos bordes dorados, diseñada para la empresa por mi padrino Schimmelpreester y en la que, además de varios emblemas y estrellas, de la rúbrica de mi padre y de la marca Lorley Extra Cuvée, aparecía impresa en oro una figura femenina con brazaletes y collares como único atavío, sentada en lo alto de una roca con las piernas cruzadas y con un brazo levantado para pasarse un peine por la melena que ondeaba al viento. Ahora bien, por lo visto, la calidad del espumoso no acababa de corresponderse con tan deslumbrante presentación.
—Krull —parece ser que dijo mi padrino Schimmelpreester a mi padre—, con todos mis respetos hacia su persona, este champán suyo debería prohibirlo la policía. Hace ocho días me dejé convencer para beberme media botella y mi naturaleza todavía no se ha recuperado de la agresión. ¿Pero con qué vino peleón hacen este brebaje? ¿Es que le añaden petróleo o aguardiente de matar ratas en su composición? En resumen, es puro veneno. ¡Debería usted temer el peso de la ley!
Entonces mi pobre padre se quedó turbado, pues era un hombre débil que no soportaba que le hablasen con dureza.
—Sí, sí, usted búrlese, Schimmelpreester —parece ser que replicó mi padre mientras, siguiendo su costumbre, se acariciaba suavemente la barriga con la puntita de los dedos—, pero me veo obligado a fabricar espumoso barato porque el prejuicio contra los productos locales así lo manda, en fin, que le doy al público lo que espera. Además, la competencia me pisa los talones, mi querido amigo, hasta tal punto que no hay quien lo soporte.
Hasta aquí las palabras de mi padre.
Nuestra villa era una de esas casas solariegas con encanto que, entre suaves laderas, dominan las vistas sobre el paisaje del Rin. El jardín, en pendiente, estaba profusamente adornado con enanitos, setas y toda suerte de fauna de piedra; sobre un pedestal había una bola de cristal muy pulido que deformaba la cara de un modo muy cómico, y también había un arpa eólica, varias grutas y una fuente de la que brotaba una artística composición de chorros y en cuya pila nadaban peces plateados. Pasando ahora a la decoración interior de la casa, todo obedecía al gusto de mi padre, agradable a la par que alegre. Los confortables miradores invitaban a sentarse, y en uno de ellos incluso había una rueca de verdad. Había incontables adornos: figuritas, conchas, cajitas con espejo y botellitas de esencias dispuestas en estanterías o mesitas con tapetito de felpa; había innumerables almohadones de plumas, con fundas de seda o de algún tipo de labor de muchos colores, distribuidos por doquier en sofás y camas turcas, pues a mi padre le encantaba tumbarse en sitios blanditos; las barras de las cortinas eran alabardas, y de los huecos de las puertas colgaban esas cortinas ligerísimas de caña e hileras de abalorios que semejan una pared firme, pero que luego pueden atravesarse sin siquiera levantar una mano, abriéndose y volviéndose a cerrar con un suave murmullo o tintineo. Sobre la cancela habíamos instalado un pequeño artilugio muy ingenioso mediante el cual, cuando la puerta volvía a cerrarse venciendo la presión del aire, unas delicadas campanillas tocaban el inicio de la canción «Freut euch des Lebens».
…
Thomas Mann. Escritor y ensayista alemán, aunque nacionalizado estadounidense, nació el 6 de Junio de 1875 en Lübeck. Thomas Mann está considerado uno de los más grandes escritores del S.XX, espejo de la turbulenta sociedad de su época. Mann creció en Munich, donde empezó a escribir cuentos y ensayos. Participó en varias revistas, como la Simplizissimus, y probó suerte con antologías de relatos hasta que se hizo un nombre con su primera novela Los Buddenbrock (1901), historia de una familia burguesa venida a menos. Posteriormente publicó Muerte en Venecia (1911) -obra en la que se dejaba entrever su potencial homosexualidad-. La novela logró una gran difusión gracias a la posterior adptación que realizó Visconti para la pantalla grande.
Las clases medias burguesas y la psicología del artista son temas fundamentales en la obra de Mann y también se ven reflejados en la que sería su obra más conocida y traducida, La montaña mágica (1924) en la que el escritor alemán es capaz de diseccionar la sociedad europea del momento.
En 1929 recibe el Premio Nobel de Literatura, gracias sobre todo a su labor como cuentista y por Los Buddenbrock, obra que todavía eclipsaba a La montaña mágica.
La situación en Alemania no era buena para Mann. En 1918 había publicado Consideraciones de un apolítico y su presencia le era incómoda al recién llegado regimen de Hitler. En 1933 decide exiliarse, pero mantiene un discreto silencio sobre la vida política alemana mientras dura el lanzamiento de José y sus hermanos, una tetralogía que empezó a publicar en 1934.
Tras pasar por Suiza, Mann recala en California, donde conseguiría la nacionalidad americana. Durante la Segunda Guerra Mundial participó en programas de la BBC de corte antifascista destinados a los soldados del ejército alemán.
De su época americana destaca quizás Doctor Faustus (1947), donde Mann vuelca su visión del nazismo y de la caída del pueblo alemán. No llegó a acabar su última novela: Confesiones del estafador Félix Krull.
Mann murió en 1955, cerca de Zúrich.