Confesiones de un comedor de opio inglés
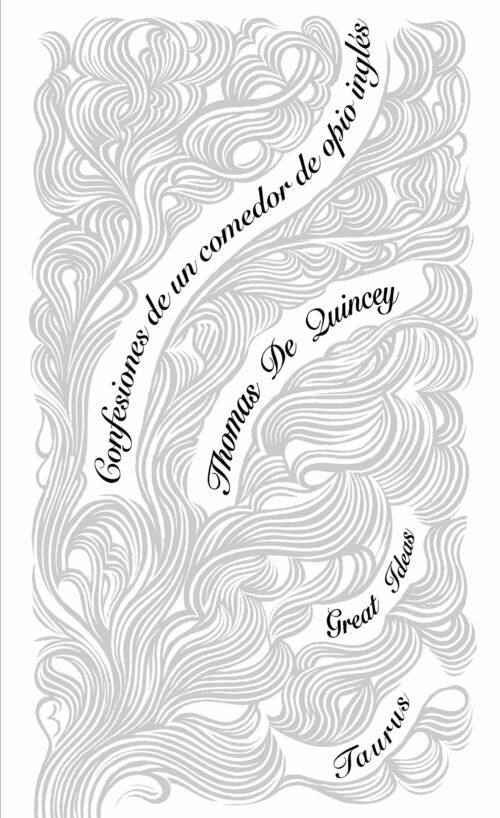
Resumen del libro: "Confesiones de un comedor de opio inglés" de Thomas de Quincey
Ideas que han cambiado el mundo.
A lo largo de la historia, algunos libros han cambiado el mundo. Han transformado la manera en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Han inspirado el debate, la discordia, la guerra y la revolución. Han iluminado, indignado, provocado y consolado. Han enriquecido vidas, y también las han destruido.
Describiendo las surrealistas alucinaciones, el insomnio y las visiones de pesadilla que experimentó mientras consumía grandes dosis diarias de láudano, el legendario relato de Thomas De Quincey sobre los placeres y los tormentos del opio forjó un vínculo entre la autoexpresión artística y la adicción, y allanó el camino para futuras generaciones de escritores que experimentaron con el consumo de drogas, de Baudelaire a Burroughs.
Confesiones preliminares
[Parte I]
Si he juzgado oportuno comenzar por estas confesiones preliminares, o relato introductorio, de las aventuras juveniles que en años posteriores llevaron a este escritor al hábito de consumir opio, ha sido por tres razones distintas:
1. Porque anticipan la pregunta, dándole también una respuesta satisfactoria, que de otro modo se entrometería penosamente en el curso de las Confesiones del Opio: «¿Cómo es posible que cualquier ser razonable se someta a ese yugo de sufrimiento, incurra de manera voluntaria en una cautividad tan servil, y a sabiendas acepte verse sujeto con una cadena de siete vueltas?». Una pregunta que, si no se respondiera de manera adecuada en algún momento, provocaría indignación ante un acto de absurda locura e interferiría con el grado de simpatía que siempre resulta necesario para los propósitos de un autor.
2. Porque resulta clave para explicar algunas partes de la espantosa escenografía que posteriormente pobló los sueños del comedor de opio.
3. Porque crea cierto interés personal previo hacia la persona que se confiesa, aparte de las confesiones propiamente dichas, y hace que éstas sean aún más interesantes. Si un hombre «cuya única conversación son los bueyes» se convirtiera en comedor de opio, lo más probable es que (a no ser que sea demasiado lerdo para soñar) sueñe con bueyes, mientras que en el caso que ahora se presenta ante el lector, el comedor del opio se jacta de ser filósofo: con lo que la fantasmagoría de sus sueños (despierto o dormido, ensoñaciones o sueños nocturnos) se corresponderá con alguien que
Humani nihil a se alienum putat.
[«Considera que nada humano le es ajeno»]
Pues entre las condiciones que considero indispensables para poder hacerse acreedor al título de filósofo, no se cuenta tan sólo el poseer un magnífico intelecto en sus funciones analíticas (aunque, durante varias generaciones, Inglaterra no haya podido presentar muchos aspirantes a ese título; o cuando menos, no recuerdo ningún candidato conocido al que se pueda calificar de manera categórica de pensador sutil, con la excepción de Samuel Taylor Coleridge, y, en un apartado del pensamiento más limitado, con la reciente e ilustre excepción[2] de David Ricardo); también hay que contar con facultades morales que le proporcionen una mirada interior y una capacidad de intuición que le permita adentrarse en las visiones y misterios de la naturaleza humana, una combinación de facultades, en pocas palabras, que (entre todas las generaciones de hombres que desde el principio de los tiempos se han desplegado en la vida, por así decirlo, de este planeta) nuestros poetas ingleses han poseído en el grado más alto…, y los profesores escoceses[3] en el más bajo.
A menudo me han preguntado cómo acabé convirtiéndome en un comedor de opio habitual; y mis conocidos me han achacado la muy injusta fama de haberme provocado todos los sufrimientos que pasaré a relatar entregándome durante mucho tiempo a esta práctica simplemente por el placer de crear un estado artificial de agradable excitación. Sin embargo, eso es presentar mi caso de manera falsa. Cierto que durante casi diez años tomé opio de manera esporádica simplemente por el exquisito placer que me proporcionaba: pero durante el tiempo que lo tomé con ese propósito me protegí eficazmente de todas sus nocivas consecuencias materiales interponiendo largos intervalos entre los diversos actos de complacencia a fin de renovar las agradables sensaciones. No fue con el propósito de obtener placer, sino de mitigar un intensísimo dolor, por lo que empecé a tomar opio como parte de mi dieta diaria. Cuando tenía veintiocho años padecí una afección estomacal tremendamente dolorosa, que ya había experimentado unos diez años atrás, pero que ahora sufría con gran intensidad. Esta afección tenía su origen en el hambre extrema que había sufrido en mi niñez. Durante la temporada de esperanza y tremenda felicidad que vino después (es decir, de los dieciocho a los veinticuatro años) la enfermedad permaneció inactiva; durante los tres años siguientes revivió a intervalos; y luego, en circunstancias desfavorables debidas a la depresión de mi ánimo, me atacó con una violencia que no cedió ante ningún remedio, salvo el del opio. Como los sufrimientos infantiles que causaron esos trastornos estomacales resultan interesantes en sí mismos, y también las circunstancias que los provocaron, paso a relatarlos brevemente.
Mi padre murió cuando yo tenía unos siete años y me dejó al cuidado de cuatro tutores. Me mandaron a diversas escuelas, grandes y pequeñas, y desde muy pronto me distinguí en los estudios de Clásicas, sobre todo por mi conocimiento del griego. A los trece años escribía en griego con facilidad; y a los quince mi dominio de ese idioma era tan grande que no sólo componía estrofas griegas en metros líricos, sino que podía hablar griego de manera fluida y sin dificultades, algo que desde entonces no he vuelto a ver en ningún estudioso de mi tiempo, y que, en mi caso, se debía a la práctica diaria de traducir los periódicos al mejor griego que era capaz de improvisar: la necesidad de saquear mi memoria e inventiva en busca de todo tipo y combinación de expresiones perifrásticas equivalentes a las ideas, imágenes y relatos de cosas modernas me proporcionó una dicción tan amplia que nunca habría conseguido mediante la aburrida traducción de ensayos morales, etc. «Ese muchacho», dijo uno de mis profesores, señalándome delante de algún visitante, «podría pronunciar una arenga delante de una multitud ateniense mejor de lo que usted y yo podríamos dirigirnos a una inglesa». La persona que me honró con este elogio era un erudito, «bueno y veterano»: y de todos mis tutores fue el único al que amé y veneré. Por desgracia para mí (y como descubrí posteriormente, para gran indignación de ese hombre de tanta valía), luego pasé al cuidado primero de un necio, que vivía en el constante pánico de que yo revelara su ignorancia; y luego al de un respetable erudito que estaba al frente de un famoso colegio en una antigua fundación. Ese hombre había sido designado para el cargo por el… College de Oxford; y era un estudioso sólido y sin fisuras, pero (como casi todos los hombres que he conocido procedentes de ese colegio), basto, torpe y nada elegante. A mis ojos presentaba un lamentable contraste con el esplendor etoniano de mi profesor preferido: y además, era incapaz de disimular a todas horas la pobreza y poquedad de su entendimiento. Para un muchacho, es malo estar muy por encima de tus tutores, ya sea en conocimientos o en capacidad mental, y encima ser consciente. Ése era el caso, al menos en lo que hacía a los conocimientos, y no sólo en mi caso: pues los dos muchachos que junto conmigo componían ese primer curso eran mejores helenistas que el director, aunque no unos estudiosos más elegantes, ni tampoco estaban más acostumbrados a sacrificar a las Gracias. Recuerdo que cuando ingresé en el colegio leíamos a Sófocles, y suponía un triunfo constante para nosotros, el docto triunvirato de primero, ver cómo nuestro «Archidascalio» [«Director»] (como le encantaba que lo llamáramos) se estudiaba de memoria la lección antes de que apareciéramos, y preparaba una larga mecha con léxico y gramática para dinamitar y destruir (por así decir) cualquier dificultad que encontrara en los coros; mientras que nosotros jamás nos rebajábamos a abrir nuestros libros hasta el momento de entrar en clase, y por lo general nos dedicábamos a escribir epigramas sobre su peluca o sobre alguna cuestión de igual importancia. Mis dos compañeros de clase eran pobres, y su posterior permanencia en la universidad dependía de la recomendación del director; pero yo, que poseía un pequeño patrimonio cuya renta era suficiente para mantenerme en la universidad, quería que me enviaran ahí de inmediato. Lo solicité encarecidamente a mis tutores, pero sin resultado. Uno, el más razonable, y que sabía más del mundo que los demás, vivía bastante lejos; dos de los otros tres cedían su autoridad a un cuarto; y este cuarto, con el que yo tenía que negociar, era un hombre honorable, a su manera, pero altivo, obstinado, y no toleraba que nadie se opusiera a su voluntad. Después de algunas cartas y entrevistas personales, descubrí que nada podía esperar de mi tutor, ni siquiera llegar a un compromiso: sólo exigía sumisión incondicional, con lo que tuve que disponerme a tomar otras medidas. Llegaba el verano con pasos presurosos, y se acercaba el día de mi decimoséptimo aniversario; yo me había jurado que después de ese día ya no seguiría en aquella escuela. Como lo que me faltaba sobre todo era dinero, le escribí a una mujer de elevada posición, la cual, aunque joven, me conocía desde niño, y como últimamente me trataba con gran deferencia, le solicité que me «prestara» cinco guineas. Pasó más de una semana sin que llegara ninguna respuesta; y ya comenzaba yo a desanimarme cuando por fin un criado me trajo una carta de dos hojas en cuyo sello se veía una corona nobiliaria. La carta era amable y atenta: mi bella corresponsal se encontraba en la costa, y ése había sido el motivo de la demora: me incluía el doble de la cantidad que yo le había solicitado, y afablemente insinuaba que, aunque jamás le devolviera el dinero, ella de ningún modo quedaría en la ruina. Así pues, mi plan ya estaba ultimado: diez guineas, añadidas a las dos que me quedaban de mi propio dinero, parecían suficientes para una cantidad indefinida de tiempo: y en esa dichosa edad, si no se asigna un límite definido a nuestras capacidades, la esperanza y la dicha las convierten prácticamente en infinitas.
Acertado es el comentario del doctor Johnson (y emotivo, cosa que no puede decirse a menudo de sus comentarios) de que nunca hacemos una cosa por última vez de manera consciente (es decir, de las cosas que solemos hacer) sin tristeza en el corazón. Esta verdad la sentí profundamente cuando me llegó la hora de abandonar…, un lugar que no amaba y donde no había sido feliz. La noche antes de dejar… para siempre, me afligí cuando en la antigua y majestuosa aula resonó el servicio vespertino, que ya no volvería a oír nunca más; y por la noche, cuando pasaron lista y mi nombre (como siempre) fue el primero, di un paso adelante, y al pasar junto al director, que estaba de pie a mi lado, lo saludé con la cabeza y lo miré con sentimiento a la cara, diciéndome: «Está viejo y enfermo, y no le volveré a ver en este mundo». Acerté: nunca volví a verle, y nunca lo haré. Me miró complacido, me dirigió una sonrisa afable y devolvió mi saludo (o mejor dicho, mi despedida) y nos separamos (aunque él no lo sabía) para siempre. No podía venerarlo en el aspecto intelectual, pero él se había mostrado invariablemente amable conmigo, y muchas veces había sido tolerante: me afligí al pensar en la mortificación que le infligiría.
Llegó la mañana en que tenía que lanzarme al mundo, y que tanto ha influido en muchos aspectos de mi vida posterior. Me alojaba en la casa del director, y desde un primer momento me habían concedido una habitación privada, que utilizaba tanto para dormir como para estudiar. Me levanté a las tres y media y contemplé con profunda emoción las antiguas torres de…, «ataviadas con la primera luz», que adquirían un tono carmesí con el radiante brillo de una mañana de julio sin nubes. Mi propósito era firme e inamovible: pero todavía me desasosegaban los inciertos peligros y tribulaciones que podían presentarse; y de haber previsto el huracán y la granizada sin paliativos de aflicción que pronto caería sobre mí, me habría desasosegado aún con más motivo. La intensa paz de la mañana presentaba un conmovedor contraste con esa agitación, y en cierto grado era un bálsamo. El silencio era más profundo que el de la medianoche: y para mí el silencio de una mañana de verano resulta más emocionante que cualquier otro silencio, pues al ser su luz clara e intensa como la del mediodía de cualquier otra estación del año, parece diferir del pleno día en que los hombres aún no han salido de sus casas; y así, la paz de la naturaleza, y de las inocentes criaturas de Dios, parece segura y profunda, aunque sólo mientras la presencia del hombre y su espíritu inquieto e impaciente no perturben su santidad. Me vestí, cogí el sombrero y los guantes y me entretuve un rato en la habitación. Durante el año y medio anterior, ese cuarto había sido mi «ciudadela de la meditación»: allí había leído y estudiado durante todas las horas de la noche, y aunque ciertamente durante la última parte de ese período yo, que estaba hecho para el amor y los dulces afectos, había perdido mi alegría y felicidad en los desacuerdos y acaloradas disputas con mi tutor, al ser un muchacho tan apasionado de los libros y dedicado al ejercicio del intelecto, había disfrutado también de muchas horas felices en medio del abatimiento general. Lloré al volver la vista hacia la silla, el hogar, el escritorio y otros objetos familiares, consciente también con toda certeza de que los veía por última vez. Cuando escribo estas líneas han transcurrido ya dieciocho años desde entonces, y sin embargo sigo viendo como si fuera ayer los rasgos y expresión del objeto en el que fijé mi mirada de despedida: era un cuadro de la encantadora…, que colgaba sobre la repisa de la chimenea; los ojos y la boca eran tan hermosos, y todo el semblante irradiaba tanta bondad y divina calma que mil veces había dejado la pluma o el libro para que me aportara consuelo, como hace un devoto con su santo patrón. Y mientras seguía contemplando aquella cara, las graves campanadas del reloj de… proclamaron que eran las cuatro. ¡Me acerqué al cuadro, lo besé y a continuación salí cerrando la puerta para siempre!
…
THOMAS de QUINCEY, escribió su autobiografía en tres entregas, Confesiones de un inglés comedor de opio (Confessions of an English Opium-Eater, 1821), su continuación, Suspiria de profundis (1845) y Apuntes autobiográficos (1853).
Hijo de un rico comerciante, recibió una educación esmeradísima con preceptores particulares y en los colegios de Bath y Winkfield, acabando sus estudios secundarios en Mánchester. El administrador de la cuantiosa fortuna de sus padres le educó tan estrictamente que le hacía traducir al griego todos los días los titulares de la prensa. A los 17 años se escapó por fin para ir a Gales y de allí a Londres; en la capital sobrevivió en un palacio vacío gracias a las preocupación que sintió por él una generosa y angelical prostituta, Ann, que cuando creció nunca pudo encontrar para agradecerle sus atenciones. Después se reconcilió con su familia y estudió en el Worcester College de Oxford. Allí se hizo adicto al opio en 1804 cuando estudiaba en el Worcester College; primero lo usó para remediar los dolores agudos de una neuralgia que padecía, después fue incrementando progresivamente la dosis.
Tras abandonar Oxford sin graduarse, se hizo amigo íntimo de Coleridge, a quien conoció en Bath en 1807; en 1809 se estableció en el distrito de los lagos, en Grasmere, donde Coleridge le integró en el círculo literario de los llamados Poetas lakistas: Samuel Taylor Coleridge, William Wordsworth y Robert Southey. De Quincey editó la Westmorland Gazette y en 1817 se casó con Margaret Simpson, una hija de granjero con la que ya había tenido un hijo, y de la que tendría después otros siete. Habiendo agotado su fortuna privada, empezó a ganarse la vida como periodista y fue asignado como editor de un periódico local conservador, The Westmoreland Gazette.
Durante los 30 años siguientes mantuvo a su familia gracias a cuentos, artículos y críticas, principalmente en Edimburgo. A principios de 1820, De Quincey se trasladó a Londres, donde contribuyó al London Magazine y Blackwoods. En 1820 escribió su famosísimo libro de memorias, Confesiones de un comedor de opio inglés (1821), una apasionante descripción de su infancia y su propia batalla contra el demonio del opio. Vivió en Edimburgo durante doce años (1828-1840). Durante los años 1841 y 1843, se ocultó de sus acreedores en Glasgow. Desde 1853 hasta su muerte, De Quincey trabajó en Selections Grave and Gay, From the Writings, Published and Unpublished.