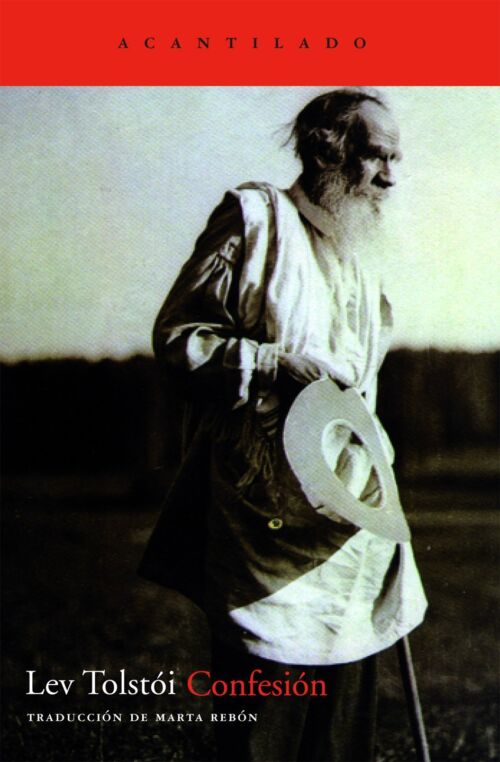Resumen del libro:
Confesión es un libro autobiográfico en el que León Tolstói nos expone su incapacidad para encontrar un sentido digno a la vida. El escritor ruso se encuentra por primera vez ante su sombra, que le arrebató años de felicidad hasta encontrar el camino de la sencillez y la fe en la gente más humilde como modo de supervivencia humana.
El libro es una obra autobiográfica que trata sobre los aspectos filosóficos y religiosos del significado de la vida. La lucha de Tolstói por cómo vivir una vida significativa forma el núcleo de la narrativa. El autor traza el desarrollo de sus ideas sobre racionalidad, fe y propósito en el contexto de su juventud en Rusia y su posterior carrera como escritor y vida familiar.
Tolstói abre el libro con una instantánea de su infancia en Rusia y, en particular, su comprensión de la fe y la religión como joven. Explica que perdió su fe cristiana mientras estaba en la universidad pero mantuvo una creencia vaga en Jesucristo. Su única fe real como joven adulto era en la capacidad de mejorar física, moral e intelectualmente. Tolstói fue ridiculizado por sus compañeros por su moralidad. Se mudó a San Petersburgo y se unió a una comunidad de escritores, donde sus esfuerzos de auto-mejora disminuyeron y se sintió disgustado consigo mismo y con su comunidad por su deseo egoísta de fama y fortuna.
Tolstói escribe a continuación que presenciar una decapitación pública en París lo hizo resolver comenzar a tomar sus propias decisiones sobre lo correcto e incorrecto. Regresó a Rusia pero cayó en un malestar espiritual que duró 15 años. Luego resolvió enfrentar preguntas difíciles sobre el significado de la vida que había estado evitando.
I
Fui bautizado y educado en la fe cristiana ortodoxa. En los principios de dicha fe me instruyeron desde niño, durante toda mi adolescencia y en mi juventud. Pero cuando a los dieciocho años abandoné la universidad en segundo curso, yo ya no creía en nada de lo que me habían enseñado.
A juzgar por algunos recuerdos, nunca creí seriamente, sólo tenía confianza en lo que mis mayores me enseñaban y profesaban ante mí; pero esa confianza era muy vacilante.
Recuerdo que, cuando tenía unos once años, recibimos un domingo la visita de un chico que estudiaba en el liceo, Volodinka M., muerto ya hace mucho tiempo, quien nos anunció como una gran novedad un descubrimiento que había hecho en el liceo. El descubrimiento era que Dios no existía y que todo cuanto nos enseñaban no era más que pura invención (esto sucedió en 1838). Recuerdo cuánto se interesaron por esta noticia mis hermanos mayores; incluso me llamaron para que participara en el coloquio. Todos, me acuerdo, estábamos muy excitados y acogimos la noticia como algo sumamente interesante y completamente posible.
Recuerdo también que cuando mi hermano mayor, Dmitri, estaba en la universidad, abrazó la fe repentinamente, con el apasionamiento que le caracterizaba, y comenzó a asistir a los oficios religiosos, a hacer ayuno y a llevar una vida pura y moral, todos, incluso los más mayores, no dejábamos de burlarnos de él y no sé por qué le pusimos de apodo Noé.
Recuerdo que Musin-Pushkin, a la sazón tutor de la Universidad de Kazán, nos había invitado a un baile y que insistió a mi hermano, que había declinado su invitación, diciéndole en tono de burla que incluso David había bailado delante del Arca. Yo compartía entonces las burlas de los mayores y la conclusión que saqué de ellos es que era preciso estudiar el catecismo, ir a misa, pero que no hacía falta tomárselo demasiado en serio. Recuerdo también que, muy joven aún, leí a Voltaire, y que sus burlas, lejos de escandalizarme, me divertían mucho.
Mi desarraigo de la fe se produjo del modo habitual entre la gente que ha recibido nuestro mismo tipo de educación. Me parece que en la mayoría de los casos sucede así: la gente vive como vive todo el mundo, y todo el mundo vive basándose en principios que no sólo no tienen nada que ver con la fe, sino que, las más de las veces, se oponen a ella. La fe no participa en la vida, no regula en modo alguno nuestras relaciones con los demás ni es preciso que la confirmemos en nuestra propia vida; la fe se profesa en algún lugar lejos de la vida e independientemente de ella. Si nos topamos con la fe, será sólo como un fenómeno externo, no ligado a la vida.
Por la vida de una persona, por sus actos, hoy igual que ayer, es imposible saber si es creyente o no. Si existe alguna diferencia entre los que profesan abiertamente la ortodoxia y los que la niegan, no es en beneficio de los primeros. Ahora, como entonces, el reconocimiento público y la profesión de la ortodoxia se encuentran, en gran medida, entre personas estúpidas, crueles e inmorales, que se consideran muy importantes. La inteligencia, la franqueza, la honradez, la bondad y la moralidad se suelen hallar, por el contrario, entre los hombres que se reconocen no creyentes.
En las escuelas se enseña el catecismo y se manda a los alumnos a la iglesia; a los empleados públicos se les exigen cédulas de comunión. Pero el hombre de nuestra clase social que ha acabado sus estudios y no ha entrado al servicio del Estado, aún en nuestros días pero todavía más en el pasado, puede vivir décadas sin recordar ni una vez siquiera que vive entre cristianos y que él mismo es considerado un miembro practicante de la fe cristiana ortodoxa.
Hoy, igual que ayer, la fe admitida sobre la base de la confianza y mantenida por la presión externa se extingue poco a poco bajo la influencia del conocimiento y de las experiencias de la vida contrarias a esa fe, y, muy a menudo, el hombre vive largo tiempo imaginando que la fe que le inculcaron en su infancia permanece intacta en él, cuando en verdad no queda ni el menor rastro de ella.
S., un hombre inteligente y sincero, me contó cómo dejó de creer. Tenía veintiséis años cuando un día, durante una expedición de caza, haciendo noche en un albergue, se puso a rezar según la vieja costumbre adquirida de niño. Su hermano mayor, que estaba con él de cacería, yacía sobre el heno y le miraba. Cuando S. hubo terminado y se disponía a acostarse, su hermano le «¿Todavía haces eso?». Y no se dijeron nada más. Desde ese día, S. dejó de arrodillarse para orar y de asistir a la iglesia. Y hace ya treinta años que no reza, no comulga, no va a la iglesia. Y no porque hubiera descubierto las convicciones de su hermano y las compartiera, ni porque hubiera decidido algo en su alma, sino únicamente porque lo que su hermano le dijo fue como la presión de un dedo contra una pared que estaba a punto de caer por su propio peso. Esas palabras le mostraron que allí donde él pensaba que había fe hacía tiempo que había un lugar vacío y que, por tanto, las palabras que pronunciaba, las cruces y las genuflexiones que hacía mientras oraba eran, en esencia, acciones desprovistas de sentido. Al percatarse de su absurdidad, no pudo continuar haciéndolas.
Lo mismo le ha pasado y le sigue pasando, creo yo, a la inmensa mayoría de la gente. Hablo de personas con nuestra educación, de personas sinceras consigo mismas, y no de los que hacen del objeto de la fe un medio para alcanzar cualquier fin efímero. (Estos últimos son los ateos más radicales, porque si la fe es para ellos un medio para alcanzar algún fin mundano, a buen seguro que no se trata de fe). La gente con nuestra educación se encuentra en una situación en la que la luz del conocimiento y de la vida ha derretido el edificio artificial, y, o bien se han dado cuenta ya y han liberado ese espacio, o aún no se han dado cuenta.
La fe que me fue transmitida en la infancia me abandonó de igual manera que a otros, con la única diferencia de que, como yo comencé a leer y a pensar mucho a una edad temprana, mi abjuración de la fe se dio muy pronto y con total discernimiento. A los dieciséis años abandoné la oración y por iniciativa propia dejé de acudir a la iglesia y de ayunar. Ya no creía en lo que me habían transmitido en la infancia; creía en algo pero no podía decir en qué. Creía en Dios o, más bien, no negaba a Dios, pero no podía decir qué clase de Dios era ése. No negaba a Cristo ni a sus enseñanzas, pero tampoco podía decir en qué consistían esas enseñanzas.
Ahora, recordando esa época, veo claramente que, aparte de los instintos animales, la fe que guiaba mi vida, mi única, mi verdadera fe, era la fe en el perfeccionamiento. Pero no habría podido decir en qué consistía ese perfeccionamiento ni cuál era su objetivo. Trataba de perfeccionarme intelectualmente. Aprendía todo cuanto podía, todo lo que la vida ponía en mi camino.
Intentaba perfeccionar mi voluntad, me fijaba reglas que me esforzaba en cumplir; me aplicaba en perfeccionarme físicamente desarrollando mi fuerza y mi destreza mediante toda clase de ejercicios, cultivando la resistencia y la paciencia con todo tipo de privaciones. Consideraba todo eso como perfeccionamiento. El punto de partida fue, por supuesto, el perfeccionamiento moral, pero pronto fue sustituido por el perfeccionamiento general, es decir, el deseo de ser mejor, no a mis propios ojos o a los de Dios, sino a ojos de otros hombres. Y ese deseo de ser mejor a ojos de otros se convirtió muy pronto en el deseo de ser más fuerte que los otros, es decir, más célebre, más importante, más rico.
…