Ciego en Gaza
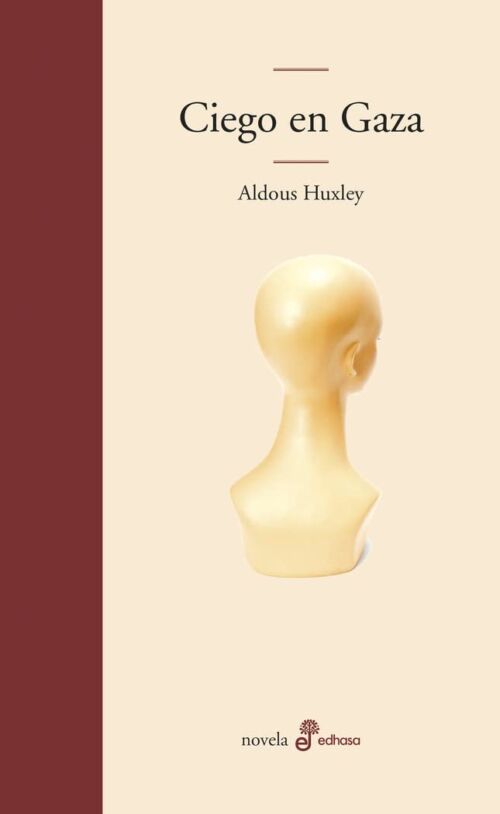
Resumen del libro: "Ciego en Gaza" de Aldous Huxley
Ciego en Gaza (1936) es, ante todo, una novela personal e íntima. En conflicto entre lo intelectual y lo sexual y a traves del misticismo, Huxley nos describe simultáneamente y sin aparente orden cronológico, la vida de una serie de personajes; sin embargo, al llegar al final, el lector ha de rendirse, sorprendido ante la apretada unidad que presenta la obra. Por encima de los valores de la inteligencia, del despiadado y lúcido estudio psicológico de los personajes, habituales en el autor; sorprende la prodigiosa construcción de la novela. Así, en Ciego en Gaza, Huxley llega al cenit de su vida narrativa, dedicado a describir en carne viva con sorprendente exactitud y crudeza a la sociedad de entreguerras, y se centra en una desesperada búsqueda de los valores positivos que podrían salvar al ser humano de la alienación a la que lo conduce el desarrollo tecnológico.
I
30 DE AGOSTO DE 1933
LAS INSTANTÁNEAS aparecían tan borrosas como si de recuerdos se tratara. Aquella mujer joven que se retrató de pie en el jardín a principios de siglo presentaba el aspecto de un fantasma a la hora de cantar el gallo. Anthony Beavis reconoció en ella a su madre. La fotografía estaba tomada un año o dos antes de que muriera la retratada, quizá nada más que uno o dos meses antes. Según miraba al desvaído fantasma, se dijo que la moda es un arte decorativo similar a ése de los jardineros que recortan los bojes dándoles siluetas caprichosas. ¡Qué lomos de cisne! Y aquella cascada pectoral no parecía tener relación alguna con el cuerpo desnudo que escondía. Y todo aquel pelo, que pudiera tomarse por una deformidad ornamental del cráneo. Todo ello presentaba un aspecto de fealdad repelente e insólita en 1933. Empero, si cerraba los ojos (y apenas podía resistir la tentación de hacerlo) veía a su madre envuelta en su lánguida belleza, echada en la chaise-longue, o jugando al tenis, ingrávida, o deslizándose como un pájaro por encima del hielo de muchos inviernos antes.
Otro tanto le ocurría con las fotografías instantáneas de Mary Amberley, tomadas diez años después. La longitud de las faldas no era menos generosa, y dentro de la más angosta campana de telas, la mujer se deslizaba todavía ápoda, como sobre rodezuelas. Los pechos, verdad es, aparecían en lugar algo más natural, y el exagerado nalgatorio había perdido algo de su artificiosa rotundidad. Pero la silueta general del cuerpo vestido, seguía siendo muy improbable. Tan improbable como un cangrejo de mar, de caparazón formado por las láminas corneas de las barbas de una ballena. En cuanto al inmenso sombrero emplumado de 1911, era, sencillamente, un entierro francés de primera clase. ¿Cómo pudo un hombre en posesión de sus sentidos experimentar atracción alguna hacia cosa de aspecto tan marcadamente anafrodisíaco? Y, no obstante, a pesar de las fotografías, él la recordaba cómo síntesis de todo lo deseable. Al ver aquel cangrejo emplumado que se movía sobre ruedas se había acelerado el latir de su corazón y su respiración se había hecho fatigosa.
A los veinte, a los treinta años del suceso, las fotografías tan sólo revelaban cosas remotas y extrañas. Mas lo extraño, lo desacostumbrado (¡miserable automatismo!), es siempre absurdo. Lo que él recordaba, por el contrario, era la emoción experimentada cuando lo desacostumbrado era todavía lo habitual, cuando lo absurdo, al ser aceptado como cosa natural, nada de absurdo tenía. Los dramas de los recuerdos son siempre representaciones de Hamlet dadas con vestuario moderno.
¡Qué belleza la de su madre a pesar del inmenso y enrevesado lobanillo de pelo, a pesar de la protuberancia posterior y de la rampa deformadora del pecho! En cuanto a Mary, ¡qué enloquecedoramente deseable fue con su caparazón y con sus plumas funéreas! El también, según sus recuerdos, estuvo siempre vestido con ropas modernas y nunca presentó aquel aspecto ridículo de muñeco grotesco que mostraban las instantáneas: con su abriguito claro y su boina colorada; vestido de terciopelo verde con una blusa de volantes en los tiempos en que fue conocido por el apodo cariñoso de Bubbles; ya en el colegio con su chaqueta de trabilla y los pantalones ceñidos por debajo de la rodilla que luego se ajustaban a las piernas como dos tubos angostos de buen paño con su cuello planchado y, los domingos, con su hongo, o con una gorrilla roja y negra de colegial los demás días. Nada experimentaron, si de sentimientos se habla, los niños de aquella época distinto de lo que sintieron treinta años más tarde otros muchachos con sus pantalones cortos y sus jerseys. Lo cual demostraba —Anthony se encontró reflexionando impersonalmente al examinar su imagen tocada con un sombrero de copa y vestido de frac que le mostraba de colegial de Eton—, que el progreso jamás puede ser experimentado, sino únicamente observado desde lejos. Tomó su librillo de notas, lo abrió y escribió lo que sigue:
Tal vez los historiadores puedan advertir el progreso, pero nunca pueden sentirlo aquéllos personalmente afectados por el supuesto avance. Los jóvenes nacen en circunstancias progresivas, los viejos las toman como cosa evidente que no necesita ser discutida en pocos meses o años. Al avance nunca sentimos que avanzamos. Cuando los nuevos inventos y adelantos fallan no sentimos gratitud por su existencia, sino irritación por su fracaso. Los hombres no se pasan el día dando gracias a Dios por la existencia de los automóviles; se limitan a maldecir cuando los carburadores se obstruyen.
Cerró el librillo y volvió a contemplar el sombrero de copa de 1907.
Oyó rumor de pasos, y al alzar la vista vio a Helen Ledwidge que se aproximaba a él con sus característicos pasos largos a través de la terraza. Su cara, bajo el sombrero de anchas alas, aparecía encendida por el reflejo de su pijama rojo de playa. Como si estuviera en el infierno. Y, de hecho, siguió pensando, en el infierno re encontraba. La mente crea el lugar en que se halla; Helen llevaba consigo el infierno. El infierno de su matrimonio grotesco, y tal vez otros infiernos grotescos también. Pero él siempre se había abstenido de indagar detalladamente su naturaleza y había fingido no darse cuenta de los ofrecimientos que ella le hizo algunas veces de servirle de guía a través de sus complicaciones laberínticas. Las preguntas y la exploración pudieran haberle conducido a Dios sabe qué barrizales emotivos y a qué responsabilidades. Y él no tenía ni tiempo ni energías suficientes para emociones y responsabilidades. Su trabajo era lo primero. Dominando su curiosidad, persistió en desempeñar cabezonamente el papel que se había asignado a sí mismo mucho tiempo antes, el papel de filósofo desprendido de todo, de sabio absorto que no percibe las cosas que son evidentes para todos los demás. Se conducía como si no pudiera ver en la cara de ella más que la belleza externa de su forma y de su cutis. Y esto, aunque naturalmente la carne nunca es opaca por completo, el alma se trasluce a través de las paredes de su vaso. Aquellos ojos grises y claros, aquella boca con el labio superior delicadamente alzado, aparecían endurecidos y casi afeados por una tristeza resentida.
El rubor infernal cedió cuando Helen salió de la luz del sol y entró en la penumbra de la casa; pero la súbita palidez de su rostro únicamente logró intensificar la amarga melancolía de su expresión. Anthony la miró; pero ni se levantó de la silla ni la saludó con palabra alguna. Existía entre ellos un acuerdo tácito para la supresión de toda señal indicadora de emoción, incluso de la emoción aneja al hecho de darse los buenos días. Nada de emoción. En el momento en que Helen entró por la abierta puerta de cristales en la habitación, él volvió a estudiar las fotografías.
—Aquí me tienes —dijo sin sonreír.
Se quitó el sombrero y, con un movimiento de graciosa belleza e impaciencia,’ sacudió los rizos bermejos de su pelo.
—Hace un calor terrible —dijo arrojando el sombrero sobre el sofá.
Cruzó la habitación hacia el lugar en que Anthony estaba sentado ante su mesa de escribir.
—¿No trabajabas? —le preguntó sorprendida.
Era poco corriente encontrarle más que absorto en sus librotes y sus papeles.
—No; hoy no hay sociología —respondió él sacudiendo la cabeza.
—¿Qué estabas mirando? —preguntó de pie junto a la silla de Anthony e inclinándose sobre las fotografías que estaban esparcidas sobre la mesa.
—Mis cadáveres de antaño —respondió alargándole el fantasma del fallecido escolar de Eton.
—Eras guapo entonces —comentó ella, después de estudiar la fotografía en silencio durante unos momentos.
—Merci, mon vieux! —le dio él al decirlo una palmadita cariñosa de manera irónica en la parte posterior del muslo—. En mi colegio elemental solían llamarme mis compañeros, Benger.
Entre las yemas de sus dedos y la elasticidad rotunda de la carne de la mujer la seda interpuso una tersura escurridiza al tacto de manera extraña.
—Benger: abreviatura de Harina Benger. Me llamaban así por mi aspecto de niño de pecho.
—Encantador —continuó ella sin hacer caso de la interrupción—; de verdad tenías entonces un aspecto encantador. Conmovedor.
—Pero todavía lo tengo —protestó él sonriendo.
Ella le miró en silencio durante un momento. Vio el pelo espeso y oscuro y la frente de tersura bella y serena, como la de un niño reflexivo. E infantil era también, de manera más graciosa, la nariz corta y algo chata. Los ojos miraban por entre la rendija sesgada de los párpados animados por una risa interna y también dulcificaba las comisuras de los labios una sonrisa, una sonrisa irónica, que dijérase contradecir de algún modo lo que la boca con su forma parecía expresar. Era una boca de labios llenos, bien dibujados, voluptuosos y a la par graves, tristes, casi trémulos a fuerza de ser sensibles. Labios que daban la sensación de estar desnudos con su sensualidad taciturna, inermes, abandonados a sus propios medios por la barbilla pequeña y tímida que debajo de ellos se veía.
—Lo peor es —dijo Helen por fin— que tienes razón. Eres encantador y conmovedor. Dios sabe por qué. Porque no debieras serlo. Es un timo, un truco para conseguir con mentiras gustarle a la gente.
—¡Vamos, vamos! —protestó él.
—Les haces darte algo a cambio de nada.
—Pero por lo menos tengo la franqueza de decir que nada ofrezco. Nunca pretendo ofrecer una gran pasión —hizo sonar la r grotescamente y abrió la a de manera ridícula—. Ni siquiera una Wahlverwandschaft —añadió empleando el alemán para conseguir que en todo aquel asunto romántico de afinidades y emociones violentas sonase de manera marcadamente ridícula—. Únicamente una manera de pasar el rato.
—Una manera de pasar el rato —repitió Helen irónicamente.
Y al hacerlo pensó en los tiempos en que comenzó el asunto, cuando, por así decirlo, estuvo ella en el umbral del amor, a punto de enamorarse de él; en el umbral, aguardando a que le dijeran que pasara. Pero ¡con qué firmeza (a pesar de sus silencios y de su estudiada amabilidad), de qué manera tan definitiva le había cerrado la puerta él! No quería ser amado. Durante un breve tiempo estuvo ella a punto de rebelarse; pero con la actitud de acérrima y sarcástica resignación, con la cual había aprendido a encararse con el mundo, acabó por aceptar sus condiciones. Resultaban más aceptables debido al hecho de que no resultaba perceptible ninguna otra alternativa; debido también a que después de todo era él un hombre notable y, después de todo, le quería ella profundamente; debido también a que al menos él sabía cómo satisfacerla físicamente.
—¡Una manera de pasar el rato! —repitió, y dejó escapar un gruñidito risueño.
Anthony le lanzó una mirada, temeroso de que fuera a quebrantar el acuerdo tácitamente establecido entre ellos refiriéndose a algún asunto prohibido. Pero sus temores resultaron injustificados.
—Sí; lo reconozco —continuó ella después de un breve silencio—. Reconozco que eres honrado. Pero eso no quita que siempre estés consiguiendo cosas sin dar nada en cambio. Llámalo si quieras un timo involuntario. Supongo que tu cara es tu fortuna. En tu caso pudiera decirse que tus facciones inocentes son retrato de tu maldad.
Se inclinó de nuevo sobre las fotografías y preguntó:
—¿Quién es ésa?
Vaciló él ligeramente antes de responder y luego, sonriendo y experimentando al mismo tiempo cierto embarazo, contestó:
—Una de las pasiones no grandes. Se llamaba Gladys.
—Le va bien el nombre —dijo arrugando con desprecio la nariz—. ¿Por qué la abandonaste?
—No la abandoné. Se fue con otro. Aunque confesaré que no me importó demasiado —comenzó a decir; pero ella le interrumpió.
—Tal vez el otro hablase con ella cuando estaban acostados.
Anthony se sonrojó.
—¿Qué quieres decir?
—Algunas mujeres, aunque sea extraño, gustan de que les hablen en esos momentos. Y como tú me lo hacías…, pues nunca lo haces.
Arrojó a Gladys sobre la mesa y, cogiendo a la mujer vestida a la moda de 1900, dijo:
—¿Es ésta tu madre?
Anthony asintió con un gesto y, empujando hacia ella la fotografía de Mary Amberley, la del sombrero de las plumas funéreas, le dijo:
—~Y ésta es la tuya.
Hizo una breve pausa y añadió en tono de disgusto:
—¡Este peso del pasado que arrastra uno consigo! Debiera existir un procedimiento para librarse de los recuerdos superfinos. ¡Cómo me aburre Proust! Verdaderamente le odio.
Y con rica y cómica elocuencia precedió a evocar el espíritu de aquel buscador asmático del tiempo perdido, sentado torpemente, horriblemente blanco y fláccido, con pechos casi mujeriles, pero bordeados de largos pelos negros, eternamente aclocado en el baño tibio de los recordados tiempos que fueron. La espuma rancia de innumerables lavados anteriores flotaba alrededor de él y la mugre acumulada de muchos años formaba costra contra los costados de la bañera o nadaba negruzca sobre el agua. Y allí estaba sentado el enfermo pálido y repulsivo, cogiendo a cucharadas su propio espeso caldo y derramándoselo por el rostro, llenando una taza con el líquido grisáceo y áspero que luego paladeaba demoradamente, haciendo gárgaras, hundiendo en él la nariz, como cualquier indio devoto pudiera hacer con el agua sagrada del Ganges…
—Hablas de él como si fuera tu enemigo personal —dijo Helen.
Anthony se limitó a reír.
En el silencio que sobrevino, Helen cogió la desvaída fotografía de su madre. Comenzó a estudiarla concentradamente, cual, si se tratara de un jeroglífico misterioso que, si pudiera ser descifrado, suministraría la clave precisa para desentrañar un enigma.
Anthony la contempló durante algún tiempo; luego, recobrando con un esfuerzo su actividad, hundió la mano en el montón de fotografías y sacó la de su tío James, vestido con la ropa de tenis que se usaba en 1906. Ya había muerto, de cáncer, el pobre viejo, y confortado con todos los consuelos de la religión católica. Soltó el retrato y cogió otro. Era una fotografía de un grupo sobre el fondo borroso formado por montañas de Suiza: su padre, su madrastra, sus dos hermanastras. «Grindelwald, 1912», rezaba al dorso una leyenda escrita en la perfilada caligrafía de míster Beavis. Observó Anthony que los cuatro llevaban bastones de alpinista.
—Y me gustaría —dijo dejando la fotografía—, me gustaría que mis días estuviesen separados entre sí por impiedad artificial.
Helen alzó la vista del jeroglífico indescifrable.
—Entonces, ¿por qué pierdes el tiempo mirando fotografías antiguas?
—Estaba arreglando el armario —explicó él—. Y salieron a relucir inesperadamente. Como Tutankhamon. No pude resistir la tentación de mirarlas. Además, es mi cumpleaños.
—¿Tu cumpleaños?
—Cuarenta y dos años —sacudió la cabeza y siguió diciendo—: Es de lo más deprimente, y como siempre le gusta a uno provocar el aumento de la tristeza que siente… —cogió un puñado de fotografías y las dejó caer luego sobre la mesa—. Los cadáveres salieron a relucir muy oportunamente. Puede apreciarse la mano de la Providencia. O, si lo prefieres, la garra del destino.
—¿Tú la querías mucho, verdad? —preguntó Helen después de otro silencio, mostrándole la fotografía de su madre para que la viera.
Asintió él con un gesto y luego dijo, para cambiar de conversación:
—Me civilizó. Yo estaba medio salvaje cuando ella se encargó de mí.
No se sentía inclinado a discutir los sentimientos que le inspiró Mary Amberley, sobre todo (aunque esto era indudablemente una estúpida reliquia de tiempos bárbaros) con Helen.
—Se habla —prosiguió— del duro deber del hombre blanco, que consiste en civilizar al que no lo es; pudiéramos también hablar —añadió sonriendo— de los sacrificios civilizadores de la mujer blanca —entonces volvió a coger de nuevo el grupo de los bastones de alpinista y dijo—: Ésta es una de las cosas de que me libró: Suiza, la tenebrosa. Nunca le estaré bastante agradecido.
—Es una pena que no logre curarse —dijo Helen después de examinar la fotografía de los alpinistas.
—Por cierto, ¿cómo está?
Helen se encogió de hombros.
—Estaba bastante mejor cuando salió del sanatorio esta primavera. Pero ya está otra vez con lo mismo. Lo de siempre. Morfina, con intervalos alcohólicos. La vi en París cuando venía hacia aquí. Fue terrible —dijo, estremeciéndose. La mano, que continuaba descansando sobre el muslo con afecto irónico, resultó súbitamente inoportuna. Anthony la dejó caer.
—No sé lo que es peor —continuó diciendo Helen después de una pausa—, si la suciedad, pues no tienes idea de cómo vive, o su malicia, sus mentiras perpetuas y detestables —y al acabar de hablar exhaló un profundo suspiro.
Anthony le tomó una mano y se la apretó con gesto que nada de irónico tenía.
—¡Pobre Helen!
Permaneció ella inmóvil durante unos segundos, callada con la vista desviada de él. Luego, de repente, se sacudió como si despertara. Adivinó él que la mano muerta apretaba la suya, y cuando volvió los ojos hacia él vio la cara animada por una alegría temeraria y deliberada.
¡Pobre Anthony!, diría yo —dijo, desde lo más profundo de su garganta logró extraer un ruidito inesperado y extraño, como de risa a punto de ser tragada—. ¡Y hablábamos de engaños!
Iba él a protestar de que no se trataba de engaños en su caso, cuando ella se inclinó y con una especie de violencia airada apretó sus labios contra los de él.
…
Aldous Huxley. (26 de julio de 1894, en Godalming, Surrey, Inglaterra – 22 de noviembre de 1963, en Los Ángeles, California, Estados Unidos), fue un escritor anarquista británico que emigró a los Estados Unidos. Miembro de una reconocida familia de intelectuales, Huxley es conocido por sus novelas y ensayos, pero publicó relatos cortos, poesías, libros de viaje y guiones. Mediante sus novelas y ensayos, Huxley ejerció como crítico de los roles sociales, las normas y los ideales. Se interesó, asimismo, por los temas espirituales, como la parapsicología y el misticismo, acerca de las cuales escribió varios libros. Al final de su vida estuvo considerado como un líder del pensamiento moderno.