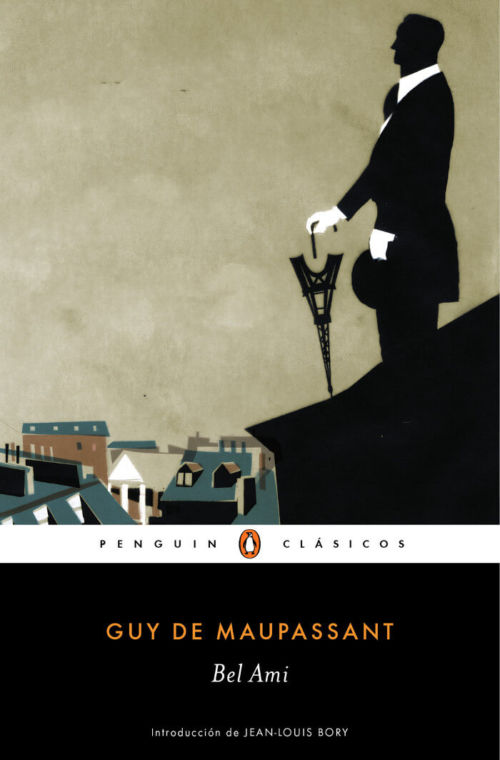Resumen del libro:
Bel Ami es una novela escrita por el autor francés Guy de Maupassant en 1885. La historia sigue a Georges Duroy, un hombre ambicioso y despiadado que busca escalar en la sociedad parisina del siglo XIX. La trama es una crítica a la corrupción y a la falta de valores de la época, donde el éxito y el poder se conseguían a través de la manipulación y el engaño.
La narrativa de Maupassant es clara y directa, lo que hace que la historia sea fácil de seguir. A través de la perspectiva de Duroy, el lector es llevado a un mundo de política, periodismo y adulación, donde los personajes se ven envueltos en un constante juego de poder y seducción. La trama se desarrolla con fluidez, manteniendo la atención del lector en todo momento.
El personaje principal, Georges Duroy, es un antihéroe que despierta sentimientos encontrados en el lector. Por un lado, es difícil simpatizar con alguien que utiliza su atractivo y su astucia para manipular y engañar a los demás. Sin embargo, la ambición y la determinación de Duroy lo hacen un personaje interesante y complejo. La evolución de su personalidad y de sus relaciones a lo largo de la novela lo hacen un personaje realista y bien construido.
Bel Ami también destaca por su crítica social. A través de los personajes y sus acciones, Maupassant retrata una sociedad corrupta y superficial, donde el poder y el dinero son los únicos valores que importan. La novela es una reflexión sobre la moralidad y la ética en una sociedad que valora más la apariencia que la integridad.
En resumen, Bel Ami es una novela interesante y bien escrita, que combina una trama atrayente con una crítica social profunda. Los personajes están bien construidos y la narrativa es fluida y directa. Aunque la historia es ambientada en el siglo XIX, su crítica a la corrupción y la superficialidad sigue siendo relevante en la actualidad. Sin duda, una obra que merece la pena leer.
Capítulo 1
Cuando la dependienta le entregó la vuelta de sus cinco francos, George Duroy salió del restaurante.
Presumido por naturaleza y por petulante reminiscencia de su época como suboficial, hinchó el pecho, se atusó el bigote con un gesto marcial que le era característico y arrojó sobre los comensales que llegaban con retraso una mirada rápida y circunspecta, una de esas miradas de gavilán que todo lo abarca y penetra.
A su paso, las mujeres levantaron la cabeza. Eran tres obrerillas, una profesora de música, de cierta edad, reñida con el peine, desaliñada, que solía llevar su sombrero polvoriento y un vestido hecho a zurcidos; finalmente dos señoras de medio pelo, con sus correspondientes maridos, todos ellos parroquianos asiduos de aquel bodegón con cubiertos a precio fijo.
Ya en la acera, Duroy permaneció un momento inmóvil, como si se preguntase qué haría. Era el 29 de junio, y, para terminar el mes, le quedaban en el bolsillo tres francos y cuarenta céntimos, lo cual valía por dos almuerzos, sin las respectivas comidas, o bien por dos comidas sin los almuerzos correspondientes, a elegir. Pensó que si las refacciones matinales le suponían un gasto de un franco y diez céntimos, en lugar del uno cincuenta que le costarían las colaciones vespertinas, aún podía disponer, si se contentaba con los almuerzos, de su superávit de un franco y veinte céntimos, lo que suponía dos bocadillos de salchichón y el supremo placer de sus noches. Y echó calle de Notre Dame de Lorette abajo.
Andaba como cuando vestía el uniforme de húsar: abombado el pecho, las piernas ligeramente arqueadas, como si se acabase de desmontar del caballo, avanzaba brutalmente, empujando con sus hombros los hombros ajenas, abriéndose paso entre la gente para no desviarse de su camino. Llevaba la chistera ligeramente inclinada hacia la izquierda y taconeaba fuerte. Parecía desafiar a alguien: a los transeúntes, a las casas, a la ciudad entera, por prurito de soldado se marchó en traje de paisano.
Aunque vestía un terno de sesenta francos, comprado en su bazar de ropas hechas, conservaba cierta elegancia un poco llamativa y vulgar, pero innegable. Alto, bien formado, rubio, de un rubio castaño ligeramente rojizo; bermejo el bigote, por donde el labio simulaba deshacerse en espuma; los ojos, de un azul claro, agujerados por pequeñas pupilas; el pelo, naturalmente ondulado, partido en dos por la raya en medio, diríase el vivo retrato de un calavera de novelón…
Era una de esas noches de verano en que el aire falta en París. La ciudad, ardiente como una estufa, parecía sudar en el sofocante ambiente nocturno. Por las graníticas bocas de los sumideros se escapaba su pestífero aliento, y a través de sus bajas ventanas las cocinas de los sótanos arrojaban a la calle inmundas miasmas de agua de fregar y sobras de guisados.
Los porteros, en mangas de camisa y a horcajadas sobre sillas de mimbre, echaban un cigarrillo ante las puertas cocheras, y contemplaban el perezoso desfile de viandantes que, con el sombrero en la mano, se enjugaban las sudorosas frentes.
Cuando George Duroy llegó al bulevar, se detuvo de nuevo, indeciso, sobre lo que había de hacer. Ahora le apetecía ganar los Campos Elíseos y la avenida del Bosque de Bolonia para disfrutar, bajo los árboles, de un poco de aire fresco; pero, al mismo tiempo, lo acuciaba otro deseo: el de tropezar con alguna aventura galante.
¿Cómo sobrevendría? George no podía imaginarlo, pero desde hacía tres meses la esperaba a diario, noche tras noche. Entre tanto, y gracias a su agradable rostro y a sus modales seductores, disfrutaba de algún amor pasajero, pero siempre esperando algo más y mejor.
Con la bolsa vacía y la sangre hirviéndole en las venas, se encandilaba al contacto de las trotacalles que, en las esquinas, musitaban: «¿Quieres venir un ratito, guapo?». Pero, como no podía pagarles, tampoco se atrevía a aceptar su invitación. Y seguía esperando otra cosa, otras caricias menos fáciles.
Le gustaban, con todo, los parajes donde hormigueaban las mujeres públicas, sus bailes, sus cafés, sus calles predilectas. Le gustaba codearse con ellas, hablarles, tutearles, en resumen, cerca de ellas. Eran, a la postre, mujeres, mujeres de amor. George no las despreciaba, ni mucho menos, con ese desprecio característico de los hombres de orden.
Retrocedió hacia la Madeleine y se unió a la multitud, que en oleadas discurría, abrumada por el calor. Las terrazas de los cafés, llenas de parroquianos, invadían las aceras, donde, como en iluminado escaparate, se exhibía muchedumbre de bebedores. Ante ellos, y en mesitas rectangulares o redondos veladores, se veían copas que contenían líquidos rojos, amarillos, verdes, oscuros, de todos los matices, y en el seno de las garrafas brillaban gruesas y transparentes barras de hielo, que refrescarían el agua, pura y clara como ellos.
Duroy había moderado su paso, y el deseo de beber le secaba la garganta.
Una sed ardiente, una sed de noche de verano, se había apoderado de él y le hacía imaginar la deliciosa sensación de las bebidas frías al remojar la garganta. Pero si se decidía a echarse al coleto, aunque no fuese más que un par de cañas en toda la noche, ¡adiós la frugal cena del día siguiente! Conocía demasiado las gazuzas de fines de mes.
—Es necesario —se dijo— aguardar hasta las diez, y entonces podré tomar mi caña en el Americano. ¡Por vida de…! El caso es que tengo una sed rabiosa.
Y contemplaba a los bebedores que rodeaban las mesas y podían satisfacer la sed cuanto les viniese en gana. Pasaba entre los cafés con aire fanfarrón y provocativo, y de una sola ojeada calculaba, por el aspecto y la indumentaria de cada cual, lo que pudiera llevar en el bolsillo, lo invadía una cólera sorda contra aquella multitud tranquilamente sentada. Si se registrases sus bolsillos, se hallarían en ellos monedas de oro, de plata, de cobre. Por término medio, cada uno de aquellos sujetos tendría, al menos, dos luises; el número de aquéllos no bajaría de un centenar, y cien veces dos luises hacen cuatro mil francos. Sin dejar de pavonearse graciosamente, George rezongaba: «¡Los muy cerdos! Si hubiese podido encontrarme a solas con uno de ellos, en una tenebrosa esquina, a fe mía que le hubiera retorcido el pescuezo sin el menor escrúpulo, ni más ni menos que, en días de maniobras, lo hiciese con el avío de los aldeanos».
Y evocaba sus dos años de África y cómo, en las avanzadillas del Sur, esquilmaba a los árabes. Una sonrisa alegre y cruel a un tempo se dibujada en sus labios al recordar cierta escapada que había costado la vida a tres hombres de la tribu Oc Guad-ad-Alan, y que les habían valido a él y a sus camaradas veinte gallinas, dos carneros y buena cantidad de oro, con lo que tuvieron risa para medio año.
Jamás se pudo hallar a los culpables, bien que tampoco se les buscara mucho, ya que el árabe era considerado como presa natural de soldado.
En París era otra cosa lindamente, sable al cinto y revolver en mano, fuera del alcance de la justicia civil, en plena libertad. Le agitaban el corazón todos los sentimientos del suboficial que opera en país conquistado. Echaba, sí, de menos aquellos dos años del desierto. ¡Qué lástima no haber seguido allí! En fin, ¡qué remedio! Había esperado pasarlo mejor a la vuelta, y ahora… «¡Ay, sí! ¡Me he lucido ahora!».
Y, entre tanto, chascaba la lengua contra el paladar, como si quisiera convencerse de los seco que éste se hallaba.
En torno suyo circulaba extenuada y lenta multitud. Duroy seguía diciéndose: «¡Hatajo de bestias! Todos esos imbéciles llevarán cuartos en el bolsillo del chaleco” Y empujaba a los transeúntes mientras silbaba alegres cancioncillas. Los hombres se volvían hacia él, airados, y las mujeres refunfuñaban «Pero ¡qué animal es ese tío!».
Dejó atrás el Vaudevil, y se detuvo frente al café Americano, preguntándose si tomaría ya su caña; a tal punto lo atormentaba la sed. Antes de decidirse, consultó los iluminados relojes de la calzada. Eran las nueve y cuarto. Se conocía bien; apenas tuviera ante sí el vaso rebosante de cerveza, se lo echaría, de un trago, entre pecho y espalda. Y en tal caso, ¿qué hacer hasta las once?
«Iré hasta la Madeleine —pensó— y volveré despacio».
En la esqui9na de la plaza de la Opera se cruzó con un hombre gordo, a quién recordaba vagamente haber visto en alguna parte.
Echó tras él, en tanto registraba la memoria, y se repetía, a media voz: «¿Dónde diablos he conocido yo a este tipo?».
Y seguía buceando en sus recuerdos sin conseguir identificado. De pronto, y por un singular fenómeno mnemotécnico, imaginó a aquel mismo personaje, menos gordo, más joven, con uniforme de húsar. Ya en voz alto, exclamó:
—¡Caramba, si es Forestier!
Y apresurando el paso, se acercó al transeúnte y le dio un golpecito en el hombro. Se volvió el otro, miró a George y dijo:
—¿Qué quiere usted de mí, caballero?
Duroy se echó a reír.
—¿No me reconoces? —preguntó.
—No.
—George Duroy, del sexto de húsares.
Forestier le tendió ambas manos.
—¡Ah, querido! ¿Qué tal te va?
—Muy bien, ¿y a tí?
—¡Oh! A mí, no tanto. Figúrate que tengo los pulmones hechos migas. De cada doce meses me paso seis tosiendo, gracias a una bronquitis que pesqué en Bougival, cuando volvía Paris, hace cuatro años.
—¡Pues cualquiera lo diría! Tienes un magnífico aspecto.
Y Forestier, tomando del brazo a su antiguo camarada, le habló de su enfermedad, le contó con detalle, las consultas, las opiniones, los consejos de los médicos, así como lo difícil que le era seguir en su posición un tratamiento. Le habían prescrito que pasara el invierno en el Mediodía; pero ¿cómo? Se había casado y había alcanzado en el periodismo un buen puesto.
—Dirijo la sección política de La Vie Frangaise —añadió—. Redacto las sesiones del Senado en Salut y, de cuando en cuando, escribo crónicas literarias para La Planete. Como verás, me voy abriendo camino.
Duroy le miraba, sorprendido. Había cambado mucho; estaba ya madurito. Tenía un aire, un continente, una facha de hombre reposada, seguro de sí mismo y el vientre propio de quien come bien. Antaño era delgado, menudo, ágil, aturdido, pendenciero, escandaloso, exaltado. En tres años París lo había transformado por completo y hecho de él un hombre gordo y formal, con algunas canas en las sienes, siquiera no tuviese más de veintisiete años.
—¿Adónde vas? —preguntó.
—A ninguna parte —replicó Duroy—. Daba una vuelta antes de volver a casa.
—Entonces, ¿quieres acompañarme a La Vie Frangaise, en donde tengo que corregir unas pruebas? Después nos iremos a tomar una caña. ¿Qué te parece?
—Vamos.
Y echaron a andar cogidos del brazo, con la sencilla familiaridad que subsiste siempre entre quienes han sido compañeros de estudios o de armas.
—¿Qué haces en París? —dijo Forestier.
Duroy se encogió de hombros.
—Morirme de hambre —repuso—. Cuando cumplí más años de servicio, quise venir aquí a hacer fortuna o, si he de serte franco, por vivir en París. Desde hace seis meses estoy empleado en las oficinas de los ferrocarriles del Norte, con mil quinientos francos al año. Ni más ni menos.
—¡Caramba! No es gran cosa —murmuró Forestier.
—Desde luego. Pero ¿qué quieres que haga? Vivo solo, no conozco a nadie ni tengo quien me recomiende. No es voluntad la que me falta, sino medios.
Su compinche lo miró de arriba abajo, como hombre experto que juzga a otro de una ojeada. Luego exclamó en tono convencido:
—Mira, muchacho: en este mundo todo depende de saber dominar la situación. Un hombre un poco astuto puede llegar a ministro antes que a jefe de negociado. Hay que imponerse, no pedir. Pero ¿cómo diablos no has conseguido cosa mejor que ese destinillo en el Norte?
Duroy replicó:
—He buscado por todas partes algo mejor, pero nada he conseguido. Sin embargo, ahora tengo algo a la vista: me ofrecen una plaza de profesor de equitación en el picadero Pellerín. Allí tendré, por los menos, tres mil francos.
Forestier se paró en seco.
…