Azar
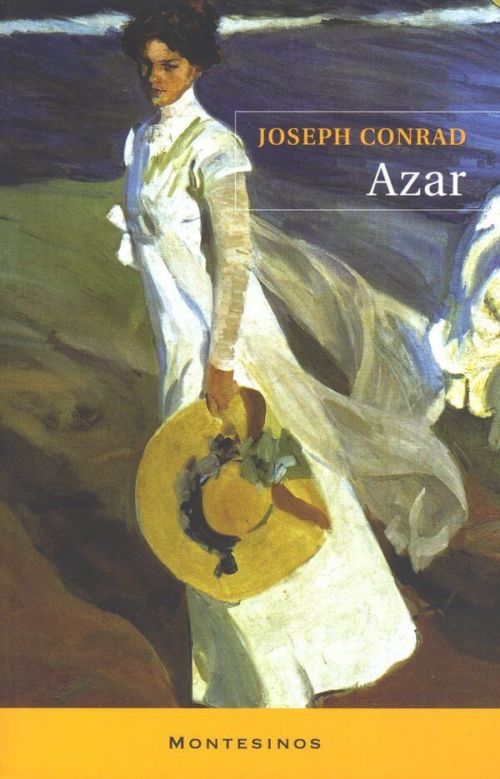
Resumen del libro: "Azar" de Joseph Conrad
Azar es una novela corta del escritor británico Joseph Conrad, publicada en 1913. La historia narra las aventuras de un joven marinero llamado Jim, que abandona su barco en medio de una tormenta y se ve envuelto en una serie de peripecias en el sudeste asiático. El tema central de la obra es el destino y la responsabilidad moral, así como la búsqueda de redención y honor.
La novela se divide en tres partes: la primera describe el naufragio del Patna, el barco en el que viajaba Jim, y su posterior juicio por la corte marítima; la segunda relata su llegada a Patusan, un remoto pueblo donde se convierte en el líder de los nativos; y la tercera muestra su enfrentamiento con el pirata Gentilhombre Brown y su trágico final.
Conrad utiliza un estilo narrativo complejo y sofisticado, que combina diferentes puntos de vista y saltos temporales. El narrador principal es Marlow, un amigo de Jim que lo conoce durante el juicio y lo ayuda a encontrar un nuevo rumbo en su vida. Marlow actúa como testigo y confidente de Jim, pero también como crítico y juez de sus acciones. A través de sus relatos, conocemos los pensamientos y sentimientos de Jim, así como las opiniones de otros personajes que lo rodean.
Azar es una obra maestra de la literatura universal, que explora las profundidades de la psicología humana y los dilemas éticos que plantea la existencia. Conrad crea un personaje fascinante y contradictorio, que representa la lucha entre el idealismo y la realidad, entre el valor y la cobardía, entre el amor y el orgullo. Azar es una novela que nos invita a reflexionar sobre nuestro propio destino y nuestra propia responsabilidad.
Capítulo 1
El joven Powell y su ocasión
Creo que nos había visto desde la ventana cuando salimos a almorzar en el bote de remos de una yola que desplazaba catorce toneladas y era propiedad de Marlow, anfitrión y patrón mío. Ayudamos al grumete que venía con nosotros a varar el bote y amarrarlo al embarcadero antes de encaminar nuestros pasos a la posada ribereña donde encontramos a nuestro recién conocido, que daba cuenta de su almuerzo en digna soledad, sentado a la cabecera de una larga mesa, blanca e inhóspita como un banco de nieve.
La enrojecida tez de su rostro de rasgos nítidos, en el que destacaba un bigote negro y bien recortado bajo una mata de pelo rizado, gris plomizo, era la única mancha de una cierta calidez en medio de aquella sala apagada y sórdida, enfriada más si cabe por efecto de un deslucido mantel. Le conocíamos ya de vista, le sabíamos propietario de un pequeño cúter de unas cinco toneladas que por lo visto tripulaba él solo, siendo como era otro navegante aficionado más entre la modesta banda de fanáticos que surcaban la desembocadura del Támesis. Ahora bien, tan pronto hizo uso de su voz cortante para llamar «despensero» al mozo que le atendía, le tuvimos de una vez por todas por marino avezado y no ya por un simple aficionado a la navegación.
En seguida tuvo oportunidad de reprender al mozo por el desaliño con que le servía la cena. Lo hizo con gran energía, y al concluir se dirigió a nosotros.
—Si en la mar —afirmó— faenásemos igual que estas gentes de tierra adentro, sean de alta o de baja cuna, jamás nos ganaríamos la vida. Nadie, lo que se dice nadie, estaría dispuesto a contratarnos. Y, lo que es aún más grave, ni un solo barco guiado y pilotado con el descuido y el descaro con que la gente de tierra adentro se ocupa de sus quehaceres, ni un solo barco en tales condiciones arribaría jamás a puerto.
Desde que se había retirado de la mar había tenido tiempo y ocasiones de sobra para darse cuenta de que las personas con cierta educación no eran ni por asomo mejores que las demás. A nadie parecía resultarle su trabajo motivo de orgullo: desde los fontaneros, que no eran sino ladrones de medio pelo, hasta, digamos, los periodistas (a quienes él tenía en muy especial consideración dentro de la clase de los intelectuales), que nunca, lo que se dice ni por casualidad, daban una versión ceñida a la realidad de los asuntos más sencillos. La ineptitud universal de lo que él denominaba «la chusma de tierra adentro» la achacaba, por lo general, a una falta de responsabilidad absoluta y a una determinada concepción de la seguridad.
—Están todos convencidos —prosiguió— de que no importa lo que hagan ni lo que dejen de hacer, que esta isla tan segura seguirá sin volcar mientras estén ellos a bordo, ni tampoco se le abrirá un boquete por el que entre el agua a espuertas y la lleve a pique con sus mujeres y sus hijos a bordo.
Desde ese momento, y en lo sucesivo, la conversación dio un giro harto especial, para versar única y exclusivamente sobre la vida del mar. En este tema encontró inmediata afinidad con Marlow, quien siendo todavía mozo se había hecho a la mar. Mantuvieron un animado intercambio de recuerdos y vivencias mientras yo les escuchaba. Convinieron en que la época más feliz de todas sus vidas fue la que pasaron de jóvenes en aquellos buenos navíos, sin otra preocupación en la cabeza que la de no perder una guardia por haberse quedado abajo, en el camarote, ni perder tampoco un solo instante en desembarcar cuando estaban atracados, tras largas horas de faenar. Coincidieron también en cuanto al momento de mayor orgullo que les había deparado toda una vida dedicada a la vocación del mar, a la que uno por cierto nunca se entrega por motivos prácticos o racionales, sino por el sortilegio que ejercen las románticas visiones que inspira. Fue el momento en que pasaron con éxito su primer examen, dejando atrás al examinador de náutica, provistos de aquella preciada hoja de papel azul.
—Aquel día no me habría dignado tutear a la Reina —afirmó con entusiasmo nuestro nuevo amigo.
En aquella época, los exámenes de ingreso en la Marina Mercante tenían lugar en la Dársena de St. Katherine, a espaldas de la Torre de Londres; nos dijo que guardaba un especial afecto por aquel paraje, con los jardines a la izquierda, la fachada de la Fábrica de Moneda y Timbre a la derecha, las amiseriadas casuchas más al fondo, una parada de coches de punto, los limpiabotas sentados en los bordillos de las aceras y un par de fornidos policías que miraban con aire de superioridad las puertas de la taberna del Caballo Negro. Ése fue el trozo del mundo, dijo, en que primero posó la vista el día más hermoso de su vida. Había salido por la puerta principal de la Dársena de St. Katherine hecho un contramaestre de pies a cabeza, no sin haber pasado antes los momentos más apurados de su vida entera en presencia del Capitán R., el más temido de los tres examinadores de náutica que eran por entonces responsables de la calificación de los oficiales de la Marina Mercante en el puerto de Londres.
—A todos los que nos habíamos preparado para pasar el examen —dijo— nos castañeteaban los dientes con sólo pensar en presentarnos ante él. Me tuvo hora y media en la cámara de tortura y se comportó conmigo como si me aborreciese. Con una mano se protegía los ojos de la luz. De pronto, la dejó caer y dijo: «¡Ya está bien!». Sin darme tiempo siquiera de entender lo que había querido decir, vi que empujaba hacia mí, sobre la mesa, el papel azul. Me puse en pie de un brinco, como si me estuviese quemando la silla.
»—Gracias, señor —le digo mientras agarro el papel.
»—Buenos días y que tenga buena suerte —me gruñe.
»El viejo bedel estuvo un rato enredando en el guardarropa hasta encontrar mi gorra. Siempre les da por hacer tal cosa. Sin embargo, se me quedó mirando largo y tendido, con insistencia, antes de aventurarse a preguntarme en un tímido susurro:
»—¿Ha salido todo bien, señor?
»Por toda respuesta deposité media corona en la ancha palma de su mano.
»—Vaya —dice de pronto, sonriendo de oreja a oreja—, la verdad es que nunca le había visto entretenerse con uno de ustedes durante tantísimo tiempo. Esta misma mañana, antes que le tocara a usted, suspendió a dos aspirantes a segundo de a bordo. Los despachó a cada uno en menos de veinte minutos: ése es todo el tiempo que, como mucho, suele tomarse.
»Me encontré en la planta baja sin tener constancia de los peldaños que había bajado, como si hubiese recorrido la escalera flotando por el aire. Aquel fue el día más hermoso de mi vida. El día en que uno recibe su primera comisión de mando es, comparado con ése, una minucia. Para empezar, en ese momento uno ya no es tan joven; por otra parte, y usted lo sabe bien, a nosotros no nos queda mucho más que esperar. Sí, señor: el día más hermoso de mi vida, sin lugar a dudas, aunque en el fondo no fuese sino un día más. Todo lo que haya de venir a continuación no son más que sinsabores para un joven que ha de esforzarse con denuedo por conseguir un camarote de oficial sin otro aval que un certificado recién expedido. Es pasmoso cuán inútil llega a resultar ese pedazo de piel de asno por el que tantos jaleos se arman. En aquella ocasión ni siquiera se me pasó por la cabeza que un certificado de la Cámara de Comercio no le convierte a uno en oficial lo que se dice ni por el forro. Ahora bien, los patrones de los barcos a los que había puesto cerco a fuerza de solicitarles un puesto de trabajo sí que lo sabían, ya lo creo. Hoy no me extraña lo más mínimo, ni tampoco les echo la culpa de nada, ni les guardo rencor. Con eso y con todo, esforzarse por conseguir trabajo a bordo de un buen barco es una penosísima tarea para cualquier joven…
Pasó después a referirnos qué cansado llegó a sentirse, cuánto le había desanimado aquella amarga lección, aquella desilusión que sucedió, sin darle apenas tiempo de respirar, al día más hermoso de su vida. Nos contó su ronda de visitas por las oficinas de los armadores de toda la ciudad, donde los empleados de turno le habían cargado de formularios e impresos de solicitud que se llevó a su casa para cumplimentar debidamente a la caída de la tarde. Salía a todo correr antes de la medianoche para echarlos al buzón más cercano. Y en eso quedó todo. Por decirlo con sus propios términos, igual le habría dado echarlos con sus sellos y matasellos por la alcantarilla, a la vuelta de la esquina.
Un buen día, mientras recorría a pie su itinerario de costumbre, camino de los muelles, topó con un viejo amigo y compañero de a bordo, algo mayor que él, a la entrada de la Estación de Ferrocarril de Fenchurch Street.
Ansiaba en aquellos momentos una charla amistosa, pero su amigo acababa de enrolarse en un barco aquella misma mañana, y se dirigía a toda prisa a su domicilio, presa de un júbilo que no tuvo ningún rebozo en exteriorizar, aunque por dentro le royese esa comezón tan propia del marino que tras muchos días de espera en tierra firme de pronto se hace con un camarote. Su amigo tuvo al menos la deferencia de condolerse de su suerte, siquiera fuese sumariamente. Tenía que darse prisa en recoger el petate. De pronto, cuando ya se iba, se dio la vuelta sobre la marcha para hacerle una sugerencia por encima del hombro: «¿Por qué no vas a ver al señor Powell a la Agencia de Contratación de Fletes?». Nuestro amigo objetó que no conocía de nada al tal señor Powell. Y el otro, a punto ya de doblar la esquina, le dio un consejo a voces: «Entra por la puerta privada de la Agencia de Fletes y vete derecho a verle. No tiene pérdida: su mesa es la que está junto a la ventana. Ve con decisión y dile que vas de mi parte».
—Les doy mi palabra —dijo nuestro nuevo amigo mirándonos al uno y al otro—; estaba tan desesperado que habría sido capaz de plantarme con toda decisión delante del demonio en persona; me habría bastado con saber que estaba en condiciones de ofrecerme trabajo de segundo de a bordo.
En ese momento interrumpió su charla para encender la pipa, pero sin quitarnos ojo de encima, e inquirió si habíamos llegado a conocer al tal Powell. Marlow, con una vaga sonrisa, murmuró que sí, que se «acordaba muy bien de él».
Se hizo una pausa. Nuestro amigo se vio enzarzado en un vejatorio contratiempo con su pipa, que sin previo aviso había traicionado la confianza que tenía depositada en ella, y habíale negado el placer que ya se prometía con fruición. Más que nada por mantener la bola en juego, pregunté a Marlow qué tenía de notorio el tal Powell.
—No es que fuese exactamente notorio —contestó Marlow con su habitual aplomo—. Hablando en general, es difícil que nadie llegue a alcanzar una cierta notoriedad. La gente nunca se fija demasiado en una persona determinada, supongo que se ha percatado. Me acuerdo bien de Powell sencillamente porque por haber desempeñado el cargo de responsable de la Agencia de Fletes Marítimos en el puerto de Londres me despachó y me encomendó varias prolongadas estadías en alta mar durante mi peregrinaje de marino. Se parecía a Sócrates, y lo digo en el sentido más genuino de los posibles, es decir, en el semblante. Que tuviera mentalidad de filósofo no es sino mero accidente. Era talmente una reproducción en carne y hueso del busto de aquel sabio inmortal, siempre que uno se imagine el busto con un alto sombrero de copa en el cogote y un negro gabán sobre los hombros. Comoquiera que nunca le vi salvo del otro lado del largo mostrador de la oficina de la Agencia de Fletes, ante una de aquellas cinco mesas, el señor Powell siempre ha sido un simple busto para mí.
Nuestro amigo se acercó desde la repisa de la chimenea con la pipa por fin en óptimas condiciones de uso.
—Lo más notorio de Powell —anunció dogmáticamente, con la cabeza envuelta en una nube de humo— es que se apellidara precisamente así. No sé si lo saben, pero resulta que también yo me apellido Powell.
Es evidente que esta información no nos fue impartida por motivos de carácter meramente social. No fue preciso hacer las presentaciones de rigor. Los dos seguimos mirándole con inocultable expectación.
Se entregó de lleno al vigoroso disfrute de su pipa, en silencio, por espacio de un minuto o dos. Luego reanudó el hilo de su relato y pasó a contarnos cómo echó a caminar a paso vivaz hacia Tower Hill. No había estado por aquellos pagos desde el día de su examen —desde el día más hermoso de su vida—, el día en que se desbordó su presunción y su orgullo. Esta otra ocasión fue muy distinta. Tampoco en ese momento habría reconocido mantener el más remoto parentesco con la reina, pero habría sido más que nada por hallarse sumido en un profundo abatimiento. No se tenía siquiera en la estima necesaria para considerarse digno de gozar de una cierta afinidad con ninguna otra persona. Envidió a los viejos cocheros, parados allí con las narices enrojecidas; envidió a los limpiabotas, sentados en el bordillo de la acera, y a los dos policías corpulentos que paseaban junto a los barandales de los jardines de la Torre con plena conciencia de su poder infalible, y a los centinelas de uniforme escarlata que marcaban el paso delante de la Fábrica de Moneda y Timbre. Les envidió por ocupar el lugar que les había tocado en el reparto del trabajo que se ha hecho en este mundo. Y envidió además a los míseros holgazanes de rostro enjuto, que guiñaban el ojo con gesto procaz, apoyadas las grasientas espaldas contra las jambas del Caballo Negro, porque habían caído tan bajo que ya ni siquiera eran capaces de percibir su degradación.
Debo hacer justicia a este hombre y subrayar que nos transmitió con auténtica pericia su juvenil desesperanza, su sorpresa al no encontrar un lugar apropiado bajo el sol ni reconocimiento alguno de su derecho a la vida.
Subió la escalinata de la Dársena de St. Katherine, aquella misma escalinata desde lo más alto de la cual, seis semanas antes a lo sumo, había contemplado la parada de coches de punto, los demás edificios, los policías, los limpiabotas, la pintura sobredorada y la luna del Caballo Negro con los ojos de un Conquistador. En aquel momento tal vez sintió cierto desánimo, pasmado porque todo cuanto le rodeaba no le diera la bienvenida con cánticos e incienso, pero esta vez (no era ningún secreto, y él no nos lo ocultó) hizo su entrada casi como un furtivo, de tapadillo, hecho que no podía pasar desapercibido al bedel.
«No tenía en el bolsillo ni media corona que darle de propina», comentó con gesto torvo. El bedel, por lo visto, echó a correr tras él, preguntándole: «¡Eh! ¡Oiga! ¿Qué se le ofrece?». Ahora bien, tras lanzar una mirada de agradecimiento hacia la primera planta, en recuerdo de la sala de exámenes del capitán R. (qué fácil, qué placentero había resultado aquel encuentro), bajó de tres en tres un tramo de escalones, hacia el sótano, y se encontró en un lugar lúgubre y misterioso en el que abundaban las puertas. Había temido que le fuese impedido el paso por alguna norma que prohibiese la entrada. Empero, nadie le persiguió.
Los sótanos de la Dársena de St. Katherine son vastísimos y muy confusos. Algunos haces de luz entran oblicuos desde arriba, rasgando la penumbra de esos gélidos pasadizos. Powell deambuló de acá para allá como uno de aquellos primeros cristianos refugiados en las catacumbas; ahora bien, notó que se le escapaba la escasa fe que tuviera depositada en el éxito de su empeño por todos los poros de la piel, y que le rezumaba hasta en las yemas de los dedos. Al doblar una oscura esquina, iluminada por una lámpara de gas cuya llama apenas lucía, perdió por completo toda confianza en sí mismo.
—Me paré allí un momento a pensar —dijo—. No pude cometer mayor estupidez, ya que me entró el miedo. ¿Qué otra cosa se podía esperar? Hacen falta agallas para abordar sin previo aviso a un desconocido e importunarle pidiéndole un favor. Habría resultado de todo punto preferible, pensé, que mi homónimo Powell hubiese sido el diablo en persona. Me pareció que hubiese sido una faena más llevadera. No sé si me explico, pero nunca me ha parecido que el diablo sea suficiente para meterme el miedo en el cuerpo, mientras que un hombre siempre puede resultar muy desagradable. Probé muchísimas puertas, todas cerradas a cal y canto, cada vez más convencido de que nunca tendría arrestos para abrir por lo menos una. Pero pararse a darle vueltas a las cosas nunca sirve para hacer acopio de valor. Llegué a la conclusión de que era preferible dar por perdido el intento. Al final no lo hice; les diré por qué. Me acordé del aturdido bedel que me había llamado a voces. Estaba seguro de que aquel punto andaría buscándome por el vestíbulo, o estaría a la espera de verme aparecer. Si, tal como era de prever, me preguntase qué había estado haciendo, y estaba en su perfecto derecho, no habría sabido yo qué responderle, y habría quedado como un bobalicón, o como algo mucho peor. Esa idea me hizo enrojecer hasta la raíz del cabello. No tenía ninguna posibilidad de escabullirme.
»Allí abajo, no sé cómo, había terminado por desorientarme. De todas aquellas puertas de varios tamaños, a izquierda y derecha, unas cuantas ostentaban sendos ventanucos sobre el dintel; otras tantas, sin embargo, debían dar paso meramente a estancias que no se usaban, o almacenes, porque cuando probé suerte en tres o cuatro me desconcertó encontrarlas cerradas. Pasé un rato sin moverme, indeciso e inquieto como un ladrón acorralado. Aquel confuso sótano estaba en completo silencio, como una tumba; tuve constancia del latir de mi corazón. Es una sensación tremendamente incómoda. Antes, nunca me había pasado, ni tampoco ha vuelto a pasarme después. A mi izquierda vi una puerta más grande, con un gran pomo de bronce, que tenía toda la pinta de dar a la Agencia de Fletes. Apreté los dientes y probé suerte, diciéndome: “¡Allá vamos!”.
»Se abrió con suma facilidad, y hete aquí que daba a una sala poco mayor que un cajón. En fin, no tendría más de tres metros por cuatro, y comoquiera que yo esperaba encontrarme en un interior espacioso y sombrío, una sala como la de la Agencia de Fletes, en la que ya había estado una o dos veces, me quedé pasmado. Colgaba del techo una lámpara de gas encima de un escritorio oscuro y desaseado, repleto de documentos polvorientos, amarillentos. Bajo aquella única llama, que situada en el centro de la estancia la colmaba de luz, un hombre pequeño y gordezuelo escribía con mucha aplicación, la nariz casi pegada al escritorio. Estaba perfectamente calvo, y tenía una tez poco más o menos tan parduzca como los papeles. También parecía él un tanto polvoriento y apergaminado.
»No llegué a precisar si estaba cubierto de telarañas, pero tal cosa no me habría extrañado, porque daba la impresión de llevar años preso en aquel agujero. Su gesto al posar la pluma y mirar hacia mí, parpadeando, me molestó sobremanera. En aquella mazmorra suya hacía calor y olía a moho; olía a gas y a hongos, y la sensación dominante era la de hallarse a unos cuarenta metros bajo tierra. En todos los rincones había papeles apilados hasta media altura. Y cuando me pasó por la cabeza en un visto y no visto la idea de que aquél era el edificio de la Marina Mercante y que aquel menda estaba en relación, fuera como fuese, con los barcos, con los marinos y con el mar, el pasmo me dejó sin resuello. Era imposible imaginar por qué los responsables de la Marina Mercante habían decidido mantener esclavizado allá en el subsuelo a aquel sujeto calvo y gordinflón. Por la razón que fuese, sentí lástima y vergüenza por haberlo molestado en su infortunado cautiverio. Con amabilidad y tristeza le pregunté por la Agencia de Fletes.
»Me contestó con un graznido despectivo y tembloroso, que me hizo sobresaltarme: “Por aquí no. Pruebe en el pasaje del otro lado, del lado de la calle. Éste es el lado del muelle. Debe haberse extraviado usted…”.
»Habló con un tono tan rencoroso que pensé que iba a terminar por insultarme y llamarme imbécil. Puede que ésta fuese su intención. En cambio, terminó cortantemente con un “Cierre sin hacer ruido al salir”.
»Y vaya si lo hice: pueden apostar lo que quieran a que cerré en absoluto silencio. De prisa y en silencio. El espíritu indomeñable de aquel sujeto me había impresionado. A veces me pregunto si a fuerza de escribir se habrá ganado la libertad y cuando menos una jubilación decente, o si habría salido de aquella tumba iluminada con luz de gas para ir a dar con sus huesos en esa otra lóbrega tumba a la que nadie querría ni asomarse. Me complació descubrir que le quedaban agallas, pero eso no me sirvió de consuelo. Se me ocurrió pensar que si el señor Powell tuviese un temperamento similar… Fuera como fuese, no me di tiempo para pensar y crucé a buen paso el trecho, ante el pie de la escalera, que me separaba del pasillo en donde me había indicado que probase suerte. Y probé la primera puerta que pude, sin entretenerme ni un momento, porque del vestíbulo, de arriba, me llegó con toda claridad una voz perpleja y escandalizada, dispuesta a desentrañar qué me proponía yo. “¿No sabe que ahí está prohibido el paso?”, rugió. Y si dijo alguna cosa más no llegué a enterarme, pues abrí y cerré de un golpe una puerta en la que por fuera vi un letrero que decía Privado. Me vi en una franja de unos dos metros de anchura, situada entre un largo mostrador y una pared, ante una sala espaciosa, abovedada, en cuyo extremo opuesto había un ventanal enrejado y una puerta acristalada por las cuales se filtraba la luz del día. Lo primero que vi fueron tres caballeros de mediana edad que, al parecer, estaban tomándole el pelo a otro sujeto de cuello largo y delgado, de hombros alicaídos, inclinado ante un escritorio, que escribía en una gran hoja de papel sin hacer caso de nada ni de nadie, pero con una curiosa sonrisa de tranquilidad. Se les agrió la diversión nada más verme. A uno le oí musitar: “Anda. ¿Qué es esto?”.
…
Joseph Conrad Escritor británico de origen polaco, nació en Berdyczów el 3 de diciembre de 1857. Debido a la profundidad de su obra, en la que analiza los rincones más débiles y oscuros del alma humana, está considerado uno de los grandes autores en lengua inglesa del S.XIX.
Conrad nació en el seno de una familia noble, muy activa dentro de los movimientos nacionalista polacos, algo que supuso su exilio tras la insurrección polaca sucedida en 1863. Tras quedar huérfano marchó a Marsella donde, a los 17 años, se enroló como marinero en un barco mercante.
De sus experiencias como marino por las costas de Sudamérica, India o África se nutren muchos de sus posteriores relatos, así como de sus vivencias durante las guerras Carlistas en España, donde luchó del lado del Archiduque.
Nacionalizado inglés tras varios años enrolado en la Royal Navy decidió retirarse a los 38 años para dedicarse de manera íntegra a la escritura. Comenzó a escribir en inglés, cuya escritura no dominaba al principio en favor de idiomas como el polaco o el francés.
Es importante su visita al Congo Belga en 1888, donde constató las atrocidades cometidas con la población indígena, algo que sentaría las bases de una de sus novelas más famosas, El corazón de las tinieblas. Conrad también escribió algunos de los clásicos más memorables de la novela de aventuras, como Lord Jim o Un vagabundo en las islas.
Su estilo, a medio camino entre la tradición clásica y el nuevo modernismo que más tarde reinaría en Europa, está también influenciado por el romanticismo pese a tratar sus relatos con una gran dosis de realismo.
Joseph Conrad murió en Bishopsbourne el 3 de agosto de 1924.