Atala
François-René de Chateaubriand
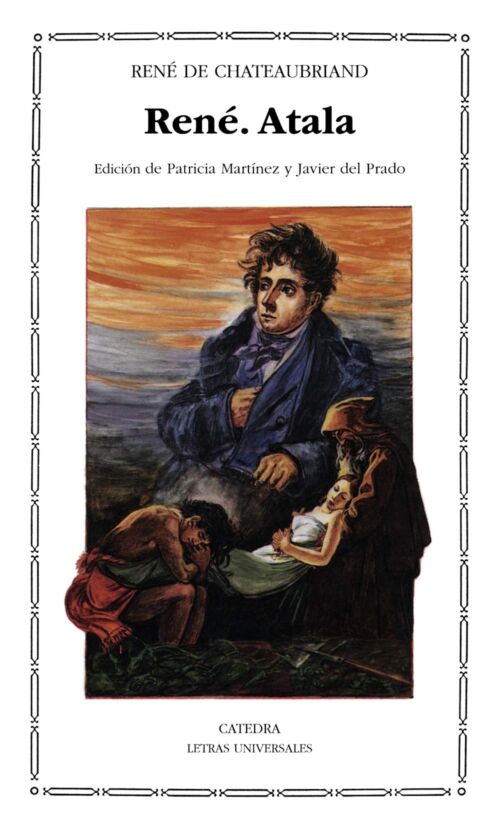
Resumen del libro: "Atala" de François-René de Chateaubriand
Atala, o Los amores de dos salvajes en el desierto como también se le conoce, es una de las primeras novelas del escritor francés François-René de Chateaubriand, publicado por primera vez el 2 de abril de 1801. Esta obra estuvo inspirada en los viajes que realizó a los Estados Unidos al huir de la Revolución. Dicha novela tuvo un gran impacto en el Romanticismo temprano, lo cual se puede medir por las cinco ediciones que tuvo en su primer año, así como las traducciones que se realizaron en los años inmediatos.
Junto con René, comenzó como un fragmento desechado de una larga epopeya en prosa que el autor había compuesto entre 1793 y 1799 titulado Les Natchez (Los Natchez), el cual no se publicó sino hasta 1826. En 1802 tanto Atala como René fueron publicados como parte de Génie du christianisme (Genio del cristianismo).
PRÓLOGO
La Francia poseía en otro tiempo un vasto imperio en la América septentrional, que se extiende desde el Labrador hasta la Florida, y desde las orillas del Atlántico hasta los lagos más remotos del alto Canadá.
Cuatro grandes ríos, cuyas fuentes nacen en las mismas montañas, dividían estas inmensas regiones. El río San Lorenzo que se pierde al Este en el golfo de su nombre: el río del Oeste que lleva sus aguas a mares desconocidos: el Borbon, que se precipita del Mediodía al Norte en la bahía de Hudson; y el Meschacebé que, bajando del Norte al Mediodía, se sepulta en el golfo Mexicano.
Este último río, en el curso de más de mil leguas, riega un delicioso país, que los habitantes de los Estados Unidos llaman el Nuevo-Edén, y al que los Franceses han dejado el dulce nombre de Luisiana. Otros mil ríos tributarios del Meschacebé, el Missuri, el Illinés, el Akanza, el Ohio, el Wabache y el Tenaso la fecundan con su limo y la fertilizan con sus aguas. Cuando todos estos ríos rebozan con los diluvios del invierno, cuando las tempestades han abatido trozos enteros de florestas, el tiempo amontona sobre las vertientes los árboles arrancados, los enlaza con juncos, los cimenta con lama, planta en ellos tiernos arbustos, y lanza su obra a las olas. Arrastradas por ondas espumosas estas balsas bajan de todas partes al Meschacebé: el anciano río se apodera de ellas, y las empuja hasta su embocadura para formar un nuevo brazo. De cuando en cuando alza su ronca voz pasando bajo los montes, y, cual Nilo de los desiertos, derrama sus aguas alrededor de columnatas de florestas, y de las pirámides de los sepulcros de los Indios. Pero la gracia va siempre unida a la magnificencia en las escenas de la naturaleza; y mientras que la corriente del centro transporta al mar los cadáveres de pinos y encinas, se ven, sobre las corrientes laterales, remontar, a lo largo de las orillas, islas fluctuantes de pistia y de nenúfar, cuyas rosas amarillas se levantan a modo de pequeños pabellones. Serpientes verdes, garzas azules, flamencos rosados, tiernos cocodrilos, se embarcan pasajeros en estos bajeles de flores; y la colonia, desplegando al viento sus velas de oro, va a arribar dormida a alguna retirada abra del río.
Desde la embocadura del Meschacebé hasta su unión con el Ohio, la magnificencia más extraordinaria le acompaña en su curso. Desenvuélvense sobre el borde occidental sabanas que se pierden de vista: sus ondas de verdura, alejándose, parecen elevarse hasta el azul del cielo donde se desvanecen: vense en estas praderías sin límites, herrar a la ventura rebaños de tres o cuatro mil búfalos salvajes: a veces un bisonte cargado de años, hendiendo las aguas a nado, viene a acostarse entre las altas hierbas de una isla del Meschacebé. Su frente adornada de dos medias-lunas, su barba cana y limosa nos le haría tomar por el Dios mugiente del río, que echa una ojeada de satisfacción sobre la grandeza de sus raudales, y rústica abundancia de sus riberas.
Tal es la escena sobre la costa occidental; pero de repente se muda la de la orilla opuesta, y forma un admirable contraste. Suspendidos sobre el curso de las olas, apiñados por los valles, árboles de todas formas, colores y perfumes se mezclan, crecen juntos, se elevan en los aires a alturas que cansan la vista. Las viñas silvestres, las bignonias, las coloquíntidas se enlazan al pie de estos árboles, escalan sus ramos, trepan hasta sus extremidades, se lanzan del ácer al tulipier, del tilupier a la alcea formando mil grutas, mil bóvedas, mil pórticos. Extraviadas ordinariamente de planta en planta estas enredaderas, atraviesan los brazos de los ríos, sobre los cuales echan puentes y arcos de flores. Del seno de estas espesuras embalsamadas, el soberbio magnolia levanta su cono inmóvil, que recamado de rosas blancas domina toda la floresta, y no reconoce otro rival sino la palma, que agita suavemente cerca de él sus verdes abanicos.
Una multitud de animales, puestos por la mano del criador en estos hermosos retiros, esparcen el encanto y la vida. De la extremidad de las avenidas, se perciben aves solitarias embriagadas de uva, titubeando sobre las ramas de los tiernos olmos, manadas de carribuses bañándose en un lago, ardillas negras jugueteando entre la espesura de los follajes, sinsontles, palomas de Virginia, del tamaño de un gorrión, descendiendo sobre céspedes coloreados de fresas, papagayos verdes con cabeza amarilla, purpúreos pico-verdes, cardenales color de fuego brincando en círculo a lo alto de los cipreses, colibrís centelleando sobre el jazmín de la Florida, y víboras cazadoras silbando colgadas de las cúpulas de los bosques, y meciéndose como bejucos.
Pero si todo es silencio y reposo en las sabanas del otro lado del río aquí, por el contrario, todo está en movimiento y murmullo. Picoteo de las aves en el tronco de las encinas, ruido de animales que marchan, roen, o trillan entre sus dientes los huesos de las frutas, bramido de las olas, débiles gemidos, sordos mugidos, dulces arrullos, llenan estos desiertos de una tierna y rústica armonía. Más cuando una brisa viene a animar todas estas soledades, a agitar todos estos cuerpos fluctuantes, a confundir todas estas masas de blanco, de azul, verde y rosa, a mezclar todos los colores, a reunir todos los ecos; entonces sale tal estruendo del fondo de estas florestas, pasan tales cosas ante los ojos, que yo procuraría en vano describirlas a quien no ha corrido estos campos primitivos de la naturaleza.
Después del descubrimiento del Meschacebé por el padre Hennepin, y por el desgraciado La-Salle, los primeros franceses que se establecieron en Biloxi y en el Nuevo-Orleans, hicieron alianza con los Nachez, nación indiana, cuyo poder era temible en aquellas regiones. Injusticias particulares, la venganza, el amor y todas las pasiones, ensangrentaron después la tierra de la hospitalidad. Había entre aquellos salvajes un viejo nombrado Chactas que por su edad, su sabiduría y su ciencia en las cosas de la vida, era el ídolo y el Patriarca de los desiertos. Semejante a todos los hombres, él había comprado la virtud con el infortunio. Sus desgracias colmaron no sólo las selvas, sino que pasaron hasta las riberas de la Francia, donde las llevó. Destinado a galeras en Marsella por una cruel injusticia, restituido a su libertad, y presentado a la corte de Luis XIV, había conversado con todos los hombres grandes de aquel siglo famoso, asistido a las fiestas de Versalles, a las tragedias de Racine, a las oraciones fúnebres de Bossuet; en una palabra, allí había contemplado este salvaje la sociedad en su más alto punto de esplendor.
Muchos años había que Chactas, vuelto al seno de su patria, gozaba de reposo; pero todavía el cielo le vendía caro este favor, pues le había privado de la vista. Una hija joven le acompañaba en la soledad, como Antígono guiaba los pasos de Edipo sobre el Cytheron, o como Malvina conducía a Ossian a la tumba de sus padres.
A pesar de las numerosas injusticias que Chactas había experimentado de los franceses, él los amaba. Se acordaba siempre de Fenelón que le había hospedado, y deseaba poder servir en algo a los compatriotas de aquel hombre virtuoso. Se le presentó al fin una ocasión favorable. En 1725, un francés llamado Renato, impelido por pasiones y desgracias, arribó a la Luisiana: remontó el Meschacebé hasta los Naches, y pidió ser recibido entre los guerreros de aquella nación. Chactas lo examina, y, hallándolo firme en su resolución, lo adopta por hijo, y le da por esposa una india llamada Celuta. Poco tiempo después de este matrimonio, los salvajes se dispusieron para salir a la gran caza del castor.
El consejo de los Sachems nombró a Chactas, aunque ciego, para comandar la partida, a causa del respeto que su nombre infundía a los pueblos de las selvas. Los ayunos y oraciones comienzan: los juglares interpretan los sueños: se consultan los Manitus, se hacen sacrificios de Nicociana; se queman rebanadas de lengua de Original, examinando si chirrían en las llamas, a fin de adivinar la voluntad de los Genios: se parte en fin después de haber comido el can sagrado, y Renato es del número. A la ayuda de las contra-corrientes, las piraguas remontan el Meschacebé y entran en el Ohio. Esto se hace en el otoño. Los magníficos desiertos del Kentucky se despliegan allí, a los ojos atónitos del joven francés. Una noche, a la claridad de la luna, cuando todos los salvajes dormían en el fondo de sus piraguas, y que la flota indiana huía ante una ligera brisa, Renato quedando solo despierto con Chactas, pide le cuente su vida. El viejo conviene en darle gusto, y sentado con él sobre la popa de su piragua, al ruido de las olas y en medio de la soledad, le habla de esta manera:
…
François-René de Chateaubriand. François-René, vizconde de Chateaubriand (1768-1848), figura colosal del Romanticismo francés, nació en el paisaje embravecido de Saint-Malo y maduró entre las torres de su ancestral castillo en Combourg. En el torbellino de la Revolución, se enroló en los círculos literarios de París y, ante la efervescencia de 1789, optó por la pluma, capturando con aguda observación los eventos revolucionarios y anotando los debates de la Asamblea Nacional.
Este romántico por antonomasia, emprendió un viaje exótico a los Estados Unidos en 1791, donde se cree que se encontró con George Washington. Su estancia inspiró novelas como "Les Natchez" (1826), "Atala" (1801), "René" (1802) y "Yemo" (1805). El retorno a Francia, marcado por la ejecución de Luis XVI, lo llevó a unirse al ejército realista, resultando herido en Thionville.
El exilio lo condujo a Londres durante el Reinado del Terror, período que nutrió su obra "Essai historique sur les Révolutions" (1797). Chateaubriand alcanzó renombre entre los emigrados, financiando su vida con sus escritos y clases de francés. En 1802, floreció con "El genio del cristianismo", una apología que reflejaba el resurgimiento religioso postrevolucionario en Francia.
Su relación con Napoleón fue volátil; admirador inicial, Chateaubriand se distanció, y su crítica en "De Bonaparte et des Bourbons" (1814) provocó la ira de Napoleón. Después del imperio, retornó a la política, enfrentando la animosidad debido a sus opiniones ultramonárquicas. Sirvió como embajador y ministro, influyendo en la restauración del absolutismo en España y enfrentándose a la caída de Luis XVIII.
En 1830, renunció a jurar lealtad a Luis Felipe, marcando el cierre de su carrera política. Dedicó sus últimos años a escribir las "Memorias de ultratumba" (1848-1850), una obra monumental que abarca cuatro décadas y refleja sus reflexiones sobre la Revolución, el Romanticismo y su propio legado. Descansa en la isla de Grand-Bé, su tumba enfrentando el vasto mar, como un epílogo poético de su vida extraordinaria. El legado literario de Chateaubriand, desde la epopeya de "Atala" hasta las introspectivas "Memorias", sigue siendo un faro en la historia de la literatura.