Arsenio Lupin
Arsenio Lupin y la Aguja Hueca
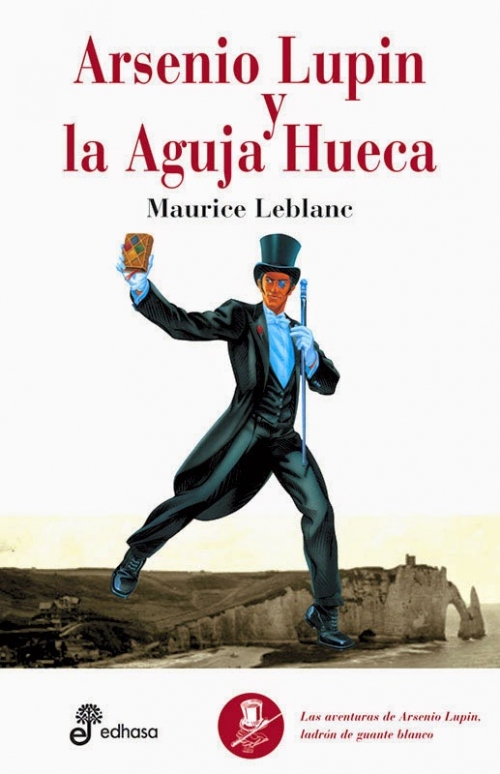
Resumen del libro: "Arsenio Lupin y la Aguja Hueca" de Maurice Leblanc
Esta entrega de la serie del famoso ladrón de guante blanco, empieza con una escena nocturna muy inquietante y sitúa desde el primer momento al lector en un estado de gran tensión, lo que supone una distracción para que el lector pueda aplicar su ingenio a descubrir el verdadero misterio que se plantea, el enigma que permitió a César ocupar la Galia y posteriormente a los normandos iniciar en Francia su despliegue por Europa. Se trata de una gran mole calcárea frente a la costa que oculta un secreto y, según cuenta la leyenda, un inmenso tesoro. Tan divertido como siempre, pero de una lógica deslumbrante, es sobre todo la tensión emocional lo que probablemente ha hecho de esta entrega de la serie la más y mejor valorada por los aficionados al misterio.
CAPÍTULO UNO
El disparo
Raimunda aguzó el oído. De nuevo y por dos veces consecutivas aquel ruido se hizo escuchar lo bastante claro para poder diferenciarlo de los demás ruidos confusos que violaban el silencio de la noche; pero era a la vez tan débil que ella no hubiera sabido decir si su origen había sido próximo o lejano, si se producía dentro de los muros del vasto castillo o bien fuera, entre los rincones tenebrosos del parque.
Se levantó despacio. Su ventana estaba entornada y la abrió de par en par. La claridad de la luna descansaba sobre un tranquilo paisaje de céspedes y bosquecillos donde las ruinas dispersas de la antigua abadía se recortaban formando siluetas trágicas, columnas truncadas, ojivas incompletas, esbozos de pórticos y fragmentos de arbotantes. Un ligero vientecillo flotaba sobre la superficie de las cosas, deslizándose por entre las ramas desnudas e inmóviles de los árboles, pero agitando las hojas recién nacidas de los macizos.
Y de pronto, el mismo ruido… Provenía del lado de la izquierda y por encima del piso en que ella vivía, es decir, de los salones que ocupaban el ala occidental del castillo.
Aun siendo valiente y fuerte, la joven sintió la angustia del miedo. Se puso sus ropas de noche y tomó las cerillas.
—Raimunda… Raimunda…
Una voz débil como un suspiro la llamaba desde la habitación vecina, cuya puerta no estaba cerrada. Se dirigió hacia allí a tientas, cuando Susana, su prima, saltó a su encuentro y se arrojo sobre sus brazos.
—Raimunda…, ¿eres tú?… ¿Has oído?…
—Sí… ¿Entonces no duermes?
—Creo que es el perro el que me ha despertado… hace ya largo tiempo… Pero después no ha vuelto a ladrar. ¿Qué hora será?
—Deben ser aproximadamente las cuatro.
—Escucha… Alguien anda caminando por el salón.
—No hay peligro. Tu padre está allí, Susana.
—Pero hay peligro para él. Duerme al lado del salón pequeño.
—El señor Daval está allí también…
—Pero está al otro extremo del castillo… ¿Cómo quieres que oiga?
Dudaron, no sabiendo qué resolver. ¿Llamar? ¿Pedir socorro? Pero no se atrevían, hasta tal extremo el ruido de sus propias voces parecía infundirles miedo. Pero Susana, que se había acercado a la ventana, ahogó un grito en su garganta.
—Mira…, un hombre cerca del estanque.
En efecto, un hombre se alejaba con paso rápido. Llevaba bajo el brazo un objeto de dimensiones bastante grandes, cuya naturaleza las dos jóvenes no lograron discernir, y que al golpearle a cada paso sobre la pierna le dificultaba el caminar. Vieron que el hombre pasaba cerca de la antigua capilla y que se dirigía hacia una pequeña puerta existente en el muro. Esta puerta estaba entreabierta, pues el hombre desapareció súbitamente, y además las jóvenes no oyeron el rechinamiento habitual que producían los goznes de la misma.
—Venía del salón —murmuró Susana.
—No, la escalera del vestíbulo lo hubiera llevado mucho más a la izquierda… a menos que…
Las agitó una misma idea. Se inclinaron hacia el exterior de la ventana. Por encima de ellas había una escala erguida contra la fachada y apoyada sobre el primer piso. La luz alumbraba el balcón de piedra. Y otro hombre, portador también de otro objeto, cabalgó sobre ese balcón, se dejó deslizar por la escala y huyó por el mismo camino.
Susana, espantada y sin fuerzas, cayó de rodillas, balbuciendo:
—¡Llamemos!… ¡Pidamos auxilio!…
—¿Y quién vendría?… Tu padre… ¿Y si hay más intrusos y se arrojan contra él?
—Podríamos avisar a los criados… Tu timbre comunica con el piso de ellos.
—Sí…, sí…, quizá… es una buena idea… A condición de que ellos lleguen a tiempo.
Raimunda buscó junto a su cama el timbre eléctrico y apretó el botón con un dedo. Allá arriba vibró el timbre, y las dos jóvenes sintieron la impresión de que abajo debía de haberse escuchado claramente el sonido.
Esperaron. El silencio se hacía espantoso, y la brisa había dejado de agitar las hojas de los arbustos.
—Tengo miedo…, tengo miedo… —repetía Susana.
Y de repente, en la noche profunda, por encima de ella, estalló un ruido de lucha con estrépito de muebles derribados, exclamaciones, y luego, horrible y siniestro, se escuchó un gemido ronco, los estertores de alguien que está siendo estrangulado…
Raimunda saltó hacia la puerta. Susana se aferró desesperadamente a su brazo.
—No…, no me dejes sola… tengo miedo.
Raimunda la rechazó y se lanzó hacia el pasillo, seguida inmediatamente de Susana, que se tambaleaba yendo de una pared a otra lanzando gritos. Raimunda llegó a la escalera, subió corriendo los peldaños y se precipitó sobre la puerta grande del salón, donde se detuvo de improviso, clavada en el umbral, mientras Susana se desvanecía a sus pies. Frente a ellas, a tres pasos, había un hombre sosteniendo en una mano una linterna. Con un ademán dirigió la linterna hacia las jóvenes, cegándolas con la luz, miró largamente sus rostros, y luego, sin prisa, con los movimientos más tranquilos del mundo, tomó su gorra, recogió un trozo de papel y unas briznas de paja, borró con ellas las huellas sobre la alfombra, se acercó al balcón, se volvió hacia las jóvenes, las saludó con gran reverencia y desapareció.
Susana fue la primera en echar a correr hacia el pequeño gabinete que separaba el salón de la habitación de su padre. Pero apenas entró quedó aterrada ante el horrible espectáculo que contemplaban sus ojos. A la luz oblicua de la luna se divisaban en el suelo dos cuerpos inanimados, tendidos uno al lado del otro.
—¡Papá!… ¡Papá!… ¿Eres tú?… ¿Qué te ocurre?… —gritó ella enloquecida e inclinándose sobre uno de ellos.
Al cabo de un instante, el conde de Gesvres se movió. Con voz quebrada dijo:
—No temas nada…, no estoy herido… Y Daval, ¿está vivo? ¿Y el cuchillo…, el cuchillo?
En ese momento llegaron dos criados con lámparas. Raimunda se arrojó ante el otro cuerpo tendido en el suelo y reconoció a Juan Daval, el secretario y hombre de confianza del conde. Su rostro tenía ya la palidez de la muerte.
Entonces la joven se irguió, volvió al salón, y de una panoplia adosada a la pared tomó una escopeta que sabía estaba cargada y corrió al balcón. Verdaderamente no hacía más de cincuenta segundos que el individuo había puesto el pie sobre el primer peldaño de la escala adosada a la fachada. Por consiguiente, no podía estar muy lejos de allí, tanto más cuanto que una vez abajo había tenido la precaución de apartar la escala del balcón para que nadie más pudiese servirse de ella. En efecto, la joven percibió en seguida al individuo que iba bordeando las ruinas del antiguo claustro. Raimunda se echó el arma a la cara, apuntó tranquilamente e hizo fuego. El hombre cayó.
—¡Ya está!… ¡Ya está!… —gritó uno de los criados—. Ya tenemos a ése. Voy allá.
—No, Víctor, ya se está poniendo en pie otra vez… Baje por la escalera y diríjase a la puerta pequeña. Sólo puede escapar por allí.
Víctor se apresuró, pero antes ya de que llegara al parque, el hombre había vuelto a caer. Raimunda llamó al otro criado.
—Alberto, ¿lo ve usted allí abajo…, cerca del arco grande?
—Sí… Está arrastrándose por la hierba…, está perdido…
—Vigílelo desde aquí.
—No tiene medio de escapar. A la derecha de las ruinas está el césped descubierto…
—Y Víctor guarda la puerta a la izquierda —dijo ella, empuñando de nuevo la escopeta.
—No vaya usted, señorita.
—Sí, sí —replicó ella con acento resuelto y gesto brusco—. Déjeme…, me queda otro cartucho… Si se mueve…
Salió. Unos momentos después, Alberto la vio dirigiéndose hacia las ruinas. El criado le gritó desde la ventana:
—Se ha arrastrado por detrás del arco. Ya no lo veo más… Cuidado, señorita.
…
Maurice Leblanc. Fue un escritor francés nacido en Rouen el 11 de noviembre de 1864 y fallecido en Perpignan el 6 de noviembre de 1941. Es conocido principalmente por ser el creador del personaje de Arsène Lupin, el ladrón de guante blanco que protagoniza varias de sus novelas y cuentos.
Leblanc comenzó su carrera literaria como periodista y crítico de arte, colaborando con diversos periódicos y revistas. Su primera obra publicada fue una colección de poemas titulada Les Larmes (Las lágrimas) en 1893. Sin embargo, su consagración como escritor llegó en 1905, cuando aceptó el encargo del editor Pierre Lafitte de crear un héroe popular para competir con Sherlock Holmes, el famoso detective inglés creado por Arthur Conan Doyle.
Así nació Arsène Lupin, un personaje que combina la elegancia, el ingenio, el humor y la audacia, y que se enfrenta tanto a la policía como a los criminales. Leblanc escribió más de veinte novelas y cuarenta cuentos protagonizados por Lupin, entre los que destacan Arsène Lupin, caballero ladrón (1907), La aguja hueca (1909), El misterio de la isla negra (1910), La condesa de Cagliostro (1924) o La mujer rubia (1933).
Además de las aventuras de Lupin, Leblanc escribió otras obras de diversos géneros, como la novela histórica La vida prodigiosa del duque de Lauzun (1920), la novela fantástica El diente de Buda (1921), la novela policíaca El collar de la reina (1929) o la novela autobiográfica El diario íntimo de un escritor (1936).
Leblanc fue miembro de la Academia Goncourt desde 1930 hasta su muerte. Su obra ha sido adaptada al cine, al teatro, a la televisión y al cómic. Su personaje más famoso sigue siendo una fuente de inspiración para numerosos autores contemporáneos.
