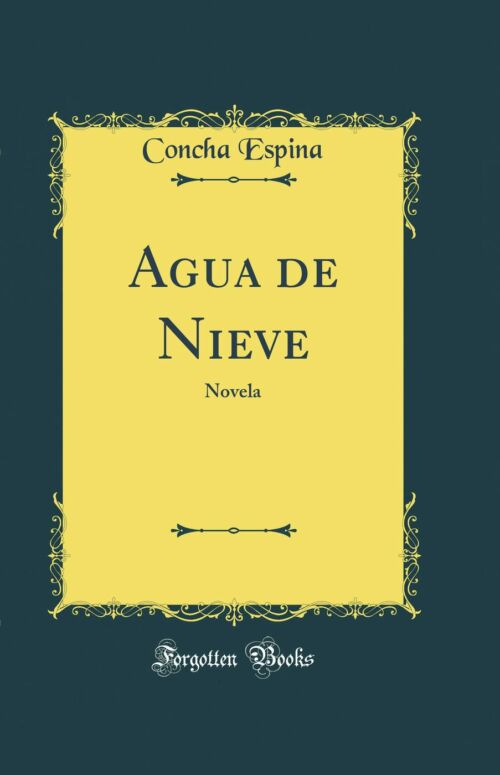Resumen del libro:
Regina de Alcántara es, quizá, una de las heroínas más apasionantes y enigmáticas que han salido de la pluma de una autora que tanto descuella en la creación de tipos femeninos. ¿Qué hay detrás de esa aparente frialdad, de esos egoísmos yertos, de esos antojos e incertidumbres de la viajera rubia, llegada de lejanas tierras a su rincón natal de la Montaña para sembrar en él la desdicha y la desconfianza? Regina quería un marido arrogante y lo tuvo: se llevó el mejor partido del lugar, aunque para ello hubo de destrozar un corazón femenino; pero… ¿servía aquel matrimonio para colmar su anhelo? Bien pronto, el infeliz Velasquito descubrió que su esposa no le quería… y quizá fuera por eso por lo que un día aciago no le importó salir al mar, desafiando una furiosa tormenta.
Mas, ¿no vibraría acaso alguna cuerda en aquel corazón femenino? Sí; Regina, como toda mujer, era sensible al amor maternal, ese amor que finalmente había de transformarla cuando, como dice la autora, «siente cómo late un corazoncito, y su voz y su lloro suenan a besos, a perdones y a canciones, como la voz pura y mansa del agua de nieve».
LIBRO PRIMERO. LA VIAJERA RUBIA
I
en el lazareto de san simón. —regina de alcántara. —el espejo turbio. —los misterios de una noche de mayo. —la felicidad descalza.
Tocó el bote dulcemente en la tierra, tierra frondosa y húmeda que emergía de las aguas como un jirón de los blandos vergeles submarinos. Regina de Alcántara, moza elegante y gentilísima, de ojos negros y cabellos rubios, desembarcó de un salto, rápida y leve, sin advertir que un pasajero le tendía, solícito, la mano. Dió la muchacha algunos pasos por la costa, con visible emoción, y, de pronto, hincándose de rodillas, hundió en la hierba fragante el demudado rostro. Acarició la mullida tierra con un largo beso y levantóse después; miró en torno suyo algo confusa, y como el mismo pasajero se acercara á decirla:—¿Llora usted?—ella, riendo, contestó:—No lloro… Es que la pradera me ha mojado con sus lágrimas… Esta tierra mía del Norte siempre está llorando…
Pero á Regina se le empañaba la voz al dar esta respuesta y le temblaban las manos al enjugarse las mejillas con el pañuelo. Volvió á quedarse quieta y muda, entre risueña y llorosa, mirando cómo desembarcaban en bulliciosos grupos los demás viajeros: gente humilde, repatriados pobres, de traza miserable algunos, espumas y relieves de la emigración española, que arrojaba en la costa de Galicia aquel gran trasatlántico Iguria, negro y humeante, presto á zarpar con rumbo á Francia. Los recios perfiles del navío se recortaban á lo lejos sobre el fondo verde obscuro del mar, bajo un cielo sereno, entoldado por gasas vacilantes de niebla y de sol.
Una señora, de semblante dulce y triste, que acababa también de saltar á tierra, cogía, de manos de un marinero, el equipaje menudo de Regina y lo colocaba en el suelo á los pies de la absorta muchacha. Pronto el «cabás» elegantísimo, la maletita de espeso correaje, el portamantas abrazado á los abrigos, las cajas y estuches, formaron alrededor de la señorita un copioso cerco. En el bote, donde los marineros aligeraban á saltos la carga de pintorescos atalajes, se mecían, bien arropados en sus fundas de lona, los enormes baúles de la interesante viajera. Absorta estaba todavía, mirando al mar de hito en hito, cuando la señora del semblante triste la
tocó suavemente en el brazo, para decirle, como quien despierta á un soñoliento:
—¡Eh!… ¡Que ya estamos en San Simón!
Volvió Regina la cara con lentitud, y pronunció vagamente: Sí… ya lo sé…
Miraba á su lado con hastío, como si la necesidad de ocuparse en algo práctico la produjese grave repugnancia. Vió que dos mozos del Lazareto se le acercaban, serviciales, y confióles al punto los trebejos, indicando que deseaban una de las mejores habitaciones del hotel.
—Podrá elegir la señorita, porque no hay pasajeros más que en el pabellón de tercera—le replicaron.
Y siguiendo una vereda adoselada entre los árboles soberbios, detuviéronse en un recodo del camino, ante una caseta rodeada ya por buen golpe de repatriados.
—Tienen ustedes que «pasar por el médico»—advirtió un mozo.
En el dintel de la puertecilla, rotulada con el aviso, Sanidad, aparecióse un empleado del Lazareto, que gritó:
—¡Pasajeros de primera! A ver… Por familias…
El caballero que antes habló á Regina, se acercó á ella sonriendo:
—Somos los únicos—dijo—; pasen ustedes.
Entraron las señoras, y un médico, joven y buen mozo, las pulsó ligeramente y las hizo algunas breves preguntas, de pura fórmula, para declarar que se hallaban en perfecto estado de salud. Un ayudante confrontaba las listas de los pasajeros, y apuntando los nombres en su libro, leía en alta voz: «Doña Regina de Alcántara, soltera, veinticinco años, pasajera de primera clase para Vigo… Doña Eugenia Barquín, soltera, cuarenta y ocho años, ídem ídem…» Les dieron á entrambas un pequeño pasaporte que debían entregar al encargado del hotel, y fueron despedidas cortésmente, no sin que Regina preguntase:
—¿Es verdad que no hay enfermos en la isla?
—Ninguno—respondióle el doctor, muy diligente.—Hubo, hace días, una defunción entre el pasaje que vino del Brasil, y ustedes traen patente sucia, por haber tocado en Río de Janeiro; pero sólo estarán aquí unas horas, pues no desembarcó ningún enfermo declarado por la sanidad de á bordo.
El empleado de las anotaciones murmuró, mientras escribía:—Daniel de Alcántara, soltero, diez y nueve años, fallecido en la travesía, á la altura de…
Regina volvió la cabeza, vivamente, al oir el fúnebre dictado. Sorprendió el médico la actitud de la joven, y reparando en la igualdad de los apellidos, preguntó:
—¿De la familia de usted?
—Mi hermano—balbució la muchacha. Y turbada y ligera salióse del pabellón, seguida por los ojos del médico, inquisitivos y galantes.
Diez minutos después se destocaba Regina en su estancia ante un espejo de infame luna, que hacía temblar las imágenes, desfigurándolas con matices verdosos y alteradas líneas. Volvióse la joven con inquietud hacia la señora que acomodaba el equipaje:
—Oye, Eugenia, mírame—exclamó.—¿Tengo la cara verde?
—No, mujer, ¡qué ocurrencia!
—Pues aquí me veo lívida.
—Será el reflejo de los árboles, ó la calidad del espejo; tú tienes buen color.
—Ahora me he vuelto aprensiva… Es tan fácil enfermar… y morir en plena juventud…
La señora, sin abandonar su trajín, respondía con razonada persuasión:
—Danielito estuvo siempre delicado… Acuérdate que desde pequeño era un nene cativo, siempre en cuita; no tenía resistencia para desarrollarse…
Tú no pareces hermana suya; eres sana y fuerte.
—Sí; eso es verdad—declaró Regina con visible gozo. Irguióse arrogante, se miró las manos y las uñas y giró hacia el espejo la cabeza, pero sin atreverse á consultarle otra vez, señalósele á Eugenia, diciendo:
—No te mires… Creerías que tienes ictericia, y, además, sentirías náuseas y mareos, lo mismo que en el camarote.
Alzó los brazos para desprenderse las horquillas, y sobre sus hombros gentiles, cayeron lánguidas, unas guedejas de pelo dorado, fino y débil, en melena corta, como la de una niña. Aquel cabello sérico y laso, de traza infantil, contrastaba, de manera singular, con los ojos negros y apasionados de la moza y con toda su figura, fuerte y mimbreña, de actitudes algo varoniles.
Con el cabello suelto y flotante acercóse Regina al balcón y, abriéndole, se quedó recostada en la barandilla, acariciando con sus ojos profundos y ardientes las arboledas, ya sombrías en la caída de la tarde. Brotaba de la tierra una humedad fragante y deliciosa, el denso olor de la campiña del Norte, dulce beleño del alma y de los sentidos; el aire salobre de la mar, mezclándose con el perfume agreste, movía las frondas suspirando.
…