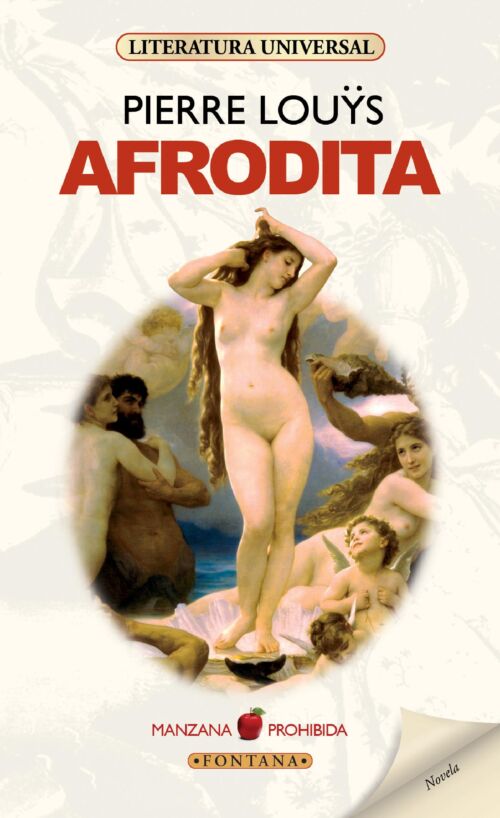Resumen del libro:
Ésta es la historia de la pasión que una muchacha de Galilea, la más bella cortesana de la ciudad, despierta en Demetrios, el varón más apetecido por las mujeres de Alejandría y amante de la reina Berenice, hermana de la mítica reina Cleopatra. Desde la primera página estos personajes, y los que los acompañan, despliegan toda su belleza, dando paso a un erotismo lleno de delicada sensualidad.
Las ruinas mismas del mundo griego nos enseñan de qué modo la vida, en nuestro mundo moderno, podría hacérsenos soportable.
Ricardo Wagner
El erudito Pródikos de Kéos, que floreció a fines del siglo V antes de nuestra era, es el autor del célebre apólogo que san Basilio recomendaba a las meditaciones cristianas: Heraklés entre la Virtud y la Voluptuosidad. Sabemos que Heraklés optó por la primera, lo que le permitió consumar cierto número de grandes crímenes contra las Ciervas, las Amazonas, las Manzanas de Oro y los Gigantes.
Si Pródikos se hubiera limitado a esto, no habría escrito más que una fábula de un simbolismo bastante fácil; pero era buen filósofo, y su colección de cuentos Las horas, dividida en tres partes, presenta las verdades morales en los tres aspectos que ellas requieren, según las tres edades de la vida. A los niños se complacía en presentarles como ejemplo la elección austera de Heraklés; sin duda narraba a los jóvenes la preferencia voluptuosa de Paris, y presumo que diría, poco más o menos, a los hombres maduros lo que sigue:
—Odyseo andaba cierto día cazando al pie de las montañas de Delfos, cuando encontró en su senda a dos doncellas cogidas de la mano. Una tenía cabellos de violeta, ojos transparentes y labios graves; y le dijo: «Yo soy Areté». La otra tenía débiles párpados, manos delicadas y senos tiernos; y le dijo: «Yo soy Tryphé». Y ambas agregaron: «Elige entre nosotras». Pero el sutil Odyseo repuso sabiamente: «¿Cómo podría elegir? Sois inseparables. Los ojos que han visto pasar a una de vosotras sin la otra no han sorprendido sino una sombra estéril. Así como la virtud sincera no se priva de los goces eternos que la voluptuosidad le depara, así la molicie vendría mal sin cierta grandeza de alma. Os seguiré a las dos: mostradme el camino». No bien hubo acabado, confundiéronse las dos visiones, y conoció Odyseo que había estado hablando con la grande diosa Afrodita.
El personaje femenino que ocupa el primer lugar en la novela que va a hojearse es una cortesana antigua; pero que el lector se tranquilice: ella no se convertirá.
No será amada por ningún monje, ni por ningún profeta, ni por ningún dios. Esto, en la literatura actual, es una originalidad.
Será cortesana en la franqueza, el ardor y aun la altivez de todo ser humano que siente vocación para ello y ocupa en la sociedad un puesto libremente escogido; tendrá la ambición de elevarse al más alto lugar; y ni siquiera imaginará que su vida tenga necesidad de excusa o de misterio. Esto exige una explicación.
Hasta ahora, los escritores modernos que se han dirigido a un público menos avisado que el de las señoritas y el de los jóvenes normalistas, se han valido de una estratagema laboriosa cuya hipocresía me repugna: «he pintado la voluptuosidad tal cual es —dicen— a fin de exaltar la virtud». Al frente de una novela cuya intriga se desarrolla en Alejandría, me niego absolutamente a cometer semejante anacronismo.
Para los griegos, el amor con todas sus consecuencias era el sentimiento más virtuoso y más fecundo en grandezas. Nunca le asociaron las ideas de indecencia y deshonestidad que con la doctrina cristiana introdujo la tradición israelita entre nosotros. Herodoto (1, 10) nos dice con toda naturalidad: «En algunos pueblos bárbaros, es un oprobio mostrarse desnudo». Cuando los griegos o los latinos querían ultrajar a un hombre que frecuentaba a las muchachas alegres, llamábanle «ó mae chus», lo que sólo significa adúltero. El hombre y la mujer que sin estar ligados por ningún lazo social se unían, aunque fuera en público, y fuese cual fuese su juventud, eran considerados como incapaces de hacer daño a nadie y dejados en plena libertad.
Se reconocerá después de esto que la vida de los antiguos no puede ser juzgada según las ideas morales que al presente nos llegan de Ginebra.
Por mi parte, he escrito este libro con la misma sencillez que hubiera empleado un ateniense al relatar las mismas aventuras. Deseo que con igual espíritu sea leído.
De juzgar a los antiguos griegos conforme ciertas ideas aceptadas hoy, ninguna traducción exacta de sus grandes escritores podría dejarse en manos de un colegial de segunda enseñanza. Si Mounet-Sully representase su papel de Edipo sin supresiones, la representación sería suspendida por la policía. Si Leconte de Lisie no hubiera expurgado, por prudencia, a Theókritos, su versión habría sido decomisada el mismo día que se puso a la venta. ¿Se tiene a Aristófanes por excepcional? Pues nosotros poseemos fragmentos importantes de mil cuatrocientas cuarenta comedias, debidas a ciento treinta y dos poetas griegos de los que algunos, tales como Alexis, Philétairos, Strattis, Euboúle, Kratinos, nos han dejado versos admirables, y nadie se atreve todavía a traducir esta colección impúdica y encantadora.
Se cita siempre, con la mira de defender las costumbres griegas, la enseñanza de algunos filósofos que reprendían en aquella época los placeres sensuales. Hay en esto una confusión. Estos raros moralistas reprobaban indistintamente los excesos en todos sentidos, sin que para ellos hubiese diferencia entre los excesos de la cama y los de la mesa. El que, por ejemplo, pide hoy para sí solo una comida de a seis luises en un restaurant de París, hubiera sido para ellos tan culpable, y no menos, como el que diese en plena calle una cita demasiado íntima y por este hecho se viese condenado por las leyes vigentes a un año de prisión. Además, estos filósofos austeros eran mirados generalmente por la sociedad antigua como locos enfermos y peligrosos: de ellos se mofaban en todos los escenarios; los molían a golpes en la calle; los tiranos los convertían en bufones de su corte y los ciudadanos libres los desterraban cuando no los consideraban dignos de sufrir la pena capital.
Es por una superchería consciente y voluntaria que los educadores modernos, desde el Renacimiento hasta la hora presente, han representado la moral antigua como inspiradora de sus estrechas virtudes. Si esta moral fue grande, si merece, en efecto, tomarse por modelo y ser obedecida, es precisamente porque ninguna ha sabido como ella distinguir lo justo de lo injusto de acuerdo con un criterio de belleza, proclamar el derecho que todo el mundo tiene a buscar la felicidad individual dentro de los límites a que le reduce el derecho igual del semejante, y declarar que nada hay más sagrado bajo el sol que el amor físico, ni nada más hermoso que el cuerpo humano.
Tal era la moral del pueblo que edificó la Acrópolis; y si agrego que tal ha seguido siendo la de todos los grandes espíritus, no haré sino repetir una verdad vulgar, tan probado está que las inteligencias superiores de artistas, escritores, guerreros y hombres de Estado jamás han tenido por lícita su majestuosa tolerancia. Aristóteles inicia su vida disipando su patrimonio con mujeres perdidas; Safo da su nombre a un vicio especial; César es el maechus calvus; pero tampoco vemos a Racine guardarse de las muchachas de teatro, ni a Napoleón practicar la abstinencia. Las novelas de Mirabeau, los versos griegos de Chenier, la correspondencia de Diderot y los opúsculos de Montesquieu igualan en osadía a la obra misma de Cátulo. Y si se quiere saber con qué máxima el más austero, el más santo, el más laborioso de los autores franceses, Buffon, entendía aconsejar las intrigas sentimentales, hela aquí: «¡Amor!, ¿por qué constituyes el estado feliz de todos los seres y la desgracia del hombre?… Es que no hay en esta pasión nada que sea bueno más que lo físico, y lo moral no vale nada».
¿De dónde proviene esto? ¿Cómo es que, a través del derrumbamiento de las ideas antiguas, la gran sensualidad griega ha sobrevivido como una aureola sobre las frentes más elevadas?
Es que la sensualidad resulta la condición misteriosa, pero necesaria y creadora, del desenvolvimiento intelectual. Los que no han sentido hasta el último límite los apetitos de la carne, sea para amarlos o para maldecirlos, son incapaces por lo mismo de comprender toda la extensión de las necesidades del espíritu. De igual modo que la belleza del alma ilumina todo un semblante, así la virilidad del cuerpo fecunda solamente el cerebro. El peor insulto que Delacroix supo dirigir contra los hombres, el que lanzaba indistintamente contra los befadores de Rubens y los detractores de Ingres, era esta terrible palabra: «¡eunucos!».
Más todavía: parece que el genio de los pueblos, así como el de los individuos, consiste en ser antes que todo sensual. Todas las ciudades que han reinado sobre el mundo, Babilonia, Alejandría, Atenas, Roma, Venecia, París, han sido, por ley general, tanto más licenciosas cuanto más poderosas, como si la disolución fuese necesaria para su esplendor. Las ciudades en que el legislador ha pretendido implantar una virtud artificial, estrecha e improductiva, se han visto condenadas desde su primer día a la muerte total. Tal pasó con Lacedemonia, que en medio del más prodigioso impulso que haya jamás elevado el alma humana, entre Corinto y Alejandría, entre Siracusa y Mileto, no nos ha dejado ni un poeta, ni un pintor, ni un filósofo, ni un historiador, ni un sabio, sino apenas el renombre popular de una especie de Bobillot que se hizo matar con trescientos hombres en un desfiladero de montañas sin vencer siquiera. Y se debe a esto el que después de dos mil años, midiendo la infinita pequeñez de la virtud espartana, podamos, según la exhortación de Renán, «maldecir el suelo donde fue ésta maestra de errores sombríos, e insultarla porque ya no existe».
¿Veremos tornar alguna vez los días de Efeso y de Cyrene? ¡Ay! El mundo moderno sucumbe bajo una invasión de fealdad. Las civilizaciones se remontan hacia el Norte, entran en la bruma, en el frío, en el lodo. ¡Qué noche! Un pueblo vestido de negro circula por las calles infectas. ¿En qué piensa? Se ignora; pero nuestros veinticinco años se estremecen de vivir desterrados entre viejos.
A lo menos, que les sea permitido a los que lamentarán por siempre no haber conocido la juventud embriagada de la tierra, que llamamos vida antigua, que les sea permitido renacer, por medio de una ilusión fecunda, en los tiempos en que la desnudez humana —forma la más perfecta que nos sea dable conocer y aun concebir, ya que a imagen de Dios la suponemos— podía mostrarse bajo los contornos de una cortesana sagrada, ante los veinte mil peregrinos que cubrieron las playas de Eleusis; tiempos en que el amor más sensual, el divino amor de que nacimos, era sin mancha, sin bochorno y sin pecado. Que les sea permitido olvidar dieciocho siglos bárbaros, hipócritas y deformes, remontar de la charca al manantial, regresar piadosamente a la belleza primitiva, reedificar el Gran Templo al son de las flautas encantadas y consagrar con entusiasmo en los altares de la verdadera fe sus corazones siempre arrebatados por la inmortal Afrodita.
Pierre Louÿs
…