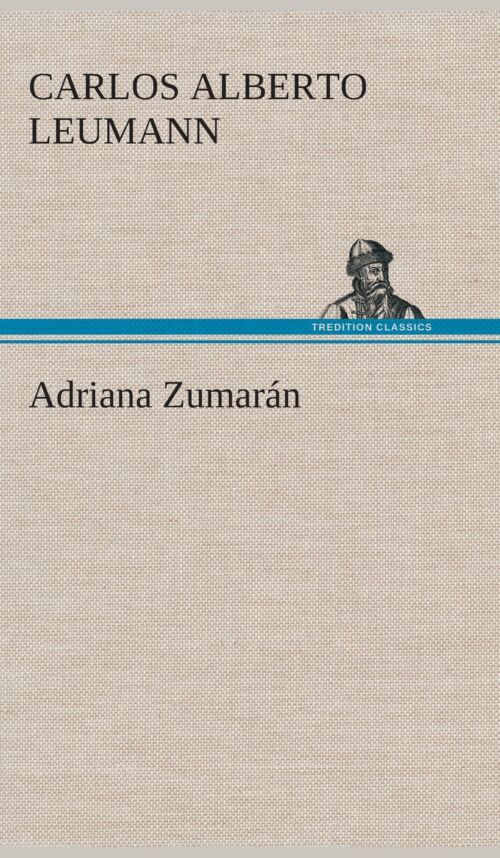Resumen del libro:
La muerte de su padre permanecía envuelta para Adriana en una penumbra de lejano misterio. Había llegado a la sospecha, luego a la certidumbre, de un suicidio. El episodio se remontaba a los primeros años de su infancia. Ella recordaba confusamente el cuadro de la habitación mortuoria, el túmulo negro, el Cristo de plata; alguien la había levantado en alto, y ella vio entonces, en el ataúd, una forma larga, cubierta desde la cabeza hasta los pies con un paño blanco; sólo aparecían las manos, traídas por encima del paño, horriblemente pálidas y tiesas. Pero no le parecieron las manos de su padre. “¿Por qué le habían tapado también la cara?” pensó más tarde. Pero por nada en el mundo lo hubiera preguntado a su madre ni a persona alguna. Se lo impidió una especie de recelo sobrecogido y la misma gravedad dolorosa del suceso. Ciertas alusiones, oídas en conversaciones íntimas, le hicieron después relacionar la tragedia con el aislamiento en que vivía —acaso desde entonces— la familia de Aliaga, y fijar su reflexión sobre la singular circunstancia de que, con la muerte de su padre, terminó toda amistad entre aquella familia y la suya, a pesar de unirlas algún parentesco.
Y guardaba también esta vaga memoria: un día, durante el luto, habiendo pedido que la llevaran a casa de las Aliaga, donde con frecuencia pasara el día jugando, su madre la reprendió con una severidad que la dejó consternada.
I
La muerte de su padre permanecía envuelta para Adriana en una penumbra de lejano misterio. Había llegado a la sospecha, luego a la certidumbre, de un suicidio. El episodio se remontaba a los primeros años de su infancia. Ella recordaba confusamente el cuadro de la habitación mortuoria, el túmulo negro, el Cristo de plata; alguien la había levantado en alto, y ella vio entonces, en el ataúd, una forma larga, cubierta desde la cabeza hasta los pies con un paño blanco; sólo aparecían las manos, traídas por encima del paño, horriblemente pálidas y tiesas. Pero no le parecieron las manos de su padre. “¿Por qué le habían tapado también la cara?” pensó más tarde. Pero por nada en el mundo lo hubiera preguntado a su madre ni a persona alguna. Se lo impidió una especie de recelo sobrecogido y la misma gravedad dolorosa del suceso. Ciertas alusiones, oídas en conversaciones íntimas, le hicieron después relacionar la tragedia con el aislamiento en que vivía —acaso desde entonces— la familia de Aliaga, y fijar su reflexión sobre la singular circunstancia de que, con la muerte de su padre, terminó toda amistad entre aquella familia y la suya, a pesar de unirlas algún parentesco.
Y guardaba también esta vaga memoria: un día, durante el luto, habiendo pedido que la llevaran a casa de las Aliaga, donde con frecuencia pasara el día jugando, su madre la reprendió con una severidad que la dejó consternada. Después entró como interna en un colegio religioso, pasaron los años y rara vez tuvo de ellas alguna noticia. “¡Qué divina se ha puesto Laura Aliaga!” —oyó decir a una señora, en voz baja—, al terminar una fiesta de caridad organizada por las damas Vicentinas. Y le dio pesadumbre pensar que acaso las había visto, sin reconocerlas. Por otra parte, le infundía cierto inexplicable temor la idea de relacionarse con ellas nuevamente.
Pero el año anterior a la época en que comienza esta historia, las había visitado aventurándose a todo y con el pretexto de la antigua amistad, cuya ruptura aparentó sencillamente ignorar.
Fue una emoción que le dejó recuerdos imborrables. Durante las dos horas que la visita duró, la agasajaron con finura, demostrándole cierta alegría solícita, que contrastaba con la idea trágica de su imaginación. Se las había figurado siempre con una actitud melancólica y en sus caras tristes una palidez mortal.
Era la de Aliaga una de esas familias porteñas que se han retraído rehuyendo las antiguas amistades y viviendo en una especie de reserva y de rara indiferencia para todas las cosas que agitan al brillante mundo social. La casa, interiormente suntuosa, parecía demasiado grande para las pocas personas que la habitaban. Con las tres hermanas vivía un hermano solterón, Eduardo, y una tía abuela, muy anciana ya; atacada de parálisis, nunca salía de su habitación.
Y la casa parecía aun más grande y más silenciosa, cuando Eduardo se iba con alguna de ellas a una estancia lejana, donde solían pasar largas temporadas.
Adriana se sorprendió de que a ratos la hablaran con un tono de voz cansada, como midiendo las sílabas y con cierta reserva en la dejadez amable de las palabras. Le llamaron la atención sus manos largas y finas, ligeramente deformes y de una blancura extraordinaria. También recordaba ahora, como si los tuviera presentes ante sus ojos, algunos objetos del salón; así una mesita de caoba tallada, incrustada en los bordes con dibujos de nácar, luego dos grandes candelabros de cobre que figuraban dragones fantásticos, y una jarra de alabastro, sobre la cornisa de la chimenea, con pomposas flores de terciopelo lila.
Una aprensión invencible la había imposibilitado para llevar la conversación al recuerdo de su padre. Como la irritara su propia falta de audacia y excitada por la violenta curiosidad, se decidió al fin:
—Ustedes trataron mucho a papá…
Y miró a Zoraida, la mayor, con expresión de tímida simpatía. No parecieron en manera alguna sorprenderse. Zoraida, suspirando, cerró por algunos segundos sus hermosos ojos de anchas pupilas bajo la masa de cabellos rubios retorcidos sobre la cabeza espléndida. Le respondieron sin embargo de un modo evasivo.
—Tú debes acordarte de cuando él te traía aquí… el señor Zumarán era muy bueno… Tal vez demasiado bueno.
En seguida, después de mirarse unas a otras, se fijaron en ella con cierto embarazo y cambiaron la conversación.
Sin duda aquélla, la mayor de las hermanas, había sido para su padre un ser de adoración, el motivo amoroso de su muerte; y acaso en una viudez virginal, se había ella consagrado a la fidelidad de un cariño que a través de la muerte perduraba por la comunicación doliente de sus almas. Por eso sin duda era más pálida su cara, sus ojeras más hondas y el oro mate de su pelo tenía una tonalidad más antigua. Y aquellas sus anchas pupilas, con cierto brillo febril en su dulzura profunda, ¿no revelaban también la imaginación apaciguada por una larga contemplación visionaria y ajena, desde hacía muchos años, a toda suerte de seducciones mundanales?
Adriana propuso en su ánimo volver a aquella casa y lograr, siquiera con súplicas, la relación sentimental de la tragedia. Se la dirían llorando, y ella, la hija del hombre adorado, abrazaría a aquella hermana mayor y también lloraría a su padre desconsoladamente.
Otro episodio se asociaba también al recuerdo de su visita a la familia de Aliaga. Cuando iba a marcharse, una de ellas, acaso para todavía retenerla, se empeñó en que debía conocer a Julio Lagos.
—Le dejamos arriba, conversando con la abuelita, cuando tú viniste.
En seguida encendieron las luces de la sala y le hicieron bajar. Julio Lagos le pareció un muchacho nada vulgar. Celebró conocerla y alabó con insistencia, casi con inoportunidad, el espíritu singular que revelaba el modo de mirar que Adriana tenía.
Pero después, aun cuando ambos se prometieron amistad, según el tono de galantería que la plática tuvo, no habían vuelto a encontrarse.
Aquel Julio Lagos surgía para ella cubierto por la misma atmósfera de pasión que imaginaba sobre todas las cosas relativas a la familia de Aliaga. Además, en los ojos de Julio había visto, estaba segura, brillar el amor. En realidad, no se explicaba a sí misma por qué había dejado pasar un año sin volver a la casa, cuando tantos motivos de interés la atraían.
Es verdad que Julio era, acaso, un hombre parecido a todos, sin capacidad para enamorarla ni comprenderla íntimamente. Acaso valía más no haberle vuelto a ver, para conservar, indefinidamente, esta ilusión de un hombre cuya alma podría acercarse a la suya y avasallarla con su inteligencia delicada, con su adoración ardiente y fina. Le amaría, así, de una manera más ideal, conservando en la memoria la caricia lejana de su galantería y el aire de sorpresa encantada con que había reconocido en ella un espíritu singular. Por primera vez el elogio galante de un hombre había sido exclusivamente para su alma que nadie conocía. Sí, era mejor guardar, de Julio, esta idea pura, despojada de su realidad, apartada de la vida en que toda cosa ideal se anula.
La realidad era su novio, Ricardo Muñoz. Se habían comprometido durante la última temporada en las sierras de Córdoba y ella estaba segura de no quererle. Pero le sucedía algo inexplicable: a veces pensaba en él con un sentimiento que parecía amor y multitud de apasionadas ideas venían a encantarla. En esos momentos, dominada por un singular arranque de ternura, le escribía cartas de enamorada sumisa. Maravillada de sí misma, pensaba que el amor la había iluminado de pronto. Pero después, cuando Muñoz llegaba a su presencia, ávido y tembloroso de la felicidad leída, todo el encanto se mudaba en decepción. Entonces se complacía en hacerle sufrir y de sus lindos labios sólo salían palabras de burla.
—¿Por qué —le preguntaba Muñoz desesperado— por qué no es usted la Adriana de sus cartas?
Ella, sin responder, sonreía vagamente.
Un día le comunicó que sus relaciones quedaban rotas. Fue una escena penosa. De pie, frente a Muñoz, muy seria, le tendía un manojo de cartas. Se negaba él a recibirlas, pero como Adriana permanecía implacable, lágrimas de amargura le vinieron a los ojos.
Lejos de conmoverse, la fastidió más el llanto de Muñoz. Puso rápidamente las cartas al borde de una mesita, caminó hacia la puerta de la sala y aguardó que alguien llegase. Muñoz, ahogando los sollozos, se cubría la cara con las manos.
—¡Ah, qué tontería desagradable! —murmuró Adriana; y para que la escena no se prolongase, llamó gritando a su hermana menor—: ¡Raquel! ¡Raquel! ¡Muñoz te quiere hablar!
Sin embargo, dos días después, por más que había tomado la seria resolución de no verle más, le escribió otra carta pidiéndole perdón.
Uno de los motivos que sin duda influían para decepcionarla de Muñoz, era el apoyo que su madre prestaba a éste. Su madre y una amiga de Adriana, Charito González, querían a toda costa que se formalizara el compromiso y se casaran en seguida. Esta solución le parecía a ella la muerte de todos sus ensueños… Era preferible quedarse en aquella indecisión, ante aquella perspectiva muy vaga, muy brumosa, donde podría resplandecer de pronto la luz de su vida. El matrimonio con Muñoz la aterraba. Para evitarlo pediría ayuda a las Aliaga y a Julio…
La tragedia de su padre se juntaba en su pensamiento a otras historias oídas en la reserva de alguna confidencia. Su abuelo, un hombre piadoso y sensual, se había dejado matar, sorprendido en la alcoba de su amante, por faltarle la voluntad de herir con la espada que el marido caballeresco le arrojara a las manos. Adriana se lo representaba plegando las rodillas, abatido por el golpe mortal, con los ojos cegados por la sangre de la herida y murmurando una oración, puestos los labios sobre la cruz de la espada.
¡Cuánta melancolía insinuaba en su meditación aquella historia, ensimismada en el secreto como las cosas de la confesión! Y también así la de su bisabuelo, que suscitara una leyenda de escándalo en su tiempo y sucumbiera a la tristeza que le había dejado la muerte de una querida. Su mujer, que le adoraba con locura y con una suprema bondad le había perdonado sus desvíos, sobrellevó el doble martirio de verle morir y de escuchar el nombre de la perdida articulado por él inconsolablemente en las alucinaciones que precedieron su agonía. Después, alterada por la intensidad de su desdicha, perdido el afecto a los hijos y a todas las cosas del mundo, cambió poco a poco en misticismo su amor por el muerto y tuvo visiones extrañas de Jesús y de la Virgen. La familia había logrado que nadie conociera tan singulares circunstancias, atribuyéndolas a locura, y sin sospechar en aquellas visiones su identidad con los éxtasis celestes de las bienaventuradas.
Adriana tocaba como reliquias algunos objetos que le pertenecieran; así un crucifijo, pendiente de un pesado rosario de oro viejo. Durante largas horas, ociosa, lo acariciaba entre sus dedos, soñando, con los ojos abismados. Y una sugestión impalpable, profunda, le traía el vestigio inmaterial de voluptuosos apasionamientos y la palpitación remota de aquella pobre alma, visitada por seres angélicos, que vinieran para ofrecerle una inefable consolación.
Pero estas todas eran cosas hondamente sumidas en su mundo interior y de ellas jamás tenía ocasión de hablar con nadie.
…