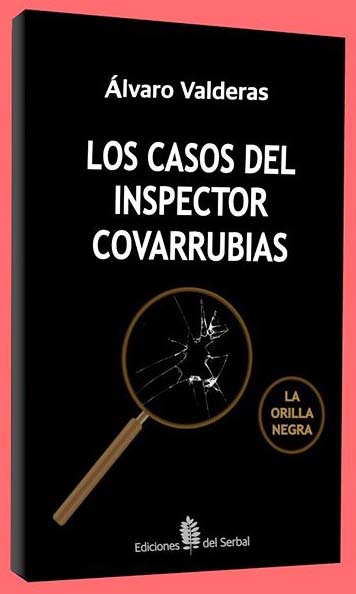Nos despertaron a las tres de la mañana, muy mala hora si se tiene en cuenta que nos habíamos echado sobre el suelo y el sofá, respectivamente, apenas media hora antes y rellenos de alcohol hasta los tuétanos, por motivos de trabajo, indudablemente. Había sido la nuestra una investigación casi improvisada, pues podríamos decir que nos salió al paso, al fino olfato del inspector, que se fijó en las evoluciones de un grupo de adolescentes y sus hábitos farmacológicos y los seguimos desde la tardecita hasta que nos caíamos de sueño el uno sobre el otro, pese a que en alguna ocasión para continuar despiertos tuvimos que echar mano —y lengua— a alguna de las muchas pastillas que fuimos comprando durante la jornada para hacernos pasar por adictos y ganarnos su confianza mientras establecíamos un cuadro de pequeños camellos (dealers, traficantes) que nos llevaran a los grandes distribuidores o a la tumba, lo que ocurriese primero.
Desde la comisaría fuimos conducidos en un vehículo militar destartalado —por eso pude identificar que pertenecía al ejército español— hasta una base secreta en Torrejón de Ardoz (eso decía el letrero de la carretera), lo que nos proporcionó varias horas de profundos ronquidos del inspector, y de duermevela mío, porque me chillaba en la oreja, completamente desmayado sobre mi hombro, y no importaba cuántas veces lo cambiara de lugar, el vaivén me lo regresaba.
Nos llevaron al centro de mando, que estaba en lo profundo de un tremendo búnker soterrado donde solo había soldados con subfusiles y, del otro lado de un cristal blindado, gente de bata blanca, que después nos explicaron que eran los científicos.
—Bonito lugar —aseguró el inspector—. Me gustaría hacerle tres preguntas: ¿qué hacen aquí?, ¿qué hacemos nosotros aquí? y ¿podrían traernos un par de litros de agua y algo de café? Por cierto, díganle al capitán que necesito ver una reconstrucción exacta de los hechos.
—Está bien, señor. Creo que esa era la idea desde el principio, pero aún faltan por llegar algunos sujetos del experimento. Les avisaremos cuando esté listo —nos dijo un teniente que, al parecer, estaba encargado de atendernos.
Nos dejó descansar en la sala de visitas (con dos sillas duras y una mesa, estrecha, opresiva, sin ventanas, parecía nuestras más sombrías salas de interrogatorios) hasta que nos llevaron una jarra de café y varias botellas de agua. Doce o catorce horas después (que yo aproveché para dormir, mientras que el inspector se las pasó, según me pareció, leyendo el dosier que le entregaron y llamando a cada instante a nuestro anfitrión a través de la cámara de vigilancia para hacerle una que otra pregunta), nos llevaron algo de comer, nos dejaron pasar a las duchas, nos dieron unos trajes aireados, como de médico para que nos los pusiéramos, así como unos guantes, y nos pasaron a la gran sala de experimentación más llena de máquinas y medidores que el laboratorio del doctor Frankenstein, y por allí se paseaban los genios de bata blanca y grandes gafas de plástico transparente sin hacernos ni caso.
En el medio había una plataforma no más alta de una cuarta que parecía la pista de baile de alguna discoteca. Al fondo, sentados como actrices de un teatro de variedades en mitad de un ensayo, un grupo heterogéneo de personas principalmente asiáticas y europeas esperaba el momento de actuar; unos se miraban la barriga, otros al techo y algunos, pese a sostenerse con los ojos abiertos, no miraban. Uno, incluso, me pareció que fumaba de manera imaginaria, para pasar el rato.
El teniente nos señaló a uno de los científicos, con pinta de engreído y gesto achulado, con casi dos metros de altura, que me cayó fatal nada más que lo miré: fue desamor al primer vistazo. Claro, se creería la gran cosa por disponer de aquel acojonante laboratorio, como si los que no tenemos ni idea de matemáticas fuésemos lerdos.
—Él es el gran jefe de la operación, ¿eh?, el científico loco que ha ideado este mundo subterráneo e irreal con el único fin de aprovecharse en los impuestos de los contribuyentes, ¿verdad? —dije yo, con cierto desprecio.
—En realidad, no, él es Braulio, y es el que guarda la llave del baño, por si necesitan ir. Me pareció prudente indicárselo para que no les reviente la vejiga. El doctor Contreras, padre de este ingenio, es aquel chaparrito de enfrente, el que está un poco bizco y parece una comadreja, que en este momento parece tan nervioso como si se lo llevaran los demonios. Y no es para menos, con el problemón que enfrenta: se le ha perdido una minga.
No pude pedirle explicaciones por aquellas extrañas palabras porque el inspector, de alguna manera, ya había averiguado que era nuestro sujeto y estaba casi llegando a él. Yo me le uní tras las presentaciones, por lo que no me perdí nada relevante de su conversación:
—Imagino que no me va a explicar de forma precisa cómo funciona este proceso de teletransportación de ustedes.
—Imagina bien. El proceso, de momento, es un secreto militar y, si se lo explico y lo entiende, nos veríamos obligados a retenerlo junto al resto del equipo de colaboradores íntimos, alejado de su familia y de su entorno hasta que termine la misión o se desestime, lo cual podría durar años. Por otra parte, si se lo explico y no me entiende, me tomaría por imbécil, lo cual también es un resultado negativo. Como verá, nunca se gana al responderle.
—Pues va a estar en lo cierto, porque a nada que ha explicado y aun no sabiendo si le he entendido o no, y ya lo tengo por imbécil —aporté yo.
—Verá que no miento, entonces.
—De acuerdo, profesor, cuénteme entonces el problema sin entrar en las explicaciones técnicas que nos enemisten.
Y el doctor bizco comadrejo nos contó (bueno, “le”, porque a mí no me hizo ni caso, como si se hubiera ofendido por algo) que aquel era un experimento de teletransportación que, por primera vez, se había probado en personas, con un éxito notable, pero no absoluto, y eso era lo que podía desechar tan gran descubrimiento o convertirlo en el medio de transporte del mañana, limpio, rapidísimo y barato. Su primera aplicación en el ámbito militar nos permitiría potenciar el factor sorpresa al máximo, de manera que no habría enemigo pequeño ni transición entre firmar la declaración de guerra, comunicarlo a la Embajada del país enemigo y hacer aparecer nuestras tropas en el salón de la reina o presidente, o en su Parlamento, «¡Todo el mundo al suelo!». Se acabaron los complicados sistemas de abastecimiento y la dependencia energética. Y sus aplicaciones para la vida civil eran también increíblemente transformadoras: la policía y los bomberos atenderían las emergencias al instante, llegarías al trabajo aún con el café en la boca (¡sin embotellamientos!) y a las vacaciones en alguna isla exótica y lejana aún con el pijama puesto, directo a la habitación que has reservado.
—¡Sería impresionante! Pero también muy peligroso si el ejército enemigo cuenta con la misma tecnología, y si los ladrones la consiguen (entran en tu casa sin forzar la puerta, te limpian el apartamento y regresan a su guarida sin que sirvan de nada cámaras ni vigilantes), se acabaron las bóvedas de banco, la intimidad de los amantes clandestinos y la validez de las coartadas, pues a nada que vayas un momento al baño en Algeciras puedes plantarte en Madagascar y apuñalar a un lord inglés, por decir algo, y, claro, ¿quién no va nunca al baño?
—Bueno —le hice ver al inspector—, aunque las coartadas pierdan validez, contamos con el ADN.
—Sí —masculló—, contamos con el ADN. —Había en su voz un no sé si dejo de nostalgia o un querer darme un tortazo, a mí y al ADN, por lo que no insistí en mi punto, lo dejé correr—. Y, dígame, profesor, ¿cuán preciso es el envío?
—Su precisión, y perdóneme que se lo diga con palabras técnicas, es del carajo de buena. Pero, claro, eso no impresiona mucho desde el momento en que solo estamos teletransportando de una plataforma a otra, con sus tubos de deconstrucción y de recomposición (qué otra cosa son los personajes sino palabras, decurso), pero, ya le digo, estamos en fase de pruebas. En cuanto avancemos aquí y ajustemos el proceso, podremos enviar a la gente a cualquier lugar o tiempo en el futuro cercano, de momento, sin necesidad de construcciones y, para su regreso, creemos poder teletransportar el teletransportador para que ellos lo usen de vuelta. Pero estamos en la fase de llevar humanos de un lugar a otro, algo que nunca se había hecho y que, al primer intento, ha salido casi, casi bien.
—¿Cuál fue el fallo?
—Yo no lo llamaría tanto fallo como desajuste, no sé si me entiende. Pasamos a este heterogéneo grupo de quince personas con grandes diferencias de sexo, edad, complexión, gustos, estatus e intención de voto, desmaterializándolos desde esta plataforma de aquí, a la que en adelante llamaremos Plataforma 1, a una exactamente igual que se encuentra tras aquella puerta del fondo, a la que llamaremos Plataforma 2, que se encuentra en un espacio exactamente duplicado de este. Hasta incluso los científicos de aquella zona los hemos buscado que se parezcan lo más posible a los de esta, y les hemos dado el mismo nombre (con un dos detrás) que a los de aquí, para mejor duplicar las condiciones de laboratorio.
—¿Era necesario tanto?
—No, en absoluto, pero el coronel dijo que lo hiciéramos y proveyó los fondos.
—Entiendo.
—Sometimos a estos hombres y mujeres, voluntarios dispuestos a hacer historia —ninguno de ellos, por supuesto, había visto lo ocurrido con otros mamíferos, en especial las terribles consecuencias de la teletransportación ovina, solo les mostramos los ensayos más exitosos con cafeteras y tostadoras—, a un potente haz de luz y de partículas con nombre griego que disgregó sus átomos y los dotó de dirección y velocidad, con indicaciones precisas para que volvieran a recomponerse en el mismo orden y en otro lugar dado, la Plataforma 2.
—Entiendo que nos han llamado porque hubo algún problema.
—Pues, sí, estamos al borde de un escándalo, y eso para una operación secreta es la muerte. Al reorganizarse los átomos, se mezclaron algunos órganos, incluso una pareja apareció entremezclada internamente, pero, como se quieren mucho y continúan perfectamente funcionales, dicen que así se sienten más cercanos el uno al otro. En el vídeo se aprecia que ese fallo se debió a que estaban con las manos entrelazadas, ¡pero les pedí de manera insistente que no se tocaran! Con el resto, fue cosa de poco, una pierna cambiada, los ojos, una mano izquierda, nada que la cirugía de trasplante no arregle. Algunos, incluso, han llegado al acuerdo de quedarse el miembro ajeno (y también la pequeña indemnización que pagamos por el inconveniente). Pero a un joven atleta le ha venido cambiado el pene, le ha llegado uno normalito y ya entrado en años, y no encontramos el suyo. Por el acuerdo que firmó, no debería demandarnos, pero ahora nuestro equipo de asesoría legal dice que las partes genitales merecen tratamiento especial, y no es muy seguro que podamos impedirle que hable con los medios de comunicación, en especial si lo hace confidencialmente, ya que, como deportista, aunque no lo conozca nadie, es propiamente una figura pública, comparte el estatus de las folclóricas y los toreros, y de aquellos que se acuestan más de una vez con algún famoso: los medios son su elemento natural y, aunque ocasionalmente le esté vedada una exclusiva, a la luz de la ley no se les puede prohibir una confesión, un lapsus linguae ante los micrófonos causado por el nerviosismo o muchos otros subterfugios que los amarillistas conocen y emplean.
—A ver, jefe, si solo hay dos plataformas que limitan el espacio, y un grupo limitado de personas que limitan los sujetos, no debería ser difícil encontrarlo. ¿Seguro que ninguno de los otros lo tiene? Porque esto suena más bien a un fraude de pene, el señor ya vino así, o era así desde siempre, y ahora quiere cobrar una indemnización astronómica —avancé, ante la mirada de reproche del inspector; la verdad es que aún sentía el efecto de alguna de las pastillas, probablemente de alguna de las que tomé con el café.
—Al principio, sospechamos eso, pero fue fácil descartarlo. Cada uno de los participantes fue grabado minuciosamente en vídeo durante los reconocimientos médicos iniciales y los posteriores. Y él, español, hijo y nieto de españoles, es el único afrodescendiente varón (hay otras dos, pero siguen siendo mujeres), con un color bastante oscuro muy reconocible y, si la fotografía y el vídeo no mienten, un tamaño también muy reconocible. En el grupo, le puedo asegurar, nadie posee un aditamento de esas características.
El inspector estuvo dándole vueltas a lo que había escuchado y se puso a husmear por aquel espacio, cada poco parándose delante de alguien y mirándole a los ojos y así estuvo por casi media hora. Luego regresó a nuestro lado.
—¿En qué radio espacial sería más probable encontrarla?
—No hay límite, es tan probable que se encuentre en esta habitación como en Malasia. Además, imaginamos que esté en una persona (aunque nadie ha reclamado, ni hemos visto en el periódico la noticia, ni en los foros médicos), ya que otros compañeros han intercambiado partes siempre de uno a otro, dando y recibiendo, pero nada nos asegura que en este caso no haya un hombre blanco desmingado y una gran minga oscura emparedada en una pared de Andorra o como extraña antena en la frente de una oveja china, pues ya nos pasó una vez que… —Levantó el dedo y empezó a reírse, pero entonces se debió de dar cuenta de que estaba a punto de revelar un secreto inconveniente, y se paró en seco, enserió el gesto, cerró la boca y nos miró, indicando que ya había acabado.
El inspector asintió, quiso preguntar algo más, pero se dio cuenta de que si no se lo habían contado ya era porque ya no iban a contárselo, así que se dio por satisfecho con las explicaciones recibidas y pidió que iniciaran la reconstrucción de los hechos. Entre los participantes hubo expresiones de desgano, pues ya era la novena o décima vez que debían prestarse para aquella pantomima. La gente de bata blanca, guiándose de los vídeos que se proyectaban en una veintena de pantallas, los iban colocando en su lugar exacto y dándoles instrucciones, en especial el doctor Ramírez, con su inapelable hoja de notas, que los arreaba como ganado y se fijaba en cada detalle mínimo. Quince personas, nadie más había subido con ellos a la tarima, nadie más estaba sobre ella cuando se inició el transporte. Mientras recreaban el proceso, a voces les iban indicando qué hacer, tomarse de las manos, recular un poco y pisar al vecino, mirarse a los ojos con el miedo de que fuera la última vez y el deseo de verse sobre una cama si sobrevivían. Y se encendieron las luces simuladoras, el rayo desatomizador.
A esa señal, y tras el grito del doctor Ramírez, echaron a correr hacia la sala de réplica, la habitación de al lado. El resto lo seguimos a través de los monitores. Covarrubias pidió ir volver el vídeo atrás, ver otros ángulos, la grabación original, comparar la actual con aquella, ver momentos concretos de las otras. Al cabo de cuatro horas extenuantes, pidió la dirección y el teléfono de los científicos encargados, para ponerse en contacto con ellos si los necesitaba. Salimos de la base militar secreta de Torrejón después de un extenso y complicado protocolo y nos asignaron un chófer que nos tapó las cabezas con capuchas negras (¿para qué, si a la ida no lo habían hecho?), nos acomodó en los asientos de atrás, se sentó en el suyo y, según cerró la puerta, el inspector —con la capucha alzada a la altura de la boca— se acercó a él por detrás y le dijo al oído:
—Las órdenes son llevarnos lo antes posible a nuestro punto de destino, que es la puerta del Sol. Hay unos diecinueve kilómetros desde aquí, ¿cuánto cree que tardaremos en llegar?
—A esta hora y con este tráfico, quizá treinta y cinco minutos.
—Que sean treinta —le dijo, dándole una palmadita en el hombro y echándose hacia atrás para recostarse en el asiento.
Yo me bajé la capucha también, y fue automático el quedarme dormido mientras pensaba en lo bien que lo había manejado para que el tipo, por despistarnos sobre dónde nos encontrábamos, se ponía a darnos vueltas y vueltas, y vueltas y…, ya dije, me quedé completamente dormido. Tuvieron que zarandearme para conseguir que despertara.
—Démonos prisa, ese hombre está a punto de llegar.
Yo no entendía nada, ¿qué hombre, llegar a dónde? Me llevó a rastras hasta la calle Carretas, tan madrileña y chelí, y allí hasta un edificio anodino —ni nuevo ni viejo, ni limpio ni sucio, ni bonito ni espantoso—, y me apostó, pidiéndome que no me dejara ver, junto al portal, por si venía andando, algo improbable, y él se quedó junto a la puerta del garaje, por si llegaba en auto, como sería lógico. Tuvimos mucha suerte: hizo ambas cosas, esto es, lo llevaron en coche hasta la esquina y desde allí él continuó andando. Pasó a mi lado sin verme y entró en el portal. El inspector me dijo que seguramente bajaría en no mucho más de una hora, que estuviese atento, y entonces, ya con una idea más clara de lo que estábamos haciendo, le pregunté mis dudas, que no eran pocas para entonces.
—¿Por qué sospeché de él? Estimado, me sorprende, ¿no se le ha pegado nada de mis métodos aún? Para empezar, usted le vio los ojos y la vitalidad al buen profesor, muy diferentes a los que mostraba el día del experimento, pues hoy parecía demasiado vital para su edad y no se dolía de achaque alguno, pese a su extraña conjuntivitis, y estaba tan jovial que no podía quitar su sonrisa forzada, como si los labios le tiraran hacia ella, muy a su pesar. ¿Qué le señala esto?
—Que estaba puesto como una garza real después de haberse comido varias ranas alucinógenas.
—En efecto, algo inapropiado en un hombre de su edad, a menos que se le haya complicado la medicación, y eso es lo que vamos a averiguar. Pareciera que está atravesando por una segunda juventud, algo que bien podría deberse a sus nuevos superpoderes, y es lógico que se encuentre un poco descolocado, al menos hasta que se acostumbre a ellos. Por otra parte, no fue tan difícil fijarse en él: no solo era el mayor de todos en edad, lo suficiente para que se le note en cualquier parte del cuerpo, sino que era el único que estaba junto a la tarima en el momento de la desintegración y, si se hubiera fijado usted en el vídeo del experimento, habría notado que apoya las manos en los riñones y hace un gesto como de vaivén que denota cierto dolor en las caderas, probablemente, y que repite varias veces. Pues mucho me temo que en una culeadera fantasma de esas, acercó el pepino al haz de partículas más de la cuenta, y allá se lo llevó.
—Perfecto, doctor, subamos ahora mismo a su apartamento y que nos la enseñe. Si no es la suya, nos lo llevamos preso de una vez.
—De haber sido tan fácil, no nos habrían llamado. Para empezar, estos científicos tienen un estatus que se pasan por el arco del triunfo las leyes civiles y militares, basta con que cabrees a uno para que te amenace con ponerse a cantar secretos de Estado con buena voz y sin acompañamiento de guitarra. Nadie le va a pedir que le enseñe la pirula, por supuesto que no. Además, ya que este tipo conoce el proceso que te permite meter tus tropas en el mismo dormitorio del presidente que gustes, ¿no cree que van a aparecerle enviados de los países más remotos con maletines de dinero y ofertas de protección? Nos han llamado porque quieren evitar un escándalo y, con nuestra fama, si lo arreglamos… bien hecho, pero si la cagamos, el ejército quedará libre y será solo otra mancha inapreciable en nuestros expedientes, nadie va a sorprenderse por eso, y podrán intentar otra solución, en cuanto se les ocurra.
Me di cuenta en ese momento de lo indispensables que éramos, estábamos salvando al mundo. Con el pecho henchido de orgullo, no pude evitar un:
—¡Caray!
—Y lo más importante de este episodio es que se ha demostrado que la teletransportación ya está en la fase en la que no requiere dos plataformas, recuerde que Ramírez nunca se acercó siquiera a la plataforma 2 y, sin embargo, se produjo igualmente el intercambio de mingas.
Mientras yo le daba vueltas a ese interesante razonamiento y las implicaciones que podría suponer para nuestro caso, el científico salió del portal.
—Inspector, ¿cómo supo que pasaría primero por casa antes de salir a correrse una juerga?
—Porque al final, coma, beba, fume o se drogue, la acción tiene una sola meta: acostarse con una mujer.
—¿Y?
—Después de una dura jornada de trabajo, lo mínimo es ducharse y ponerse ropa limpia un poco más alegre, más juvenil, como él se siente ahora. ¿Cuánto hace que usted no liga, hombre? Incluso, como buen científico, ha podido poner los pies en la tierra y comer un poco para que el alcohol no le afecte tanto, o meterse una buena dosis de vitamina B, o esas cosas que ellos saben y que él cree que le ayudarán a no perder parte de la carrocería por el camino.
Lo íbamos siguiendo a cierta distancia, labor difícil, aunque estábamos entrenados, por la cantidad de gente que había en la calle. Con el ruido, los tropezones y los cambios de ritmo y dirección resultaba muy difícil seguir de manera fluida nuestra conversación.
Ramírez hacía frecuentes pausas para piropear o entablar conversación con cuantas mujeres solas o en grupo pasaban a su lado, y no lo hacía mal, pues todas acababan señalándole una dirección, riéndose con él e, incluso, dos que iban juntas le ofrecieron su número de teléfono.
Definitivamente, su actitud era la correcta y él era poseedor de un poder.
Lo seguimos a varios bares, donde entabló conversación con clientes y camareros, contó varios chistes y acabó incorporado a un grupo de italianas al que ya se habían agregado varios madrileños y algún argentino. No paraba de hablar, y una de las muchachas lo miraba como si se lo hubieran bajado del cielo expresamente para ella.
Y por fin le llegó el momento de ir al baño.
El inspector se abalanzó detrás de él, poniéndose un guante de látex en la mano derecha, y yo lo seguí. Me ocupé de la puerta, dejando salir, pero pidiendo a los que intentaban entrar que esperaran un poco, si eran tan amables, que el lugar estaba lleno. Me fijé en cómo el inspector disimulaba un momento mientras nuestro sujeto se llegaba hasta el mingitorio y comenzaba a soltar lastre líquido. Por la evolución de su expresión, supo cuándo atacar. Se lanzó contra su espalda con el codo izquierdo adelantado para inutilizar el suyo derecho, y metió la mano enguantada hasta donde el caballero mantenía la suya, agarrándole aquella morcilla enorme y, al tirar de ella, hacer que el hombre girara, entre la sorpresa por el ataque, la incipiente borrachera y el miedo a perder su más sagrada posesión, de modo que quedó frente a mí, que disparé la cámara de mi teléfono móvil y el flash asustó a un joven muy corpulento que salía de un cubículo con taza, por lo que se puso en posición de ataque y preguntó con un grito «¿Qué pasa?».
—¡Asunto policial! —le grité yo, con cara de pocos amigos y levantando un poco el jersey como si le estuviera enseñando la pistola, o la placa, pero no lo enseñé nada porque nos habían pedido que dejáramos las armas en casa cuando nos recogieron para llevarnos a la base secreta y qué sé yo dónde habría dejado la placa, no estaban las cosas como para andar buscándola, sino para dar soluciones inmediatas.
Me aparté un poco y le señalé que saliera, y eso hizo, mascullando por lo bajo, «Asunto policial, asunto policial mis huevos», pero el caso es que salió. Tiré una segunda fotografía, porque con estos aparatos es difícil que se aprecien los detalles, aunque sean ciertamente voluminosos. El inspector lo soltó para que se guardara las pertenencias, desechó el guante inficionado y salimos por fin del baño cuando ya el dueño del local había acudido a pedirnos cuentas. Por fortuna, el inspector no había olvidado la placa y pudimos esperar a que un taxi nos llevara al apartamento del científico. Allí pudimos interrogarlo de espaldas al mundo, era nuestro.
—No sé cómo se atrevió, inspector, de verdad que hay que tener muchas agallas para algo así —le dijo.
—Oh, sin duda, lo importante es desviar el pensamiento, centrarse en otra cosa, como un mantra o una imagen y, cada vez que el cerebro quiere regresarnos a la realidad, anteponer la importancia de la misión que se está cumpliendo a cualquier otra idea. Claro, que el guante sea un poco grueso y no permita un buen tacto ayuda bastante.
—Preguntaba que cómo se había atrevido a secuestrarme en un local público, con tantos testigos, y encima traerme a mi propio hogar, donde los vecinos me conocen, y donde vendrá la policía a buscarme según noten mi ausencia o cuando alguno de los chicos con los que estaba en el bar denuncie mi rapto.
—Ah, eso. Bueno, después del numerito que montamos allí, no creo que le vayan a echar muy en falta. En cuanto al laboratorio, cuando lo vea oportuno les avisaré de su paradero, pero eso significará también descubrirlo, mi amigo, asegurar que fue usted quien se quedó con la alegría de la huerta faltante. De momento, solo somos tres personas que estamos en su apartamento intentando solucionar un problema de seguridad nacional. Considérenos sus invitados, hasta ver qué negociamos.
—Eso —dije yo, que hacía un rato, hurgando en los bolsillos, había descubierto un par de pastillas de las de la noche anterior y me las había tomado para darme fuerzas, y ahora con las emociones y el alcohol se me estaban viniendo encima con la fuerza de un autobús sin frenos—, somos solo tres tipos y parte de otro que recorremos los mismos bares y nos encontramos hablando de sexo a altas horas de la mañana en el domicilio de un viejo chiflado y puesto de coca que quizá haya cometido alta traición, no hay nada de sospechoso en ello.
Recordaré toda mi vida la mirada que me echaron.
—Asegúrese de ayudarnos, doctor —el inspector recuperó el protagonismo—, y nos aseguraremos de ayudarlo. No le queda mucho con lo que negociar, entiéndame, porque si en este momento confirmo que es usted al que buscamos, nada impide que se lo lleven, le devuelvan lo suyo a su legítimo dueño y a usted lo hagan desaparecer. Así arreglarían la queja, infundirían miedo para evitar otras posteriores y eliminarían un agente conflictivo. Menos usted, todos ganaríamos.
El ánimo del científico se fue al suelo. Cedió.
—Está bien, ¿qué puedo hacer?
—Hay dos problemas, que el deportista deje de ser un peligro y que usted deje de serlo. ¿Por dónde quiere empezar?
—Por Omar. Está haciendo puro teatro, al él esta bendición no le sirve más que como reclamo al buscar pareja. Para empezar, él es pasivo, le gusta que le den, y ni siquiera hay tantos hombres que se dejen encajar este tamaño en una relación normal, que no sea masoquista, algo que él odia. Para seguir, da lo mismo si quiere emplearlo o si no, porque con los cócteles de esteroides que se regala para cumplir en las pistas se lo han inutilizado, y hace meses que se queja de que para mantener las apariencias necesita la pastillita, pero que ni con eso se le aguanta mucho rato, como mucho se le queda morcillona. Dígale que se deje de tonterías y que use la mía, que con su corpachón la llena bien de sangre y le puede sacar mucho provecho. Como verá, lo he curado, he sido más una bendición que una pérdida. Y estoy seguro de que se sentirá mucho más sano en cuanto le suban un poco la indemnización, y en cuanto le amenacen de filtrar a la prensa lo mismo que yo acabo de contarles. Eso sería la mismísima gruta de Lourdes, en su caso.
—Debo confirmarlo, pero, si es como dice, ya solo nos quedaría el segundo problema por resolver.
—Hágalo, verá que no miento. Pese a lo que opine, soy un hombre recto. Bueno, desde hace unos días, un poco inclinado hacia adelante, je, je, por la falta de práctica. Nunca le hubiera robado el instrumental a otro varón que lo necesitara, por muy rico que se sintiera volver a tener veinte años.
—Quizá. ¿Y cómo arreglamos lo suyo, doctor?
—Fiándose de mí: nadie puede tentarme porque lo tengo todo. He vivido para el trabajo y, con muy buen sueldo, he ido ahorrando e invirtiendo, y en cuanto salga de España tramitaré mi jubilación por la embajada. Ya le firmé los poderes a mi abogado para que venda el apartamento y las fincas que le legaron mis padres y por ahí tengo una docena de patentes que me siguen produciendo. Me voy a un condominio cerca de la playa en algún país caliente lleno de hermosas turistas ebrias. Estoy revitalizado y sé cómo fabricar mis propios reconstituyentes, vuelo en esta gran escoba de ébano, ¿qué más puedo desear? Y, en justicia, ¿qué debería hacerme usted, señor policía? No lo robé, ni hay seguridad de que un trasplante, a mi edad, me devuelva la entereza que gozaba, ¿por qué castigarme? ¿Acaso no ve en mí la demostración empírica de que hay esperanza para los viejos? Solo soy fruto de un milagro.
Covarrubias estuvo una hora al teléfono, hablando y enviando mensajes escritos, hasta que puso cara de haber llegado a una solución.
—Amigo, tiene veinticuatro horas para coger el avión a donde quiera, y después piérdase. Me aseguran que no es usted ninguno de los investigadores esenciales y que con su partida no hay peligro de que ninguna potencia extranjera teletransporte ni una naranja. Así que, llévese a su amiguito con usted —le dijo, dándole una palmadita en los cataplines, como se les hace a los papas al investirlos— y que no volvamos a verlos, a ninguno de los dos.
En el ascensor íbamos muy callados, mi mente no dejaba de dar vueltas. Mientras nos alejábamos en el auto patrulla, no dejaba de pensar en su decisión, no muy convencido de que hubiéramos hecho lo correcto.
Horas después, mientras caminábamos por las calles de León, no pude más y se lo dije, habíamos dejado escapar a un potencial peligro nacional, mundial, quizá por nuestra culpa en unos años la misma supervivencia de la especie se viera amenazada.
—Ah, no, mi amigo, disfrute el momento, hemos conseguido contentar a todas las partes, somos poco menos que héroes en este momento y, si no lo sabe nadie y no se publica en el periódico, es porque se trata de un secreto riguroso. Pero, en su corazón y en el mío, bien podemos sentirnos legítimamente satisfechos.
—¿Y lo dejamos marchar así, sin más? Un hombre que se lleva la…, la…, el…, la cosa de otro, y que está descontrolado con el alcohol, las drogas y el sexo, y esa nueva juventud que no domina aún; este es el encargado de guardar nuestros secretos estratégicos. ¿Cómo alguien puede pensar que no va a vender a nuestra patria?
—No, si estamos seguros de que tarde o temprano lo hará. Por eso, una vez que descubrimos que ya tenía vuelo reservado para Brasil, Inteligencia encargó a sus enlaces de allí que lo recibieran con dos tiros. Así no será un problema de España, sino un asesinato más de los miles que hay cada año en Brasil. Nadie le va a prestar mayor atención —me dijo, sin inmutarse, mientras seguía caminando con las manos en los bolsillos.
No sabía si creerle o si no. A veces me decía estas barbaridades solo para escandalizarme. Pero nunca volví a oír hablar de Ramírez.
Comprar el libro online aquí: