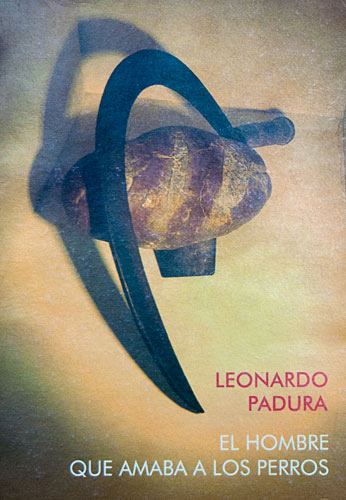I
Me quedaban veinte pesos exactos: el precio de un pan con jamón (en realidad no mucho jamón) que el vendedor cortó en diagonal para formar dos triángulos geométricamente idénticos. Iba a darle un mordisco cuando apareció Deb-Deb. Sollozaba de modo imperceptible.
—¿Qué ocurre? —le dije.
—No alcanzaron los libros…
—¿Cómo que no alcanzaron? —puse cara de asombro— ¿No tenías un tique?
—Igual no alcanzaron…
—Ah, no te preocupes —intenté consolarla—. Voy a prestarte el mío.
Sonreí. Mostré mi ejemplar de El hombre que amaba a los perros. Le ofrecí una mitad del sándwich.
—No quiero —dijo Deb-Deb.
Una hora antes la había saludado en medio del tumulto, junto a la sala Nicolás Guillén de La Cabaña, en cuyo interior se presentaba la más reciente novela de Leonardo Padura. Alguien había tenido la feliz idea de entregar un número a cada uno de los interesados en comprar el volumen. Se repartirían tantos papelitos como libros se pusieran a la venta. Cuatrocientos en total, según anuncio de UNIÓN. Por alguna buena razón la estrategia terminó en fracaso y Deb-Deb no pudo conseguir ninguno.
—Después nos vemos —dijo y desapareció entre la gente.
Sentí un poco de pena, pero igual devoré mi pan con jamón sin dejarme abatir por el remordimiento. En definitiva, ¿quién iba a imaginar el desastre? Yo había preferido entrar y escuchar las palabras de Raúl Roa Kourí sobre la historia de Trotski, Stalin, la URSS y el sueño malogrado; y las palabras de Padura sobre su propia novela y la circunstancia de haberla escrito pensando todo el tiempo en el lector cubano. Debo tener un gen extravagante en mi ADN, que me impulsa a participar de estas cosas en lugar de hacer la fila para comprar un libro.
No podía prever entonces que, por un golpe de suerte, El hombre que amaba a los perros terminaría en mi bolso antes de abandonar la sala, y todavía más increíble: llevando la firma de su autor en la primera hoja.
II
Me acerqué a la mesa con el propósito de adquirir dos ejemplares. Disponía de un modesto capital ascendente a cincuenta pesos, moneda nacional. El libro costaba treinta (adiós al segundo), pero igual agradecí mi buena estrella. A través de los cristales se podía divisar el gentío, como si en vez de libros se tratara de la venta liberada de carne de ganado mayor. Hice una segunda cola para alcanzar la otra mesa (mucho más pequeña) donde Leonardo Padura escribía dedicatorias sin dar muestras de cansancio. Arturo Montoto —autor de la pieza utilizada para el diseño de cubierta— añadía ocasionalmente su firma.
El resto es historia conocida. A nueve meses de su presentación oficial en la XX Feria Internacional del Libro de La Habana, ¿cómo recomendar la lectura de un libro que no puede encontrarse en ninguna librería de la capital cubana?
En el resto del país (lo doy por descontado) la situación es análoga. A propósito de un artículo aparecido en la revista El Caimán Barbudo, el escritor Jorge Luis Rodríguez (quien reside en Manicaragua, provincia de Villa Clara), introdujo un revelador comentario: “Vivo en un municipio medio perdido y por suerte pude comprar ese libro de Padura, por suerte lo tengo, pero lo he tenido que prestar en más de diez ocasiones y muchos otros desean tenerlo. Muchos miles. Y si eso no es un éxito de ventas ¿qué cosa lo será? Probemos y publiquemos diez mil más y veremos si no se venden en un mes”.
III
Sin embargo, la edición cubana de El hombre que amaba a los perros (UNIÓN, 2010), constituye de por sí un suceso destacable y debió sorprender a quienes, desde el exterior, adelantaron la tesis de que la novela jamás sería publicada en Cuba. No tuvieron en cuenta que, a veinte años de finiquitado el paraíso proletario, el desmontaje histórico del estalinismo soviético dejó de ser información clasificada tras las heladas barreras del Kremlin y su fantasma no constituye un “tema prohibido” para los medios intelectuales de la Isla. Dicho lo cual sigo creyendo que el libro representa una lectura en extremo sensible para los cubanos todos (sin distingo ideológico). Examinemos las razones.
En primer término porque si bien los acontecimientos que rodearon el destierro y ulterior asesinato del líder revolucionario León Trotski —por orientación expresa de Stalin, en su condición de Secretario General del Partido—, se manejaron a lo largo de décadas como un secreto a voces, ningún esfuerzo por presentar ese conocimiento de manera seria y organizada se había concretado hasta hoy por obra de un autor isleño: historiador o literato. Y desde ya pido disculpas si por ignorancia omito a quien lo hubiere intentado.
En segunda instancia porque el abordaje profundo del tema (desde un ángulo historiográfico) permite al novelista montar una trama comprometida hasta el detalle con los resquicios de la “historia real”, eludiendo los juicios de valor y las consideraciones subjetivas que poco aportan a la comprensión de los hechos, para denunciar en corolario único —casi por omisión— la obcecación de sus protagonistas, las aberraciones del Poder, como raíz torcida que medio siglo más tarde acabaría por derribar el árbol de la utopía traicionada.
En tercer lugar porque los eventos terminantes del drama ocurren en Cuba, donde ha venido a refugiarse Ramón Mercader, asesino de Trotski, “el hombre que amaba a los perros”, presa ya del mal definitivo que cobraría su vida. En una playa del este conocerá a Iván, dechado de infortunios —¿metáfora útil por si resultara cierto que la calamidad repartida toca a menos?—, a quien el ex agente endosa finalmente su terrible secreto, constituyéndolo en depositario ingenuo de un legado cuyo valor histórico estaría por determinarse.
Puede que, efectivamente, los rumbos que Leonardo Padura imagina para sus personajes tengan puntos de contacto valederos con sus destinos auténticos. Puede que todo no pase de ser una ucronía espléndidamente orquestada. En todo caso, El hombre que amaba a los perros, más allá de las suspicacias que su peliagudo argumento propone, no habrá sido ni será otra cosa que una obra de ficción. Una novela histórica.
IV
Precisamente por ese carácter de “novela histórica”, un por ciento estimable de lectores se acerca a El hombre que amaba a los perros desde una perspectiva historicista, stricto sensu. Quizá en algún momento de la lectura se deja sentir la densidad biográfica (nunca, en mi opinión, apabullante), y más de un capítulo no pasa de ser una semblanza novelada del viejo bolchevique. Admitiendo que así sea, ¿qué tiene de horrible? Allí donde los frutos de la intensa indagación científica se ofrecen con marcada evidencia, logran la prosa riquísima del novelista y su cualidad de narrador —ajeno a todo didactismo—, salvarlos del regodeo intelectual y convertirlos en aprehensión gratificante.
Desde el punto de vista estructural vuelve Padura sobre un recurso que con notables resultados ensayó en La novela de mi vida (su otra gran obra): el flujo simultáneo de varios relatos con visos de independencia argumental y que a la vez se entrecruzan (suerte de efecto mariposa) proclamando el imperio de la relación causal. Nada se deja a la eventualidad, nada es gratuito; ni en los entresijos de la relación amorosa ni en los desafueros de la política. El hombre que amaba a los perros es por ello una pieza narrativa de madurez profesional, que tal vez no logra superar la altura estética alcanzada en La novela de mi vida, pero que de ninguna manera defrauda expectativas. Su publicación entre nosotros no iba menos que a expandir ese interés rayano entre la curiosidad y el morbo que mueve a los lectores cubanos a procurarse el libro.
V
El hombre que amaba a los perros continuará leyéndose en Cuba, como ha ocurrido en Europa y el resto de Iberoamérica, y su lamentable escamoteo de los anaqueles de la Isla se me antoja —no es una ironía— el más confiable síntoma de su valor indiscutible. Más allá de las intrigas que el relato devela; más allá del suspense generado con maestría; más allá de la decodificación minuciosa de un pasado cuyas sombras cobijan buena parte del presente, la aparición de esta novela (por su naturaleza misma) deviene suceso cultural que conmina a la polémica; capaz de inspirar, con idéntica pasión, diatribas y alabanzas. A cambio le saluda un silencio ominoso. ¿Será que el debate está ocurriendo en el interior de las personas? Frente a la buena literatura resulta difícil permanecer indiferente.