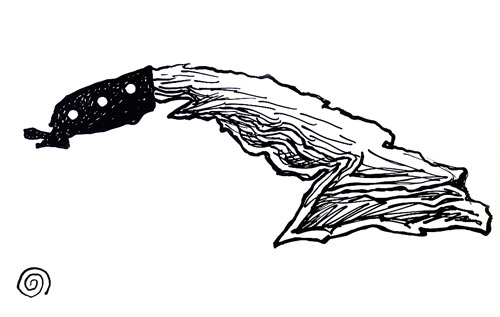1.
Llegué al exilio cuando ya no quedaba nadie. Tampoco en Cuba. Fidel había muerto en noviembre y la gente ni lo notó. Afuera hacía un silencio terrible. Y yo tenía todo el tiempo la sensación de no saber en lo que me había metido. Ni si debía salirme o seguir.
Miami es un aeropuerto sin solución. La ciudad, las ciudades, la península de la Florida entera es un aeropuerto tras otro, pero sin dejar de ser nunca el mismo. Cuando llegué a Nueva York, supe que en otra vida yo había nacido allí. Aquí.
Manhattan es nuestra Habana interior. Otra isla. No La Habana que hubiera sido, sino La Habana que fue antes y se nos escapó. Manhattan es nuestra Habana anterior. La ciudad que es pura salida, pura pista de despegue, puro vértigo y apertura. Una rampa de lanzamiento de los cubanos hacia el espacio exterior.
A JJ también le gustaba New York. Aunque no los Estados Unidos. La conocí en la línea 7 del metro, ese tren sucio y ruidoso con peste a vómito, que no viaja por debajo sino por encima de las calles de Queens, echando chispas y chicles sobre los latinos y musulmanes que desbordan esos barrios siempre a punto de revolución.
Manhattan O’Akbar.
Desde la primera vez, tengo la impresión de que el metro 7 es una reliquia rodante de la década del veinte del siglo veinte. Una belle époque. Tan bella como la expresión de JJ cuando, sin conocerla, precisamente para conocerla, le pregunté, en afirmativo:
“This train stops in Jackson Heights?”
Pregunta superflua. Porque todos los trenes paran allí. Por eso mismo se lo pregunté. Para que se notara, para ella se diera cuenta de que nuestra época sería, también, muy bella.
2.
Llegué al exilio cuando los cubanos se habían extinguido. No sé si hace mucho o poco del cataclismo. Lo importante es que llegué y estaba tan solo como en Cuba. O, peor, con toda Cuba conmigo. Pobre Orlando mío, perdido entre estos bosques, y nada puedo hacer para ayudarlo.
JJ había vivido en Chile. Y en Venezuela. Y en España. Hablaba un español mucho mejor que el mío. Era rubia, bajita, grácil. Gacela de Pennsylvania, gaviota del gran lago Erie. El cerebro se le asomaba por los ojos, de tan brillante. Sus neuronas nunca se detenían. Lo captaban todo. Y de todo hacían al instante una amorosa asociación.
Tenía dos defectos, JJ, que al final sumaban como cuatro:
1) Leía demasiado y creía demasiado en lo que leía;
2) Era humana, demasiado humana para no ser inhumanamente infeliz.
De manera que era imposible olvidarla. Imposible renunciar a su exquisito estado de vulnerabilidad. Excitante estado de visceralidad. JJ debajo del cielo y encima del mundo, navecita blanca, delgada y nerviosa, parpadeando entre las multitudes políglotas de Manhattabana.
Desplegaba con frecuencia su sonrisa de Marilyn sin maquillaje. Su risa contagiosa de una estrella de verdad, no la imagen de los pósteres y luminarias. Mucho menos la mueca de una muñequita de píxeles.
JJ era la vida misma, riendo a cántaros cuando terminábamos de hacer el amor. Y cuando no terminábamos también. Su cara y su cuerpo se iluminaban extranjeramente, medio mostrando y medio escondiendo sus dientecitos de escolar.
Risa insonora, risa ingenua, risa inmortal. De un lado, el deleite. Del otro lado, el dolor. Mientras las lágrimas nos caían por los cachetes, enchumbando la camita de su estudio sin roommate en una esquina de Queens.
“Esto no debía de estarnos pasando, JJ”.
“Landi Landi, por eso mismo es que nos pasó”.
3.
Llegué al exilio cuando yo mismo me estaba esperando. En la verdadera Habana del Norte, que no es Miami sino Manhattan, donde apareció nuestra raza, de la mano del alienígena Martí. Una urbe en una isla desde donde los cubanos nos inventamos un orbe en nuestra isla. Manhattan, madre que parirá, muy pronto, el epicentro de nuestra extinción en masa.
JJ alzó sus ojos hechos de corteza cerebral para responder a mi ridiculez del tren 7 en la noche de la Gran Manzana:
“No tienes que hablarme en inglés. Tu parada ya se pasó.”
Llovía. Era marzo. Hacía frío. Nadie se preguntaba de qué había muerto Fidel. Él también nos había abandonado. Cada uno de los cubanos flotábamos como fantasmas por el planeta. Hacíamos chistes políticos y decíamos obscenidades. Cualquier observador de otra galaxia enseguida hubiera notado que nuestra tristeza era sideral.
A todo le sacábamos una pizca de la peor poesía, JJ y yo. Un toque de ingenio y otro tanto de humor. Reír juntos nos hacía contemporáneos. Compatriotas no sólo de cama, sino de cuna. Siempre de piel y nunca de pasaporte. Éramos seres que se iban a acompañar hasta ponerse muy viejitos y frágiles, como La Pastora y El Deshollinador de los muñequitos rusos, ahora los dos a punto de romperse en dos mil veintidós pedazos.
Otra belle époque. Despedirnos hasta el delirio es el único acto estético que nos queda a los desquiciados cubanos. Pobre Orlando mío, perdido entre estos bosques, y tú nada puedes hacer para ayudarlo.
4.
Llegué al exilio cuando ya no cabía más nadie. Cuba seguía vaciándose por los cuatros costados. Catapulta sin culpa. Afuera, hasta respirar costaba trabajo. Valía la pena intentarlo. Dentro, la vida se había hecho demasiado fácil. Hay un punto en la biografía de las tiranías en que la ternura se hace intolerable para los tiranizados.
Un amanecer, muchas noches insomnes después, a JJ se le ocurrió decirme:
“Nunca hemos hecho el amor en Cuba”.
Y era verdad. Habíamos levitado por media Nueva Inglaterra y por medio Mid-West. A ratos, Pittsburgh, la capital D.C., el lago Erie, la Providence provinciana de su primer amor, el Saint Louis homónimo de mi último desamor. Y, por supuesto, en New York.
Así que rentamos un carro en las cataratas del Niágara y manejamos hasta ese otro país: Cuba, un pueblito perdido entre los bosques nórdicos del estado de New York.
La apoteosis según JJ. El apocalipsis según Landi Landi. Las cadenas de nuestros ADN girando a tope de velocidad. Allí estábamos, antiparalelos. Dos cuerpos asomándose a la posteridad. En un valle entre montañitas voraces. Dispuestos a fallecer antes que a falsearnos. Metiéndonos dentro de nuestros mutuos cuerpos en la primavera gélida del siglo XXI. Leyendo la palabra “Cuba” en todas las calles y fachadas de Cuba, NY. Desliendo a golpes de suspiros aquella patria postiza fundada en 1822: Cuba, NY.
Parqueamos en el parqueo del motel Cuba’s Old Mill. Por algún motivo, en Cuba, NY, todo se llamaba Cuba esto, Cuba lo otro. Como si sus habitantes no estuvieran muy seguros de que el nombre les perteneciera en realidad. Y no les pertenecía, en realidad. Cuba, Cuba era nuestra.
Cuba’s Old Mill era apenas un caserón de tablas. Un hostal pequeño y apartado, si es que era posible estarlo en aquel pueblito pequeño y apartado.
Queríamos probar lo que siempre hacíamos, pero en Cuba. De regreso, pero sin haber regresado nunca allí. JJ sí había visitado La Habana, como parte de una brigada de solidaridad internacional. Pero para entonces yo ya no estaba allí. Me había largado hasta el primero de enero de 2059, sumándome a la barbarie colectiva de nuestra soledad nacional.
Con suerte, podríamos pedir refugio político entre aquellas colinas blancas como elefantes. Mientras le tirábamos piedras al espejo congelado de la Cuba Blue Lagoon y atravesábamos, sin necesidad de atravesarlos, los cementerios olvidados de Cuba, New York. Creo que buscando el apellido yanqui de Irlanda de JJ y el apellido cubano de España de Landi Landi.
Queríamos saber si ya estábamos muertos y enterrados. Pero nuestros nombres no aparecieron nunca. Igual la eternidad estaba a punto de separarnos. Al parecer, ninguno de los dos había muerto en una vida cubana anterior. Habría que esperar hasta la próxima reencarnación en un metro neoyorkino del siglo XXII.
5.
Llegué al exilio cuando todos se habían ido a ninguna parte. Yo caminaba como un loco de casa en casa de los cubanos. Les tocaba puerta por puerta. Ellos me abrían y eran corteses como carajo, a pesar de que yo me empeñaba en preguntarles, con toda mi rabia retórica residual:
“¿Y tú qué pinga estás haciendo aún aquí?”
En Cuba, NY, conocimos a un forajido. Había combatido en todas las guerras, desde 1914. En todas lo habían matado, mejor antes que caer prisionero. Y a todas sus muertes él había sobrevivido, como en un guión de película. La última vez había sido en Cuba, Cuba.
El forajido era por entonces piloto. Y las anti-aéreas de la Revolución Cubana lo habían derribado, en el otoño terminal de 1962. Antes del adiós, nos hicimos un par de selfies con él. Se veía demasiado joven para su tan avanzada edad. Y le prometimos no contar a nadie su historia. Es decir, lo traicionamos. Lo traicionamos es un decir, para no tener que decir: lo traicioné.
Como a cada uno de los secretos de aquel amor de nombres repetidos entre las cataratas de Manhattan y los rascacielos del Niágara.
6.
Llegué al exilio cuando todos ya habían vuelto. Sin saber bien de dónde.
Otro amanecer, después de jurarnos presencia eterna, JJ simplemente despareció, en la misma línea 7 del metro en que había surgido. Meses o milenios atrás.
En la parada de Jackson Heights le solté la mano y me bajé del vagón. Íbamos sentados de espaldas y esa inversión del movimiento a veces la mareaba. Náuseas, fatiga, sudoración. Yo la sostenía de la mano hasta que mi mano la abandonó.
Recuerdo aquel andén atroz, de súbito sin la menor traza de JJ. Recuerdo las escaleras eléctricas, casi tan ruidosas como la corriente estática del metro 7. Recuerdo aquel zumbido azul en el aire asfixiante de otro fin de año en libertad. Todos felices, todos solventes, todos quedándose al lado de alguien. Menos tú yo. Maldito sea tu nombre, democracia.
No fue necesario decirnos nada. No habrá nunca una mueca de adiós entre nosotros dos.
“JJ, gracias por todo lo que nos pasó”.
“Pero si todavía no nos ha pasado nada, Landi Landi”.