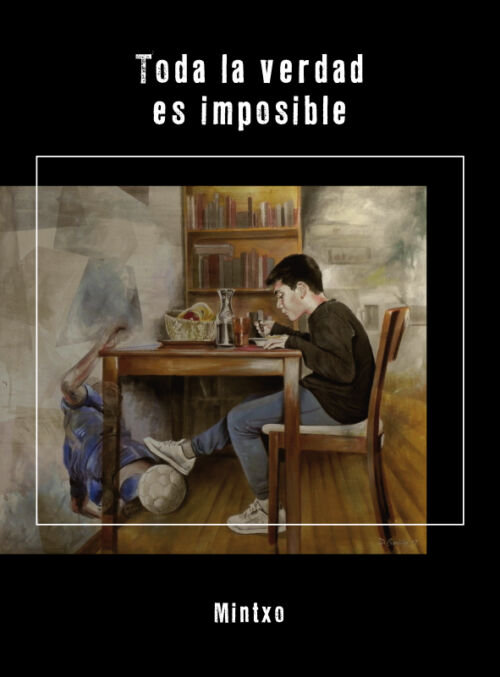Era una mañana como cualquiera. Nos despertamos temprano, mirándonos uno al lado del otro, como hacía ya un buen tiempo. Qué recuerdos. El sol calentaba la carpa. Pegaba bien de costado. Tal vez era sábado o domingo. O martes. A quién le importan los días en vacaciones. Enero, Rocha, Santa Teresa, nuestro lugar en el mundo. Nadie sabía que estábamos ahí. Nosotros sí, nos correspondía. Entonces me hablaste al oído y el tiempo se hizo cómplice del deseo.
Desayunamos tarde. Dos cafés negros contundentes y unas rodajas de pan casero del día anterior con queso y dulce de membrillo fueron suficientes. ¿Te acordás de tu cara? Yo sí, nítidamente. Esos ojos como bolones, grandes como ilusiones, justificados, el color de tu piel con horas de sol, el monte de eucaliptos detrás de tu espalda, la carpa de al lado, la fogata de la noche anterior. Vivíamos como queríamos. Casi igual que ahora.
A la hora del mate se nubló. Con cara fea, como hacen las nubes cuando están disconformes. No era un día para playa, estuve de acuerdo cuando lo mencionaste. Era verdad, el aguacero podía caer en cualquier momento. Te lo dije: no me importaba. Pero coincidimos en dar otro paseo, lejos de la arena. Había opciones. Llevábamos dos días en el balneario y todo era nuevo para ambos. Propusiste la larga caminata hasta el fuerte de Santa Teresa. «La fortaleza», dijiste, y tu gesto fue igual al de los niños cuando descubren la verdad. Fuiste al baño. Yo me quedé, prendí el fuego con charamusca para calentar agua y, mientras aprontaba el mate, me lavé los dientes mirándome en tu espejo, uno que saqué del neceser en el que tenías diez mil millones de chirimbolos.
Mirá de lo que me acuerdo ahora: aquellas vacaciones fueron la primera vez, confesaste, que conociste el océano. Te encantó, te encantaba, y lo demostraste cada vez que te dio la gana. Mojada, feliz, con el agua en tu cuerpo, al grito de «qué hermoso, qué hermoso» siempre como lo hace la gente que quiere: abrazando con una mano en la cintura y la otra en la nuca.
Por suerte «no nos comieron los tiburones del océano» y aquella mañana, diría mediodía pero qué importa el tiempo en vacaciones, arrancamos para la fortaleza monte traviesa. Veíamos claramente el color naranja de una de las torres del fuerte y ese fue nuestro norte. Más arriesgado, pero mucho mejor que ir por el camino común. Así decidíamos nuestras vidas. Lo sabés bien.
Íbamos, y no podíamos adivinar lo que sucedería. Tomamos todas las precauciones: yo caminaría adelante con una vara en la mano para abrir paso entre el denso monte, vos irías atrás cebando mates de cuando en cuanto. La charla se la robó la historia del lugar. Tu vocación de historiadora —refutadora de leyendas, como me gustaba nombrarte para pelearte— mandó al diablo a los españoles, a los patriotas, a los portugueses, a más patriotas, a otros portugueses, a los brasileños, hasta concluir que «la vida demostró que nos pertenece». Lo dijiste en el medio de una húmeda arboleda que daba miedo. Nos besamos como hacíamos cada vez.
Lo inimaginable vino después, una vez adentro de la fortaleza. Estaba llena de gente, tal como sucede en ese sitio cuando las nubes alteran los planes de playa. Tampoco fue tan larga la cola, pero hubo que esperar un rato para ingresar. Pusiste las manos en la piedra, después acariciaste las cadenas de la puerta de entrada y te paraste junto a las balas de cañón que adornaban el ambiente. Mientras, apoyé termo y mate en el eterno pasto y sólo atiné a sacar fotos. Ahí está el momento. Imperecedero.
Salíamos de la comandancia. Dudamos de si ir hacia la sacristía, así lo sugería la cartelería entre nuestros desapercibidos pasos, o tomar el rumbo de la mayoría, todos recorriendo en sentido horario las diversas habitaciones. Y lo vimos. Era él. Para mí era él, te lo dije despacito. Pareció que no lo entendías, pero fue una sensación idiota, de esas que se tienen cuando no se conoce a las personas. O culpa de ese juicio bastante machista de creer que de fútbol y futbolistas sólo sabe el hombre. Y vos aseguraste que sí, que era imposible no reconocerlo. Era él. Iba de la mano con su compañera y pisaba el césped como si lo conociera de toda la vida. Me daba vergüenza llamarlo y fuiste bien clara: retorciste el cuello de mi remera de la misma forma que hacen los matones cuando se enojan, me miraste de un modo intimidante, penetrante, y lanzaste la verdad en secreto: «Puede ser la única vez que lo veas en tu vida, ¿te vas a quedar así, parado? Andá y decile lo que te salga, pero decíselo».
Una mano llevaba a la otra. A la par, señor y señora eran dos más de las decenas de personas que deambulaban por la fortaleza. Él se dejaba ver apenas escondiendo su sonrisa, de la misma forma que lo hacen los héroes tímidos. Llevaba puesta una remera roja, un short corto y alpargatas. Lucía el bigote de toda la vida. Unos cuantos años menor, ella era toda sencillez. Sostenía una botella de agua que compartían, le ofrecía la mano cuando el camino alternaba subidas de pasto y piedras, o elegía el mejor sitio para pararse y mirar a lo lejos, función primigenia de cualquier fortaleza.
Nosotros los perseguíamos tratando de romper el deseo contenido. Íbamos varios metros atrás, como quien respeta una distancia prudente entre el famoso y la barriada. De pura cortesía, porque no había necesidad. Es muy frecuente que en Uruguay los hombres públicos de la historia caminen libremente. Y él… no es que esté en la historia de este bendito país. No, es mucho más: está en la historia mundial. Fue parte de un hito sin precedentes y tal vez sin igual. Porque habrá más y mejores hechos significativos, no lo dudo ni seré yo quien se arrogue que lo más grandioso nos pasó a nosotros, pero aquella vez, cuando este hombre que hoy camina con su compañera era otro, muchísimo más joven y sin la mínima sospecha de lo que iba a lograr, y definió lo que definió, esa vez fue y es para siempre.
El mediodía se aproximaba. El sol ya no acariciaba. Más bien estaba espeso, con ganas de romper las nubes y las piedras. Alguien cantaba cerca de la puerta de entrada. Era uno alto que sobresalía en su grupo, de no más de cinco o seis jóvenes entre los que destacaba otro con una camiseta de Vélez Sarsfield que adelante decía «Mazola» en letras blancas. Los vi porque miré hacia abajo parado en la parte donde los cañones apuntan feo. Miré porque no podía creer que ese hombre estuviera ahí, entre nosotros, en carne y hueso y sin que nadie, pero absolutamente nadie, en una hora y poco, se acercara para decirle «perdón, ¿usted es tal?», y le pidiera una foto, le diera la mano, al menos lo felicitara por sus éxitos del pasado. No está bueno pecar de cholulismo, pero tampoco se puede andar por la vida siendo un pelotudo. Hay gente que tal vez no lo reconoció porque hay personas que nunca vieron ni les interesó una pelota en su vida. No está mal. Otras, pongamos el caso de los argentinos, seguramente sepan su nombre y de qué formó parte, pero es difícil que aten el hombre con la cara. Los brasileños con la verdeamarela puesta eran varios —porque siempre son varios en Santa Teresa—; es probable que ni aspiraran a saber de quién se trataba, está claro. Pero el resto…
Salíamos del polvorín. Era una especie de cueva. Por una ventana al fondo entraba el único rayo de luz posible. Sus paredes eran de las mismas piedras enormes con las que estaba construido el fuerte. El techo estaba reparado con ladrillos modernos, se notaba. En el centro, un muñeco vestido de soldado cuidaba dos carabinas de la época. Había balas de cañón y presuntos viejos barriles con pólvora. «Tenemos que reventar todo». Andrea se rio cuando lo dije. No con esa risa que era su parte más hermosa, sino con la otra, la cómplice. Fue el instante que precedió al gesto letal, breve pero tremendo: cara seria, boca cerrada, ojos grandes, señal con la pera hacia mis espaldas. Di la vuelta. Venían hacia mí. Quedé inmóvil. Me sentí un arquero en la disyuntiva de salir a cortar el centro o cuidar la línea. Intenté descifrar en sus gestos qué iba a hacer, si se la pasaría a alguien o si patearía como venía, a la carrera, rastrera, junto a la hendija que separa un palo de la gloria. Pero no. Nada de eso pasaría. Él venía cabizbajo, frágil, con miedo a resbalar antes de la escalera. La realidad, siempre terca, tiene pensados otros horizontes. Uno de los tres mortales que hizo callar al Maracaná gracias a su velocidad e inteligencia aquel día nublado de verano apenas dribleaba el horizonte. No debe ser fácil la vida con ochenta y tantos años a cuestas. Atiné a ofrecerle la mano para ayudarlo a descender. Sentí el sudor de su piel arrugada. Bajamos lento. Ya en tierra firme, con una de mis dos vergüenzas más grandes en toda la vida, mitad pregunté mitad aseveré: «Usted es Ghiggia, ¿no? ¿Cómo anda? Déjeme saludarlo, maestro». Aún conservo la foto en blanco y negro de ese mediodía en el este.
A pocos pasos de la antigua capilla nos topamos por casualidad con la barra de argentinos. Ellos salían, nosotros entrábamos por curiosidad. Todos prácticamente en silencio, como se hace cuando se está ante símbolos religiosos. Dejamos que salieran, la puerta era estrecha y quedaba poco lugar para pasar. Te adelantaste cuando íbamos a entrar, justo en el momento que, por alguna extraña razón, me dio por parar al último de la fila.
—Ey, Vélez Sarsfield, aguanten el Cholito Posse y el Lobo Cordone. ¿Querés que te diga quién está acá?
—¿Cómo? —contestó el argentino, desconfiado.
—Si querés que te cuente quién anda acá en la fortaleza. Vení. —Y lo llevé para el descampado central mientras sus compañeros quedaron parados sin entender qué pasaba—. ¿Viste aquel que está de rojo, el viejo chiquito? ¿Sabés quién es?
—Ni puta idea —dijo mientras daba un paso cortito como para irse.
—Imaginé. Es Ghiggia. Alcides Edgardo Ghiggia, campeón del mundo en 1950. El que metió el dos a uno y enmudeció el Maracaná entero.
—¿En serio?
—Claro, papá, no te voy a mentir. Es el propio Ghiggia.
—¡Chicos, chicos! Vengan, che. No van a creer quién es aquel viejo de rojo. Es Ghiggia, el que les rompió el tuje a los brasucas en el Maracanazo. ¡Qué grande, Ghiggia!
Al grito de «vamos, vamos» salieron en malón hacia él. Buen susto se llevó Ghiggia cuando escuchó su nombre a coro y notó el panorama: una banda de grandulones que se dirigía derecho a su humanidad como si fuera un scrum de Los Pumas.
Al cabo de unos pocos minutos el centro de atención cambió radicalmente. Ya no importaban ni el fuerte, ni los cañones, ni la vista periférica, ni si vivieron trescientas o cuantas personas ahí. Hasta el boletero dejó vacío su lugar para acercarse al campeón del mundo. «Campeón del mundo», pensé, un privilegio para pocos humanos.
Foto va, foto viene, Ghiggia pasó del susto a la risa. Su compañera también, aunque la mayoría de las veces hizo de fotógrafa ante la alta demanda. Me di cuenta de que había armado un revuelo de novela, pero no me importó. Santa Teresa, el día gris sin playa de Santa Teresa, el repetido paseo de los días nublados en aquel punto del país había cobrado vida. Alcides Edgardo Ghiggia, como lo nombraba el abuelo, no pasaba desapercibido. Le estaban demostrando afecto, respeto, tal vez hasta veneración. Por ahí él no deseaba eso de estar poco más que sometido entre la muchedumbre. Esa fue mi duda. Breve, tampoco me interesó tanto. ¿En algún otro lugar del mundo un hombre de su clase caminaría inadvertido? Algún día lo vamos a entender: a la historia hay que cuidarla. No pido más. Ni exaltaciones, ni patriotismos fanáticos. No era un simple mortal famoso por hacer dos goles en Europa. No. Era Ghiggia, el que dejó frío al país con más calor del mundo. Hasta un brasileño vestido con la verdeamarela quiso su momento con él.
Menos mal que no estábamos en la hora de mayor afluencia. Fue tanto el toqueteo, primero cariñoso y luego insistente, pesado, que al final el pobre no sabía cómo desprenderse. Creo que se desmarcó más fácil de Bigode, el lateral izquierdo de Brasil en el 50, que del gentío que lo rodeó ese mediodía. Una cosa seguro le quedó clarísima: el concepto de selfie. La última se la pidió un niño. Lo corrió hasta la salida, cuando el veterano buscaba la escapatoria. Amablemente accedió. Los dos rieron.
Sin Ghiggia, los argentinos conversaban sobre el tema. Uno preguntó si alguien se acordaba de cómo habían sido los goles. Vélez Sarsfield me vio y lanzó la misma pregunta. Contesté lo conocido. Uruguay perdía uno a cero a los pocos minutos de iniciado el segundo tiempo y vinieron las dos internadas por derecha de Ghiggia. En la primera tiró el pase atrás y Schiaffino empató el partido. En la segunda hizo la misma jugada y, en vez de echar el centro, calculando que Barbosa, el arquero de ellos, le iba a adivinar la intención y se iba a anticipar a la jugada, decidió apretarla y patear al arco para meter el dos a uno y callar a doscientas mil personas. No tenía más datos. «Eu sei muito bem disso», comentaron en mi espalda. Era el brasileño verdeamarelo.
Se presentó como Wanderley. Era joven, no tendría más de cuarenta años. Dijo ser torcedor do futebol tudo e apaixonado da história. Nos saludamos. Uruguay, Argentina y Brasil adentro de una fortaleza. Cualquier cosa podía salir de ahí. Menos mal que no fue una piñata generalizada, porque el brasuca y yo perdíamos por inferioridad numérica (de golpes).
Wanderley comenzó la charla —pausada a pedido nuestro para poder entenderle— tocándose la camiseta. Explicó que esa, la verdeamarela, también fue culpa del Mundial del 50. Más bien de los fantasmas posteriores. Uno de los tantos traumas que dejó el Maracanazo fue el cambio total de la vestimenta de la selección de Brasil. Hasta esa final vestían de blanco con vivos azules. «Fora —gritó—, são as roupas do Mandinga». Ninguno de los argentinos sabía que la actual canarinha salió de un concurso organizado por un diario norteño para dejar en el olvido aquella tragedia.
Cuando el brasileño narró el gol del empate uruguayo no entendimos mucho. Lo repitió un par de ocasiones, pero la mezcolanza de nombres y el portugués no fueron buenos aliados para despejarnos las dudas. Quedaban claros los apellidos celestes, algo de las jugadas, pero ninguno de nosotros captó cómo habían sido las anotaciones. Entonces Wanderley, como los buenos profesores cuando ejemplifican, propuso una idea maravillosa: hacer la recreación de las conquistas celestes.
Salimos del fuerte. No daba para hacer aquel teatro ahí adentro, además de que los cuidadores nos invitarían a retirarnos. Buscamos el lugar más plano. Tarea imposible. La gracia de las fortalezas es estar bien alto. Wanderley confesó que tenía una pelota en la mochila. Era un riesgo. En zona de militares nada es muy relajado. Valió la pena correrlo.
Instalados en la cancha, nuestro profesor nos indicó el papel que nos tocaría. Para el primer gol, dijo, quatro serão uruguaios e dois brasileiros. Me tocó la parte más fea de la historia: hacer de Barbosa. Su explicación fue sencilla. Yo era el único que sabía cómo pensó y actuó el arquero en aquella final, y si le deba ese papel a otro corríamos el riesgo de que atajaran la pelota y se arruinara la historia. Entendí.
Julio Pérez tocó para Obdulio Varela. El capitán vio a Ghiggia y le dio el pase en corto. El puntero encaró por la derecha. Fue de la punta al medio. Bigode, su marcador, lo seguía sin éxito. Ghiggia la pisó, amagó hacia adentro y encaró para afuera. Se frenó, repentinamente. Bigode también. El cambio de ritmo salió perfecto. Ghiggia tiró el centro rastrero para el Pepe Schiaffino y este, a la carrera, sacó un derechazo arriba, al ángulo, contra el palo izquierdo de Barbosa. Volé pero no llegué. Sentí el frío en la espalda.
El único cambio para el segundo gol fue que quien se vistió de Obdulio fue el Cotorra Míguez. Flor de director teatral resultó ser Wanderley. Iba uno por uno aclarándoles su parte en la trama a los actores. Nos reíamos; tampoco se trataba de una tragedia griega, pero se notaban las caras de entusiasmo. Andrea, la compañera del brasileño, y los argentinos que no tuvieron papel en la obra miraban de afuera como si fueran los de palo.
Julio Pérez toca con Míguez. Tuya y mía, la acomoda Pérez y se la manda larga a Ghiggia. Rápido, rapidísimo. De Bigode, ni la sombra, de Juvenal, otro de los defensores, sólo la desazón de no llegar al corte. De Barbosa… maldita historia. Le veo los ojos a Ghiggia. Lo juro por mi vieja. Venía a la carrera por la punta derecha y, encorvado como corría, miró para el medio del área, donde tenía que estar Schiaffino. El instinto de ser humano y el calor en el pecho hicieron que yo, que sabía bien esos movimientos de la historia, diera un paso inconsciente hacia adentro, ahí, con los palmares de testigo, a la sombra de una muralla naranja. Si era centro atrás era mío, me anticipé y descuidé las dos piedras que hacían de palos. Pero Ghiggia lo notó y tiró violentamente abajo, al hueco impensado, a la hora más tarde. Volé hacia la cruz, como Barbosa. La pelota recorrió todo el fondo del arco tocando la red como quien da una vuelta olímpica.
Creer o reventar en el guion de Wanderley. No vale la pena refutar leyendas, ¿no? Dejala ahí, que así está bien. Disfrutamos como lo hacen los niños: por casualidad. Cuando terminamos aquel teatro al aire libre decidimos ir al restorán que está frente a la fortaleza. Todos juntos, para seguir alimentando la charla futbolera. Cada uno pagó una vuelta. El mediodía se hizo ancho y se unió con la tarde.
De Ghiggia, perdón, de Alcides Edgardo Ghiggia no tuvimos más noticias ese verano. La cofradía que generamos entre uruguayos, argentinos y brasileños siguió conectada vía redes sociales. Por obvias razones, fui quien dio la noticia del segundo 16 de julio. Increíble. Ni al más audaz de los guionistas se le hubiera ocurrido algo igual. Es más, si hubiera pasado lo hubiéramos acusado de inverosímil. El primer 16 de julio fue el Maracanazo. Cualquiera lo sabe. El segundo fue en 2015, a sesenta y cinco años de la conmemoración, cuando Ghiggia murió tras un paro cardíaco. Dicen que a los ochenta y ocho años pasó a la inmortalidad. Como si no la hubiera alcanzado antes.
Cualquiera pudo ser el último sobreviviente del Uruguay campeón del mundo en el 50, pero fue él. Inexplicable lujo del absurdo. Ghiggia diría que son cosas del destino, que estamos marcados y por esos vivimos ciertas cosas y no otras. Lo dudo, pero no son pocos los que explican los hechos con ese tipo de argumentos. De todas formas, discreparía con el maestro. Él mismo confesó que la jugada con su amigo Julio Pérez, el tuya y mía previo al segundo gol, era lo más ensayado que tenían. No seré quien refute la leyenda. A lo sumo inventaré alguna historia en la que asegure que lo que muere son los hombres, mientras la vida y la historia continúan.